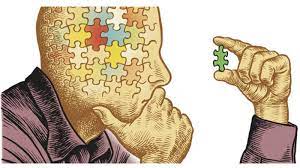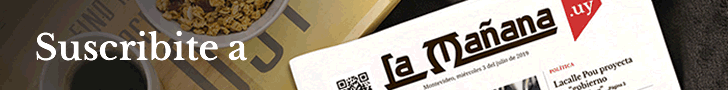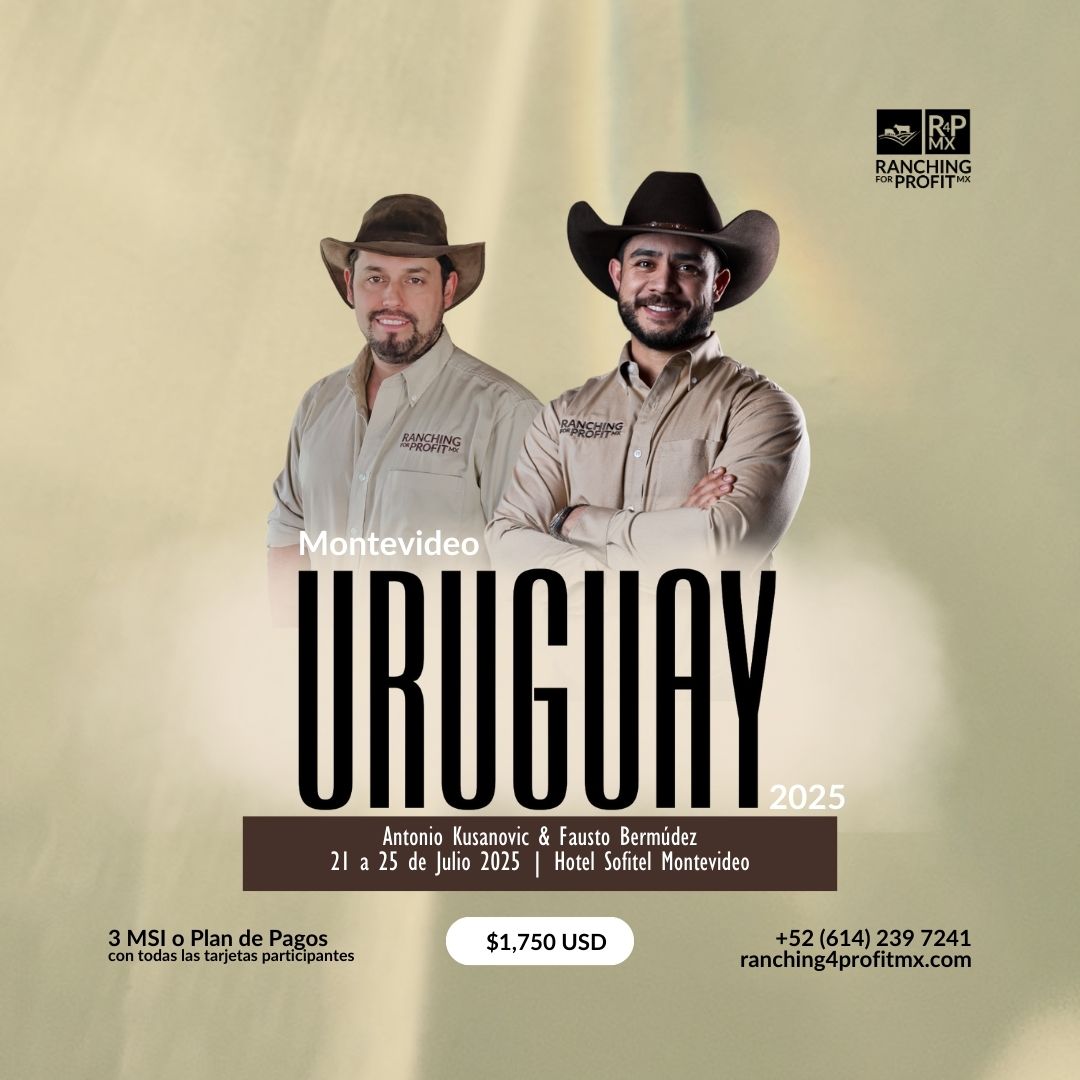El economista e investigador Rodrigo Alonso presentó Uruguay for export: Capital extranjero y declive del empresariado nacional, un libro del que fue coautor y que analiza el proceso de extranjerización de diversos sectores de la economía uruguaya. Entrevistado por La Mañana, explicó las conclusiones de esta publicación y planteó cómo podría enfrentarse el debilitamiento de los espacios nacionales.
Juan Geymonat, Gabriel Oyhantçabal y usted llevaron adelante una investigación colaborativa que terminó en la publicación del libro Uruguay for export: Capital extranjero y declive del empresariado nacional. ¿Cuál fue la motivación para hacerlo?
En primer lugar, continuar abordando un tema poco analizado en Uruguay, como son los estudios del campo empresarial o del capital. En segundo lugar, poner a disposición de un público amplio el acumulado de diferentes académicos en estos temas, buscando el diálogo con la política, la militancia y el público en general. Por eso se trata de un libro de divulgación. Pero la principal motivación fue aportar una caracterización de la economía uruguaya, situada siempre en sus coordenadas internacionales y haciendo foco en la penetración del capital extranjero, para contribuir, aunque sea mínimamente, al debate político nacional.
¿Cuáles son los principales sectores de la economía uruguaya que están experimentando un proceso de extranjerización y concentración de capital?
De los sectores analizados en el libro, forestación, banca, automotriz, propiedad del suelo, telecomunicaciones, medios de comunicación, frigoríficos, supermercadismo, energía, todos registran en mayor o menor medida un proceso de extranjerización, por lo general también asociado a la concentración. También se dedica un capítulo al análisis del desarrollo de las zonas francas, como espacios territoriales que se “desnacionalizan”. El proceso de extranjerización no es una novedad, sino más bien una tendencia histórica y transversal a varios sectores. En la década anterior a la crisis de 1982, el stock de inversión extranjera directa (IED) más el stock de deuda externa –dos formas de presencia de capital extranjero en nuestro país– era cercano a 45 por ciento del PBI anual. Luego de dicha crisis, esa relación subió hasta cerca de cien por ciento, y después de la crisis de 2002 trepó a un entorno de 120 por ciento. En esta última etapa se ha reducido el peso del capital a préstamo y ha crecido la IED.
¿Cuáles son las razones detrás de este fenómeno, según esta investigación?
Las razones son diversas y dependen de la etapa en la que ubiquemos el fenómeno. En términos generales, podemos ubicar la sobreacumulación de capitales en los países centrales o desarrollados, las bajas tasas de interés internacionales, los propios ciclos de expansión de nuestra economía traccionados por el boom de los commodities, que permiten la disponibilidad de moneda fuerte para repatriar dividendos e intereses. Uruguay también es receptor de IED de la región, donde se destaca el caso de Brasil en la industria frigorífica o Argentina en el sector de la construcción. En este último caso, parecería que el ahorro argentino que antes se resguardaba en el sector financiero ahora lo hace en la “banca al aire libre” que significa el sector inmobiliario. Luego está el hecho de que el capital extranjero, al tener mayor productividad y escala que el nacional, logra reproducirse de forma más acelerada. Como hipótesis también podríamos ubicar la ausencia de una política de Estado más clara respecto a la IED y un comportamiento también extranjerizante del empresariado nacional en el uso de los excedentes económicos, por ejemplo, para la formación de activos en el exterior en vez de darle un curso productivo a nivel nacional.
¿Cómo afecta la extranjerización al sector de supermercados en Uruguay y qué impacto tiene en la competencia y en los consumidores?
El supermercadismo (locales con tres cajas o más) está casi noventa por ciento extranjerizado, ya que los tres principales grupos son extranjeros (Grupo Disco, Ta-Ta y Tienda Inglesa). No obstante, el sector del comercio minorista también cuenta con las ferias, los almacenes de barrio y los autoservicios, que entre ellos tienen algo más de sesenta por ciento del mercado de alimentos y bebidas. El libro no analiza el impacto en la competencia y precios, pero es posible entrever ciertos riesgos en ese sentido, en tanto algunas cadenas de supermercados pueden lograr monopolios por zonas o afectar la competitividad de los pequeños capitales o comercios de barrio incidiendo en sus proveedores por fuerza de su gran capacidad de demanda.
¿Cómo la extranjerización ha influido en otros sectores como la forestación, los frigoríficos y las telecomunicaciones?
La industria de la celulosa directamente surge a partir del capital internacional y este controla cien por ciento de las exportaciones, en la industria de los aserraderos controla cerca de sesenta por ciento. De la mano del sector forestal también ha avanzado la extranjerización de la propiedad de la tierra. Hoy los mayores propietarios privados de tierra son las dos grandes pasteras y, además, entre los principales terratenientes del país se encuentran otros capitales forestales internacionales, en muchos casos de índole financiero. Esto agrega un conflicto por el uso del suelo. Actualmente se lleva forestada una superficie equivalente al departamento de Rocha (cerca de un millón de hectáreas) y eso es solo un cuarto de las tierras de prioridad forestal.
En el caso de los frigoríficos, recientemente han quedado de manifiesto los riesgos del avance del proceso de extranjerización y concentración, con la compra de las plantas del grupo Marfrig por parte del grupo Minerva, lo que deja a varias plantas de faena asociadas a un mismo grupo empresarial.
El sector de las telecomunicaciones es crítico, porque allí se cuenta con una gran empresa pública, pero con dos competidoras de mucho mayor calado a escala internacional que naturalmente pretenden desplazarla. Es más crítico aún dado el carácter estratégico del sector en el marco de un cambio en la base técnica de la producción bajo lo que se denomina “industria 4.0”. Esto me permite traer otro elemento clave: en 1987, el capital nacional representaba 46 por ciento del total de las ventas de las doscientas principales empresas, el capital extranjero trece por ciento y el capital público veintiocho. Tres décadas después, en 2015, el capital nacional redujo su participación veintiséis por ciento, el capital extranjero la incrementó a 35 y el capital público se mantuvo en veintinueve por ciento. Esto quiere decir que mientras hay una pérdida sustantiva del peso del capital nacional privado a nivel de la cúpula empresarial, el único capital nacional que es resiliente a la embestida del capital extranjero es el capital público, lo que nos lleva a jerarquizar su importancia en este contexto.
¿Cuáles son los efectos que esto ha traído para la economía uruguaya y su población?
Depende del sector. Pero en términos generales el efecto es contradictorio. Por un lado, suelen ser capitales de mayor desarrollo tecnológico que pagan mayores salarios y permiten una inserción competitiva en cadenas globales de valor. Por el otro, asistimos a una extranjerización de nuestras áreas estratégicas, por lo que las decisiones claves sobre nuestra economía también se desnacionalizan.
El libro también aporta un diagnóstico sobre la ciclicidad de nuestra economía y la dinámica interna de esos ciclos. ¿Qué puede comentar al respecto?
Allí se identifica una relación muy clara entre las fases de expansión económica de cada ciclo y los procesos de sobrevaluación cambiaria que, en gran medida, explican la incapacidad estructural de nuestro país para diversificar su matriz productiva. Allí hay un nudo que seguramente merece un debate más profundo a nivel nacional. Finalmente, ante el debilitamiento de los espacios nacionales cabe preguntarse si una forma viable de enfrentar esto tiene que ver con la perspectiva supranacional, en principio por medio de los procesos de integración regional. En este sentido, es clave recuperar conceptos como el que maneja Alberto Methol Ferré en su texto Los Estados continentales y el Mercosur, donde habla del Estado continental industrial, justamente, como un modo de alcanzar determinado umbral de poder que nos permita ampliar nuestra escala y tener peso en el concierto mundial. Pensar que este escenario se puede enfrentar de forma aislada es desconocer las reglas que rigen la geoeconomía global.
TE PUEDE INTERESAR: