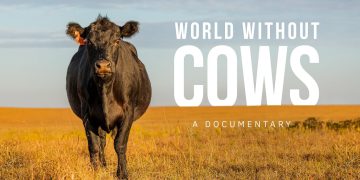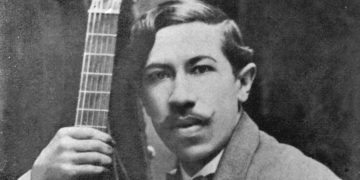El anuncio de los embajadores de Alemania y Francia de imponer restricciones de ingreso con los nuevos pasaportes uruguayos cayó como un balde de agua fría en este gélido invierno. Las reacciones fueron muy diversas y apuntaron en varias direcciones.
Por un lado, la lógica sorpresa y preocupación de la población ante la posibilidad de que se concreten estas restricciones o incluso provoquen un efecto dominó sumando a otros países, afectando la vida de muchas personas que estudian, trabajan, tienen familia, participan de alguna competencia o simplemente organizaron un viaje a estos países europeos.
Por otro, la frustración de miles de ciudadanos legales, de inmigrantes que viven y trabajan en nuestro país, que veían en la actualización del pasaporte la oportunidad de tener las mismas condiciones que el resto de los uruguayos, evitándose problemas para viajar a otros países con el pasaporte uruguayo.
También hubo sectores de la población, fundamentalmente a través de redes sociales, que volcaron su bronca culpando a esos inmigrantes y ciudadanos legales por haber de alguna manera precipitado estos cambios que terminan afectando también a los “uruguayos naturales”. Tampoco faltaron los que dirigieron sus críticas a Alemania y Francia, entendiendo que ejercen una política discriminatoria y arbitraria, sobre todo cuando se trata de países sudamericanos o del tercer mundo.
Desde luego que el episodio alimentó la discusión política partidaria, con señalamientos de la oposición al gobierno por haber actuado de manera poco profesional, con improvisación y sin haber realizado las consultas necesarias. Desde el Parlamento se anunció la convocatoria a autoridades de Cancillería y de la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior para dar explicaciones.
Lamentablemente, una vez más el pasaporte uruguayo está en el centro de la polémica. Aunque por motivos muy diferentes, no deja de alarmar que en los últimos años se han sumado controversias de alto perfil público. Primero fue la red delictiva que otorgaba pasaportes falsos por lo menos desde 2013 y que llevó al juicio y condena entre otros del exjefe de seguridad presidencial. Luego fue el caso del otorgamiento de pasaporte sin demoras a un conocido narcotraficante uruguayo requerido por la Justicia en la región, que tuvo serias consecuencias políticas.
El prestigio de un pasaporte va mucho más allá de una cuestión técnica. Es un símbolo más de la confianza y la reputación internacional de un país. Puede facilitar moverse, trabajar, estudiar o hacer negocios en el exterior o, por el contrario, afectar sensiblemente estas posibilidades. La pérdida de prestigio tiene costos concretos. Pero, por otro lado, el pasaporte también refuerza el sentido de pertenencia, la dignidad de la ciudadanía y la inclusión social. Ambas dimensiones son importantes.
Confiamos en que la situación no se irá de las manos y se alcanzará una razonable y pronta solución. Sin perder de vista que varios portadores del pasaporte uruguayo seguramente habrán sufrido las consecuencias de estas restricciones con pérdidas económicas que podrían ameritar juicios contra el Estado.
No obstante, más allá de la discusión administrativa, hay otra discusión que es muy significativa y que los uruguayos, como con tantos otros temas importantes, tendemos a barrer debajo de la alfombra. Es la cuestión de la nacionalidad, la ciudadanía y la inmigración.
Ciudadanía y nacionalidad
Uruguay y Myanmar son los únicos países en el mundo que no contemplan la posibilidad de naturalizarse. Esta curiosa situación en la que un extranjero no puede adquirir la nacionalidad uruguaya, aunque sí la ciudadanía legal, se remonta a una tesis tradicional del constitucionalista Justino Jiménez de Aréchaga. Sin embargo, otros juristas como Alberto Pérez Pérez han argumentado contrariamente en cuanto a que la ciudadanía legal implicaría la naturalización.
El artículo 74 de nuestra Constitución vigente consagra: “Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico”.
Por otra parte, el artículo 75 establece: “Tienen derecho a la ciudadanía legal: a) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de residencia habitual en la República; b) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, sin familia constituida en la República, que tengan alguna de las cualidades del inciso anterior y cinco años de residencia habitual en el país; c) Los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial de la Asamblea General por servicios notables o méritos relevantes”.
En una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en julio de 2024, el Estado Uruguayo se comprometió a modificar la legislación que separa nacionalidad de ciudadanía y que genera conflictos en migrantes que son ciudadanos legales del país.
Según informó entonces El Observador, lo primero que se anunció fue una reunión entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el pasaporte no quede determinada la nacionalidad. Asimismo, reconocen que para solucionar el problema de fondo se requieren mecanismos constitucionales y mencionan tres opciones: una ley interpretativa de la normativa constitucional, un plebiscito o “sentar jurisprudencia teniendo en cuenta que la normativa internacional a la que Uruguay adhiere en materia de Derechos Humanos está por encima de las legislaciones locales”.
También citan en la nota al exrepresentante uruguayo ante OEA Washington Abdala, quien opinó: “Somos optimistas porque creemos que las cosas se pueden resolver cuando hay actitud, buen talante. Tenemos que ir desabrochando la secuencia de problemas. Lo primero es el campo del pasaporte y lo otro es ir convocando un territorio a ver cuál es la zona exacta de consenso que tenemos”.
Un diálogo sobre política migratoria
En vistas de la iniciativa del Diálogo Social convocado por el gobierno, que aspira a abordar temas vinculados a la protección social, sería una gran oportunidad para incluir el tema de la política migratoria y busca una política de Estado al respecto.
Las políticas de promoción de la inmigración están íntimamente vinculadas a la cuestión demográfica que representa un desafío gigantesco para proyectar económica y culturalmente al país, al igual que otro tema sumamente trascendente como son las políticas de fomento de la natalidad. ¿O alguien piensa que la seguridad social quedó o quedará resuelta con alguna ley mágica, basada puramente en criterios de redistribución?
Cuando no hay una política y un marco legal claros es más factible que se produzcan errores de tipo administrativo. No hay que esperar a que organismos internacionales pretendan imponernos qué y cómo hacer las cosas, incluso desautorizando nuestra Constitución. No sería un buen antecedente. Las soluciones tienen que salir desde acá.
Lo de los pasaportes seguramente ya estará encaminado para que no existan diferencias y es una buena noticia, porque hay verdaderamente una situación injusta con los ciudadanos legales. En cuanto al tema de fondo de la naturalización, sería bueno aprovechar la oportunidad para dar la discusión y en todo caso procesar los cambios normativos que sean necesarios con una visión completa y estratégica.
Además, promover una política de inmigración tiene que ir de la mano de propuestas educativas y culturales integradoras. Los episodios de estos días muestras que lamentablemente hay sectores de la población que ven en los inmigrantes una amenaza, ya sea para las costumbres o por la competencia laboral. Esto puede cambiar fácilmente, porque Uruguay no es un país de teorías racistas ni xenofobia, como puede suceder en otras latitudes. Seguramente tiene que ver con algunas mentalidades provincianas o aldeanas, resistentes a los cambios, pero no a sentimientos de odio. Por el contrario, la sociedad en su gran mayoría tiene una actitud receptiva y solidaria con las familias que llegan al país.