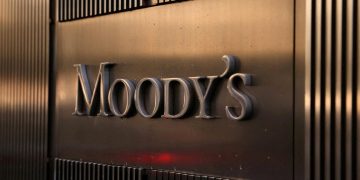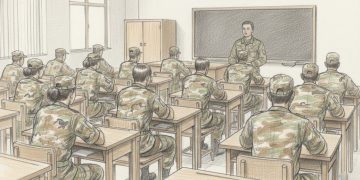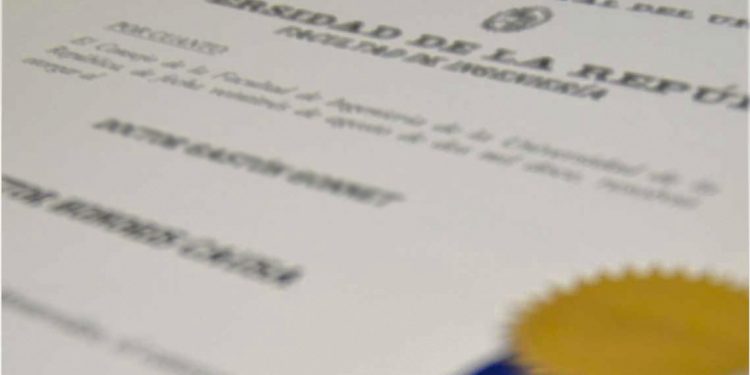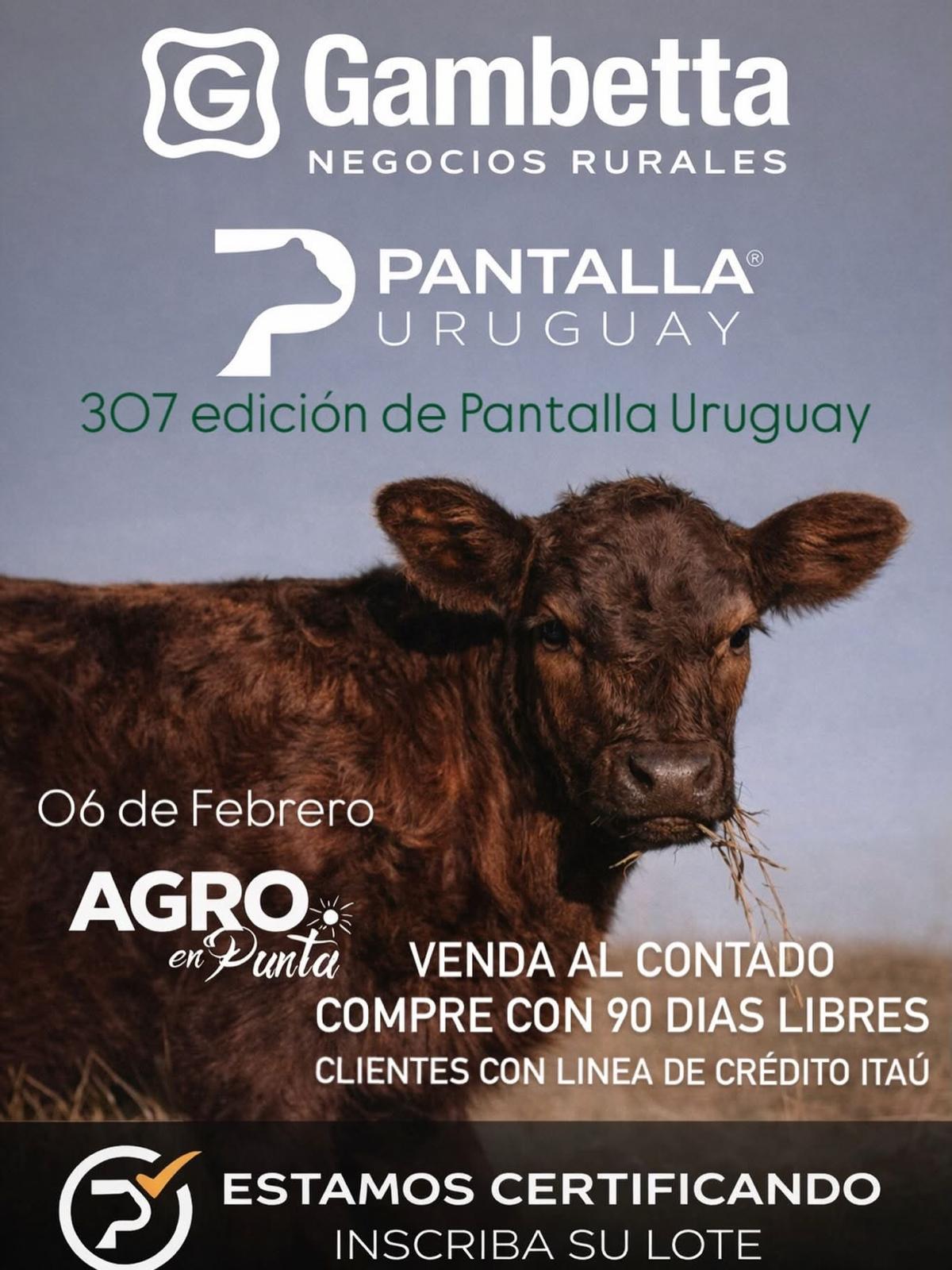Un estudio del Instituto de Economía titulado “Retornos económicos a la formación universitaria: un análisis de ingresos laborales en Uruguay”, realizado por Verónica Amarante, Paula Carrasco, María Eugenia Echeberría, Noemí Katzkowicz y Martina Querejeta, ofrece una radiografía detallada de los beneficios financieros que un título universitario aporta en el mercado laboral uruguayo entre 1997 y 2022.
Con base en los registros administrativos de empleo y educación, el informe revela tendencias, desigualdades y matices que reflejan tanto los avances como los desafíos pendientes en el sistema educativo y laboral del país.
Durante las últimas tres décadas, Uruguay ha experimentado un notable aumento en los niveles educativos de su población. Según el estudio, la proporción de personas entre 25 y 64 años con educación primaria como máximo nivel educativo cayó drásticamente del 50% en 1991 al 20% en 2022. En paralelo, el porcentaje de quienes iniciaron estudios terciarios creció hasta alcanzar el 25% en el mismo período. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, los avances son aún más evidentes: el grupo con secundaria completa o estudios terciarios pasó de representar el 22,4% en 1991 al 41,3% en 2022, con un 25% de ellos habiendo cursado estudios universitarios completos o incompletos.
Sin embargo, persisten desafíos estructurales. La mayoría de la población joven aún se concentra en niveles de secundaria incompleta, con un 46,6% en 2022, una cifra que apenas ha variado desde 1991 (48,5%). Este estancamiento sugiere que, pese a los avances, las barreras para completar la educación secundaria y acceder a la universidad siguen siendo significativas para amplios sectores de la sociedad.
Otro cambio relevante es la disminución de estudiantes universitarios que trabajan. Mientras que en 1997 el 38% de quienes ingresan a la Universidad de la República (Udelar) trabajaba, en 2022 esta proporción se redujo al 26%. Este fenómeno, que se acentuó desde 2012, podría reflejar un cambio en el perfil socioeconómico de los nuevos universitarios, con un aumento de jóvenes de entre 17 y 24 años que priorizan sus estudios sobre el empleo.
Crecimiento de los egresados universitarios
La Udelar ha visto un incremento sostenido en sus egresos. Desde 1997, el número de graduados creció hasta alcanzar picos de más de 6000 en 2016 y 2021. Las áreas de Salud, Ciencias Sociales y las carreras impartidas en el interior del país lideraron este aumento, reflejando una mayor diversificación y descentralización de la oferta educativa. Este crecimiento, sin embargo, no ha diluido el valor económico del título universitario, que sigue siendo una inversión rentable en el mercado laboral.
El estudio destaca que, a pesar del aumento en la oferta de graduados, los retornos económicos asociados al título universitario han mostrado una tendencia al alza hasta 2012, estabilizándose desde entonces en un 40% en promedio. Esto significa que un egresado universitario gana, en promedio, un 40% más que alguien con secundaria completa, una brecha que se amplía al 120% cuando se compara con quienes solo tienen educación primaria.
La ecuación de Mincer, utilizada para estimar los retornos educativos, revela que la prima salarial por un título universitario creció durante los años noventa y principios de los 2000, descendió ligeramente entre 2007 y 2008, y se estabilizó a partir de 2013. Hacia el final del período, los egresados universitarios mantenían una ventaja salarial significativa, aunque con una leve reducción reciente.
A pesar de los beneficios generales, el estudio pone en evidencia importantes heterogeneidades en los retornos, marcadas por género, sector de empleo, disciplina académica y origen socioeconómico.
Los varones obtienen sistemáticamente mayores retornos que las mujeres, salvo en excepciones como las Facultades de Química, Ciencias Sociales y el Instituto Superior de Educación Física, donde las mujeres superan a sus pares masculinos. En disciplinas como Ingeniería y Ciencias Económicas, las diferencias por género son mínimas, pero en la mayoría de los casos, la brecha salarial favorece a los hombres, profundizando desigualdades estructurales en el mercado laboral.
Sector público vs. privado
El sector privado ofrece retornos significativamente mayores que el público. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina, los egresados en el sector privado logran retornos superiores al 70%, mientras que en el sector público apenas alcanzan el 10%. Carreras como Ingeniería, Ciencias Económicas y Química muestran patrones similares, con primas salariales en el sector privado cercanas al 50%, frente a un 16-30% en el público.
No todas las carreras universitarias generan los mismos beneficios económicos. Medicina lidera con un retorno del 82%, seguida por Agronomía, Ingeniería y Ciencias Económicas, con primas de entre 50% y 54%. En contraste, disciplinas como Bellas Artes y Odontología presentan los retornos más bajos, evidenciando que la elección de carrera tiene un impacto directo en los ingresos futuros.
El estudio revela que el contexto socioeconómico de los egresados juega un rol crucial. Quienes provienen de liceos públicos, son primera generación universitaria o completaron la secundaria fuera de Montevideo enfrentan retornos salariales significativamente menores que sus pares de liceos privados, hijos de universitarios o formados en la capital. Estas diferencias se agravan por género, con mujeres en estos grupos enfrentando mayores desventajas.
Un hallazgo es que el mercado laboral uruguayo valora positivamente el tránsito por la universidad, incluso para quienes no completan sus estudios. Los estudiantes universitarios obtienen retornos crecientes por cada año adicional de educación superior, superando en más de un 13% los ingresos de quienes solo tienen secundaria completa. Este fenómeno sugiere que la experiencia universitaria, más allá del título, aporta habilidades y redes que son recompensadas en el ámbito laboral.
Los egresados universitarios no solo ganan más, sino que también tienen mejores condiciones laborales. Las tasas de actividad de quienes cuentan con estudios terciarios (completos o incompletos) superan el 80%, por encima del promedio poblacional. Además, los universitarios presentan las tasas de empleo más altas y los niveles de desempleo más bajos, cercanos al 2% en 2022, frente al 9% del promedio de la población activa. La formalidad es otro punto fuerte: más del 95% de los egresados universitarios trabajan en empleos formales, una ventaja significativa en un mercado laboral donde la informalidad sigue siendo un desafío.
Retornos por edad
El análisis por grupos etarios muestra que los mayores retornos se concentran en el grupo de 36 a 50 años, particularmente en Medicina, donde los profesionales de este rango etario alcanzan primas salariales superiores al 100%. Ingeniería, por su parte, muestra retornos consistentemente altos (superiores al 50%) en todos los grupos de edad, mientras que en Ciencias Económicas el grupo de 36 a 50 años lidera con una prima del 50%. Estos patrones reflejan que la experiencia laboral y la consolidación profesional amplifican los beneficios de un título universitario.
En definitiva, se indica en las conclusiones que “el análisis muestra que el mercado laboral uruguayo valora positivamente el tránsito por la universidad, incluso antes de la obtención del título. Los estudiantes universitarios obtienen retornos económicos crecientes por cada año adicional de educación superior, llegando a superar en más de un 13% a trabajadores similares que solo completaron secundaria. La formación universitaria desarrolla competencias y conocimientos valorados por los empleadores independientemente de la credencial final, lo que resalta la importancia de facilitar el acceso a la educación superior como mecanismo de movilidad social, aun cuando no todos los estudiantes logren completar sus estudios”.