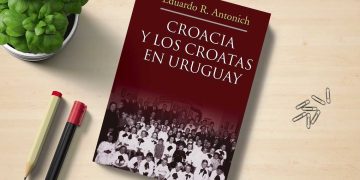En este final de 2025, mientras el verano irrumpe en las calles, la Navidad se erige como una interpelación profunda y una fortaleza indispensable. En un año marcado por la persistencia de los conflictos bélicos, por el avance de un proteccionismo que asfixia el desarrollo genuino de los pueblos y por la expansión ominosa del crimen organizado con su secuela de violencia y deshumanización que tan mal le ha hecho a este país y a toda la región, la celebración del nacimiento de Cristo ofrece un punto de anclaje existencial. Para una sociedad uruguaya que enfrenta además el desafío de altos costos para vivir, producir, emprender, con una creciente fragilidad en salud mental y la presión de ideologías que disuelven los fundamentos de la tradición occidental, volver al núcleo familiar y al mensaje de Belén constituye mucho más que un ritual. Es un acto de resistencia espiritual y cultural, quizás el más significativo que podemos ejercer en tiempos de eutanasia e ideologías woke.
Observamos un mundo que ha hecho del individualismo feroz y del éxito material su ecuación principal. Este paradigma, que ignora la dimensión trascendente de la persona, muestra hoy sus límites dolorosos: sociedades fragmentadas, una soledad epidémica y la mercantilización de casi todos los aspectos de la vida, incluyendo las relaciones humanas. Frente a esta reducción en la que el ser humano es considerado un mero productor y consumidor, la Navidad proclama una verdad vital. El Verbo, que se hizo carne en la pobreza de un pesebre, eleva la condición humana a una altura inconmensurable, fundamentando así una ética del cuidado, la solidaridad y el amor que se opone radicalmente a la cultura del descarte.
En este contexto, la familia cristiana adquiere una misión crítica. La Iglesia siempre la ha reconocido como “Iglesia doméstica”, el santuario primero donde se transmite la fe y se forja el carácter. Hoy, esa célula básica de la sociedad está bajo un asedio múltiple. No solo por presiones económicas, sino por modelos culturales que relativizan su esencia, presentándola como una mera opción afectiva entre otras. Reunirse en torno a la mesa navideña, rezar juntos, compartir con alegría sincera y, sobre todo, perdonar y reconciliarse son gestos que adquieren una potencia testimonial extraordinaria. Son la encarnación cotidiana de que otro modelo de vida es posible: uno basado no en la competencia, sino en la comunión; no en el tener, sino en el ser; no en la indiferencia, sino en la acogida.
Este testimonio es urgente en nuestra realidad nacional. Uruguay, si bien registra un alto porcentaje de población no afiliada religiosamente, posee un sustrato cultural profundamente marcado por valores humanistas de raíz cristiana: la importancia de la familia, la dignidad del trabajo, la honestidad, la solidaridad con el prójimo. Valores que hoy vemos amenazados. El pequeño empresario que lucha por sostener su negocio con ética, la madre que educa a sus hijos con esfuerzo y sacrificio, el joven que opta por la integridad en medio de un ambiente que premia el atajo, están librando, en sus vidas ordinarias, la misma batalla cultural. La Navidad les recuerda que su lucha no es en vano. El pesebre es la consagración divina de lo humilde, lo sencillo y lo auténtico. Dios no eligió nacer en la Roma imperial llena de esplendor y poder, sino en la periferia, en la precariedad. Esta elección divina santifica y da un sentido eterno al esfuerzo cotidiano de tantos uruguayos que construyen el país desde lo esencial.
Frente a la expansión de tantos males en nuestro mundo, la Navidad afirma la inviolabilidad de la vida humana. Cada niño es un regalo, cada persona es imagen de Dios. La luz que brilla en la noche de Belén es la antítesis absoluta de la oscuridad que promueve la violencia y el tráfico de vidas. La celebración nos compromete a ser portadores de esa misma luz, promoviendo la justicia, defendiendo a los vulnerables y trabajando incansablemente por una paz que no es solo ausencia de conflicto, sino la presencia activa del bien, la verdad y la belleza.
Por ello, esta Navidad debe ser para nosotros más que una emotiva conmemoración. Debe ser un punto de inflexión espiritual. Un momento para examinar cómo, desde nuestras familias, parroquias y comunidades, contribuir a seguir desarrollando este país. La cultura no se cambia solo con discursos, sino con testimonios vivos, atractivos y creíbles. La familia que reza unida, que perdona, que acoge, que celebra la Navidad centrándose en el Misterio de la Encarnación y no en el consumo vacío está realizando una contribución monumental a la sanación de nuestro tejido social.
En un mundo que a menudo parece haber perdido el rumbo, la estrella de Belén sigue indicando el camino. Nos señala que la respuesta a la complejidad de nuestra época no está en ideologías abstractas o en soluciones puramente técnicas, sino en volver a lo fundamental. De este centro brota la fuerza para resistir la deshumanización, la esperanza para enfrentar la incertidumbre y el amor para reconstruir, desde lo pequeño, un mañana más digno. Que esta Navidad renueve en cada uno de nosotros la certeza de que, en el nacimiento de Cristo, nuestra resistencia encuentra su razón más profunda y nuestro amor, su fuente infinita.