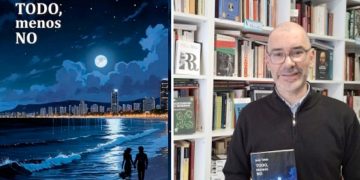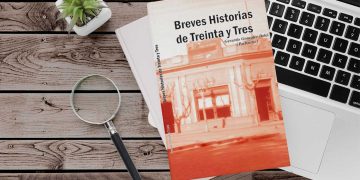Aunque es discutible aquella frase de que en la historia uruguaya “el Estado precedió a la Nación”, resulta un hecho que la complejidad del proceso emancipatorio demandó, a partir de 1830, la puesta en escena de un particular y significativo aparato simbólico, con el propósito de materializar o asentar la idea de independencia. Si bien era inocultable la enorme vocación de gobierno propio, la autonomía absoluta requería todavía de un fortalecimiento espiritual y una verdadera aceptación social. No alcanzaba con una declaratoria, una constitución y una bandera; los sucesivos gobiernos posteriores a la Guerra Grande creyeron y promovieron también un inteligente instrumental de emblemas, cantos, representaciones e imágenes, tal como lo ha señalado Benedict Anderson en la conformación de los nacionalismos poscoloniales, a efectos de construir e imaginar una nueva comunidad.
La construcción del Teatro Solís –iniciativa privada, propia de una élite culta, con claros vínculos en la política– implicó un espacio capital en las representaciones de los hechos históricos, en el montaje de los certámenes poéticos destinados a cantar y a contar la grandeza de la patria. La música, a través del himno y otras piezas de corte épico, debían aportar el necesario sonido al alma, desde el interior de aquella sala. El nomenclátor de Lamas fue para Montevideo otro inteligente instrumento en recuerdo de hechos, fechas y nombres de referencia histórica, aunque con ciertas diferencias respecto del que primó en las calles de la Villa de la Restauración, bajo el gobierno del Cerrito. Recordemos, en este sentido, que el general Oribe había designado por primera vez con el nombre del General Artigas a una calle, en aquel poblado.
Pero estos instrumentos de carácter simbólico utilizados hasta entonces resultarían insuficientes de no mediar otros, de fuerte sentido visual. La patria requería de un arsenal de imágenes para ser proyectadas en la retina de los orientales y, en esta línea, se desarrollaron diferentes series iconográficas que –mediante la pintura, la litografía y, en menor medida, la escultura– incluyeron alegorías, hitos históricos, retratos y paisajes con identidad. Sin duda, la dimensión visual de estas estratégicas y poderosas representaciones conformarían la puerta de ingreso a un sentimiento nacional, absolutamente consolidado en los primeros años del siglo XX y que continuarían teniendo gran peso durante los festejos del centenario (1925-1930).
Las alegorías –ideas representadas en figuras humanas, generalmente femeninas– aparecieron de manera muy temprana en la producción de los primeros maestros calígrafos, como Manuel Besnes e Irigoyen o Pablo Nin y Gonzáles, quienes aprovechando la capacidad reproductiva de la litografía multiplicaron a la “mujer república”, portando banderas, escudos u otros instrumentos como cadenas rotas, gladios o balanzas que hablaban, simultáneamente, de libertad, fuerza, justicia y otras tantas virtudes de la nación uruguaya. En los primeros sellos –identificados como “Diligencias”– ya se puede ver su rostro como un sol; en los billetes adquiere mayor corporeidad asociada a las riquezas de nuestro suelo –espigas de trigo, fardos de lana, vacunos y lanares– así como a industrias de humeantes chimeneas, instrumentos científicos y artísticos, todas señales de un país “civilizado” y próspero. La imagen de la colmena fue también muy frecuente e ineludible referencia al trabajo y a la conducta disciplinada.
Pero si los elementos metafóricos y las alegorías tenían ciertas dificultades en “contagiar” a la gente, dado su alto grado de abstracción conceptual, no siempre atendible ni entendible por las grandes masas, la pintura de historia encontraría un lugar de aceptación bastante mayor. Para esto era necesario un actor artístico de fuste, capaz de invocar pasión y promover un verdadero convencimiento emocional en el espectador. Juan Manuel Blanes sería precisamente esa figura artística, identificada luego como el “Pintor de la Patria”. Se sucederían así, distintas historias fundacionales a través de sus lienzos –el gran cuadro del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, las batallas de Las Piedras y Sarandí, solo por citar algunos–, con grados elevados de realismo al tiempo que, con la necesaria carga emotiva, fundada siempre en una documentación rigurosa que garantizara la veracidad de lo pintado. Se trataba de una combinación de emoción y verdad, donde la primera podía permitirse ciertas libertades; si bien era sabido que en el desembarco de la Agraciada no eran 33 sino una cantidad algo mayor de actores –el número responde a otras razones sobre la que no nos extenderemos–, ni que eran todos orientales pues algunos pertenecían a la otra orilla platense –era evidente que la gesta debía purificarse y nacionalizarse–, Blanes centró su mayor realismo y veracidad en el carácter del sitio –el color de la arena, el tipo de vegetación– y en vestimentas y armas que fueron rigurosamente estudiadas y seleccionadas. Así también, si la aurora era más apropiada que la verdadera noche que acompañó la histórica gesta –tal como la representó la pintora coloniense Josefa Palacios, bajo una razón más documentalista que emotiva–, Blanes eligió el sol naciente como el mejor momento para el “despertar de la patria”. Sin duda, aquel lienzo buscó calar hondo en el cuerpo social y trascender en el tiempo.
El retrato y el paisaje no fueron ajenos al proceso de imaginar la comunidad y oficializar una narrativa visual nacional. El primero de esos géneros tuvo especial importancia para el reconocimiento social de los héroes, cuya hegemonía se debatió en el campo fisionómico –de ahí la importancia de lograr el rostro de Artigas en pleno apogeo, aun cuando el único registro existente correspondiera a su vejez, en el Paraguay–, si bien la legitimación icónica del héroe, tal como bien lo expuso el brasilero José Murilo de Carvalho, dependería definitivamente de la aceptación popular. El paisaje, además del perfil topográfico, la verde pradera y las dosificadas arquitecturas vernáculas del campo –el casco de estancia, pero por sobre todo el rancho–, exigió incorporar a un actor central de la vida rural: el gaucho. Sin él no habría una narrativa del escenario paisajístico bajo perspectiva nacional, ya que entonces empezaba su ascenso como verdadero héroe anónimo, hasta alcanzar el lugar de la estatuaria urbana.
Las iconografías de la nación fueron muchas y variadas, con asociaciones diversas que merecen un abordaje bastante más complejo que el de este artículo. Si bien cuenta con una bibliografía importante de carácter local, exige también consultar lo producido por la historiografía de los países vecinos y España. No obstante, parece ser hoy una importante materia para revisitar en tiempos del bicentenario.
Fuentes:
Anderson, B. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica. 1997.
Murilho de Carvalho, J. La formación de las almas. Universidad Nacional de Quilmes. 2006.