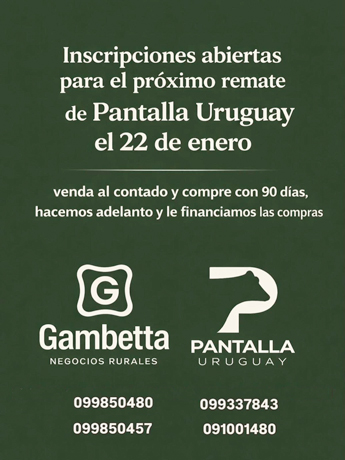El periodista del diario La Nación y docente de la Universidad Católica Argentina Germán de los Santos, quien ha investigado el avance del narcotráfico en Rosario, fue uno de los expositores del evento titulado “Crimen organizado y terrorismo: amenazas y percepción del riesgo en Uruguay”, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) el pasado 4 de noviembre. En entrevista con La Mañana, profundizó acerca del caso de la ciudad santafesina y advirtió que Montevideo muestra señales similares.
Usted ha estudiado el proceso por el cual Rosario se convirtió en el epicentro del narcotráfico en Argentina. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta realidad?
Hubo dos razones. Ahí tiene que ver el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay. A la vera del río Paraná hay 36 puertos. En su mayoría son terminales portuarias privadas. Y la ciudad está en el centro del país, donde confluyen varias rutas que vienen también del norte, comunicando con países como Paraguay y fundamentalmente Bolivia, que es uno de los tres productores de cocaína de Sudamérica. Pero, además, el problema que caracterizó a Rosario durante los últimos años no solo fue el narcotráfico, sino los altos niveles de violencia que enfrentó la ciudad con índices de homicidios que llegaron a 22 asesinatos cada 100.000 habitantes. Ese fue el rasgo que distinguió a Rosario de otras ciudades del país, haberse transformado en una ciudad donde la extrema violencia sostenía el negocio narco.
¿Qué papel tuvieron las instituciones del Estado en el avance del crimen organizado, en particular la policía y el sistema judicial?
El papel que tuvieron las instituciones del Estado en el avance del narcotráfico fue por omisión y por complicidad. En este segundo capítulo de las complicidades, lo que aparece como más nítido es la connivencia policial. El crimen organizado de Rosario no se caracteriza por tener organizaciones con una sofisticación muy grande, sino que es todo lo contrario, y para poder sostenerse del negocio necesitaron la complicidad de la policía. Esto generó, a su vez, que cada banda criminal tuviese su sector cercano o cómplice o socio dentro de la policía, lo que hizo las cosas mucho más difíciles porque la fuerza de seguridad era la encargada de combatir el narcotráfico. Por otro lado, existieron complicidades que ahora recién se están descubriendo en la justicia federal. En una investigación que hice en el diario La Nación, revelamos que el juez federal Marcelo Bailaque, que actualmente está detenido en su domicilio, había cajoneado durante seis años una investigación contra uno de los principales narcos de Rosario que se llama Esteban Alvarado, pero esa inacción del juez contribuyó para que este narco se fortaleciera y, sobre todo, provocara mucho daño al asesinar a alrededor de 80 personas. Alvarado está condenado actualmente a prisión perpetua en la cárcel de Ezeiza, que está en la provincia de Buenos Aires. También hubo complicidades políticas, que ahí hay una falencia y un déficit de la propia justicia que nunca avanzó en profundidad para investigar, por ejemplo, cómo se financiaban las campañas políticas, cómo se lavaba el dinero dentro de los partidos y otras cosas más.
¿Qué lo llevó a investigar a organizaciones criminales que operan con tanta violencia? ¿Se encontró con obstáculos en ese camino?
A mí me llevó a investigar el tema del crimen organizado una necesidad, porque el problema de la violencia y del narcotráfico se convirtió en un tema esencial en la ciudad de Rosario. Y periodísticamente era muy rico, sobre todo al principio, para empezar a revelar todos los entretejidos que existían, para no abordarlos desde un punto de vista policial, sino con características políticas, económicas y sobre todo sociales. Obviamente que al investigar este tipo de temas uno enfrenta obstáculos, yo sufrí amenazas en varios momentos. Cuando nosotros publicamos el libro Los Monos, ningún miembro de esta banda narco había sido condenado, con lo cual esta organización criminal lo tomó como algo muy pesado y eso se trasladó a amenazas, a amedrentamientos permanentes que sufrimos en la propia ciudad donde debimos tener custodia mucho tiempo.
¿Esa situación que caracteriza a Rosario se ha expandido hacia otras ciudades?
El crimen organizado hoy se ha expandido a otras ciudades, no solo es Rosario el epicentro en la Argentina, tenemos el conurbano bonaerense, donde hay actividades criminales muy fuertes y pesadas desde hace mucho tiempo, donde también se entremezcla el crimen organizado con la política y la policía. Y hay sobre todo ciudades en las fronteras en el norte del país que enfrentan problemas muy serios de seguridad, teniendo en cuenta que el narcotráfico ha crecido durante los últimos años, no solo con su poder económico, sino también su penetración social y su influencia política.
¿Las redes de crimen organizado que usted ha investigado son más bien locales o tienen conexiones transnacionales?
Yo investigué el crimen organizado en Rosario, pero la característica que tiene esta región, como decía antes, es que, por la hidrovía Paraná-Paraguay, intervienen organizaciones internacionales que tienen mucho nexo con países sobre todo de la región. Estamos hablando de, por ejemplo, el Primer Comando Capital, Comando Vermelho, que son organizaciones brasileñas que están teniendo cada vez mayor influencia en la zona, después de también asentarse en Paraguay, donde con Rosario hay una cercanía por el río Paraná y directa a través de la hidrovía Paraná-Paraguay y todo el tráfico fluvial, lo cual hace mucho más difíciles los controles.
Su exposición en el evento organizado por el CED se tituló “El caso Rosario: lecciones para Uruguay”. ¿Qué evaluación hace del caso de nuestro país? ¿Ha observado señales preocupantes que puedan indicar que aquí podría suceder una realidad similar a la de Rosario, o estamos lejos?
Yo veo la situación de Uruguay, sobre todo de Montevideo, muy parecida a la de Rosario, porque tienen características similares en cuanto a la contextura urbana, son dos ciudades-puerto, y durante los últimos años ha crecido la violencia y se ha estabilizado en un plano alto en Montevideo, donde han aparecido también bandas que han surgido en Uruguay y que tienen una caracterización transnacional, como el caso de Sebastián Marset. Me parece que Uruguay está a tiempo de evitar subir un escalón en la evolución de la influencia y el impacto del crimen organizado.
¿Situaciones como estas tienen vuelta atrás o ya es demasiado tarde?
Si el Estado se involucra de manera eficiente, hay tiempo para abordar el problema. La cuestión que hoy es más compleja es que los Estados no toman dimensión del problema del crecimiento del crimen organizado. Los cambios a nivel institucional no son a la velocidad que tiene la dinámica de estos grupos.