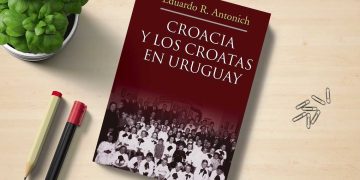Con un poco de barro nos formaste, Señor, y gracias a tu aliento vivimos. Nos llenaste de dones… pero no nos alcanzaron. Satanás sedujo y engañó a nuestros primeros padres… Quisimos ser como tú, Dios mío, y por soberbia pecamos. Perdimos muchos de aquellos dones primeros, nuestra naturaleza quedó herida por el pecado, y todo nos empezó a costar mucho más. Sin embargo, en tu infinita bondad, no nos abandonaste a nuestra suerte.
En la plenitud de los tiempos, enviaste a tu propio Hijo a esta tierra, salida de tus manos, para redimirnos del pecado y de la muerte. Porque la ofensa que como hombres te hicimos, solo podía ser reparada por un hombre que, al mismo tiempo, fuera Dios: solo Dios infinito podía reparar satisfactoriamente la ofensa infinita hecha por la criatura a su Creador.
Y así llegaste a este mundo, en el silencio de un pesebre, tan solo alterado por rebuznos y mugidos. Naciste en el seno de una familia humilde, en medio del campo, de una mujer a la que tú mismo llenaste de gracia. Y elegiste como padre adoptivo al varón más perfecto que haya existido jamás…
Viniste a la tierra, a enseñarnos cómo vivir para alcanzar el Cielo. Viniste a ofrecernos –a regalarnos– tu gracia, porque sin ella nunca podríamos alcanzar la vida eterna. Viniste a mostrarnos que solo tú eres el Camino, la Verdad y la Vida, y que solo la Verdad nos hace libres. Al pagar con tu vida por nuestros pecados, nos enseñaste que no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Porque así nos llamaste: ¡amigos! Y en el colmo de tu amor, nos hiciste tus hijos.
Pero… ¿cómo te pagamos los hombres tanto amor? Primero te matamos y luego te rechazamos, te olvidamos, te echamos de nuestras vidas.
Es cierto que, a lo largo de los siglos, nacieron, vivieron y murieron miles de santos que procuraron imitarte de mil formas distintas. Y es cierto que los elevamos a los altares, para que sirvan de ejemplo a todos.
Pero… ¿qué he hecho yo, personalmente, con mi vida? ¿He correspondido a tu amor como tú lo esperabas? ¿Te he amado a ti, Dios mío, como tú lo mereces? ¿He amado a mi prójimo como tú me has amado a mí? ¿He usado de mi libertad para difundir la verdad, para hacer el bien, para perfeccionarme en la virtud? ¿O he abusado de ella, como decía san Pablo, no haciendo el bien que quiero y practicando el mal que no quiero? ¿No me habré quedado corto en mi amor hacia ti y hacia mis hermanos, Señor?
Es cierto que a diario lo intento… ¡Quiero ser santo! ¡Pero cuánto me falta! ¡Cuánto tiempo perdido! ¡Cuánta gracia desperdiciada! ¡Cuánta tibieza! ¡Cuántos pecados!
Y si yo, que he recibido de ti gracia sobre gracia, te he respondido de esta manera… ¿Cómo espantarme de los pecados de otros hombres que han recibido menos? ¿Cómo no entender que si en el mundo hay guerras, dolor, odios, división, lujuria, hambre, envidia… es porque los hombres no hemos querido que reines sobre nosotros?
Para esta Navidad te pido, Señor, que llenes mi corazón y el de cada hombre en esta bendita tierra, de tu gracia. Que donde abundó el pecado, abunde la gracia. Que nos ayudes a no pecar, a pecar menos, y en materia menos grave. Que nos ayudes enamorarnos de tu persona y de tus enseñanzas, y a mostrar ese amor a los demás no solo con palabras, sino con obras y de verdad.
Que nos ayudes a valorar en su justa medida los maravillosos sacramentos que nos dejaste, y a frecuentarlos, convencidos de que nuestra salvación y la del mundo entero está en tu gracia. Solo tu gracia salvará al mundo. Solo si los hombres nos reconciliamos contigo primero, podremos reconciliarnos entre nosotros. Solo si dejamos de hacerte la guerra, habrá paz entre nosotros. Solo si te amamos a ti, podremos amarnos entre nosotros. Solo si dejamos que nazcas y renazcas en nuestros corazones, podremos morir en paz.
También te pido, Señor, que proveas a los hombres de los bienes materiales necesarios, para que puedan dedicar el tiempo suficiente a alcanzar los bienes espirituales… ¡imprescindibles para vivir en paz mientras caminamos hacia la vida eterna!
Enciéndenos, Divino Niño, de Amor a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ayúdanos a amar la Eucaristía, donde estás realmente presente en tu Cuerpo, en tu Sangre, en tu Alma y en tu Divinidad. Ayúdanos a amarnos entre nosotros como tú nos has amado, por intercesión de San José y de la Santísima Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra y, por supuesto, ¡corredentora!
Amén.