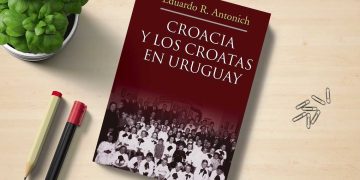No hay trampa más mortal que la que nos tendemos a nosotros mismos.
Raymond Chandler, El largo adiós
El atentado contra la fiscal Mónica Ferrero en su propia casa, con disparos y una granada a las 5 de la mañana, marca un punto de inflexión en la historia de la seguridad de Uruguay. Este hecho brutal nos obliga a confrontar una realidad incómoda: ya no somos aquel país tranquilo y ajeno a la violencia criminal que caracterizaba a la región.
Durante décadas, Uruguay se percibió a sí mismo como una isla de tranquilidad en un continente convulsionado. Mientras México sufría la guerra entre cárteles, Colombia lidiaba con el narcoterrorismo y Brasil veía cómo las facciones penitenciarias tomaban control de las favelas, nosotros manteníamos la ficción de ser inmunes. Esta autopercepción no era completamente infundada, teníamos instituciones sólidas, bajos niveles de violencia y una Policía que parecía capaz de mantener el orden.
Sin embargo, la advertencia del comisario mayor retirado Jorge Gómez Arbiza resulta profética: “Uruguay está siendo todavía un país vulnerable y con posibilidades de expansión del narcotráfico”. Lo que parecía una alerta exagerada se ha convertido en diagnóstico preciso. El atentado contra Ferrero no es un hecho aislado, sino la expresión más visible de una metamorfosis que viene ocurriendo hace años ante nuestra mirada complaciente. Y esa complacencia no solo se ha expresado en términos puramente coercitivos en cuanto a la aplicación de la ley en todo el territorio nacional, sino que también ha sido educativa, cultural y social, en la medida en que hay un enorme porcentaje de nuestra población que no recibe una educación no ya de calidad, sino acorde a su inmediatez vital.
El mapa del crimen organizado en Uruguay muestra una evolución preocupante. Comenzó con episodios como las amenazas del narco mexicano Gerardo González Valencia al entonces ministro Eduardo Bonomi en 2016 –un aviso de que el crimen transnacional había puesto sus ojos en nuestro territorio–. Continuó con el ataque a la Brigada Antidrogas en 2020 y las amenazas del autodenominado Primer Cártel Uruguayo contra la propia Ferrero.
La progresión es clara: de las amenazas verbales se pasó a los ataques simbólicos, y de allí al atentado directo contra una fiscal de corte. Cada escalón en esta espiral de violencia fue precedido por advertencias que, como sociedad, optamos por minimizar.
La investigación apunta a que los autores materiales cometieron “desprolijidades”, pero esto no debería llevarnos a subestimar la amenaza. Como bien señala Gómez Arbiza, con Google Maps cualquiera puede estudiar el terreno: la sofisticación no está en la ejecución sino en la planificación y la audacia de atacar a una fiscal de corte en su domicilio.
El fenómeno de los Albín, mencionado recurrentemente en las investigaciones, ilustra cómo las estructuras criminales han logrado penetrar incluso el sistema penitenciario. La descripción de cómo manejaban el Penal de Libertad –“tenían una ‘paz’ acordada con los guardias policiales”– debería encender todas las alarmas sobre la corrupción institucional. Cuando los reclusos dictan las reglas en las cárceles, el Estado ha cedido parte fundamental de su soberanía.
El caso de Fernández Albín, condenado a solo tres meses de prisión domiciliaria por un atentado anterior y cumpliendo la condena en casa de un jugador de fútbol, transmite un mensaje de impunidad que el crimen organizado interpreta perfectamente.
Uruguay se ha convertido en un eslabón estratégico para el crimen organizado regional por varias razones. Primero, nuestra ubicación geográfica entre Brasil y Argentina –los dos gigantes sudamericanos– nos convierte en un corredor natural. Segundo, nuestra tradición de bajos niveles de control fronterizo y aduanero facilita las operaciones logísticas. Tercero, hasta ahora éramos percibidos como un “país no hostil” para estas actividades, donde las operaciones podían realizarse con relativamente bajos riesgos.
El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, mencionado por Gómez Arbiza, representa ese punto de inflexión regional en el que el crimen organizado demostró su capacidad de ejecutar operaciones transfronterizas contra figuras judiciales. Lo que ocurrió en Paraguay y Colombia ya no es ajeno a nuestra realidad.
La incautación de 2200 kilos de cocaína en Punta Espinillo a principios de agosto no es una anomalía, sino la manifestación de una economía ilegal que ha echado raíces profundas. Uruguay ya no es sólo ruta de tránsito, se ha convertido en plataforma logística, centro de acopio y nodo en las cadenas globales del narcotráfico.
Frente a esta realidad, las respuestas estatales han sido notablemente tardías e insuficientes. Gómez Arbiza lo expresa con crudeza: “Cada país tiene la policía que quiere, no la que necesita”. La demora en la adquisición de aviones para controlar el espacio aéreo, la falta de controles efectivos en las fronteras, la carencia de una fuerza operativa en Migración: todos son síntomas de una subestimación sistemática del problema.
El hecho de que Ferrero tuviera que acudir al Parlamento “casi en una súplica” solicitando apoyo para la Fiscalía revela la desconexión entre la gravedad de la amenaza y los recursos asignados para combatirla. Como señala Gómez Arbiza, “el que toma la decisión como ordenador del gasto no ve la necesidad en el momento y no se proyecta al futuro”.
La transformación de Uruguay en un territorio inhóspito para el crimen exige una respuesta estatal contundente y articulada. No bastan las declaraciones, se requieren acciones precisas que cierren los espacios que el crimen organizado ha ido ganando. Es indispensable tejer una red de contención que comience en las fronteras, donde controles integrados terrestres, aéreos y marítimos, respaldados por tecnología de vigilancia de última generación, impidan el tráfico de drogas, armas y personas. Pero la vigilancia física debe ir acompañada de inteligencia estratégica, Uruguay debe desarrollar una capacidad de inteligencia proactiva, alimentada por la cooperación regional e internacional, que permita anticipar movimientos y desarticular redes antes de que consoliden su operación. Al mismo tiempo, es vital blindar a quienes defienden la Justicia. Fiscales, jueces y testigos deben contar con sistemas de protección robustos que les permitan ejercer sus funciones sin temor a represalias. Mientras tanto, al interior de las cárceles, el Estado debe recuperar su autoridad, desmantelando los feudos criminales que hoy gobiernan desde las celdas y cortando de raíz su capacidad de operar tras las rejas. Finalmente, este esfuerzo nacional debe enmarcarse en una colaboración internacional activa, integrando a Uruguay en los esfuerzos regionales contra un enemigo que, por definición, no conoce fronteras. Solo así podremos dejar de ser un refugio y convertirnos en una fortaleza.
El atentado contra Mónica Ferrero es un llamado de atención que no podemos ignorar. Representa la erosión de uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho: la capacidad de administrar justicia sin temor a represalias violentas.
Uruguay se encuentra en una encrucijada histórica. Podemos continuar con la complacencia que nos caracterizó durante las últimas décadas, pretendiendo que somos aquel país tranquilo e inmune a los males regionales. O podemos reconocer que el crimen organizado transnacional ha establecido cabezas de playa en nuestro territorio y que requiere una respuesta proporcional a la amenaza.
La granada que explotó en la casa de Ferrero no fue solo un ataque contra una fiscal valiente. Fue un mensaje del crimen organizado anunciando que Uruguay ya es parte de su territorio de operaciones. La respuesta que demos como sociedad definirá si aceptamos esta nueva realidad o recuperamos la soberanía que lentamente hemos ido cediendo.
El tiempo de las advertencias ha pasado. Ahora es el momento de la acción decidida, coordinada y sostenida. Porque como bien advierte Gómez Arbiza, lo que viene es una “escalada muy progresiva” que solo empeorará si no actuamos con la urgencia que la situación demanda.