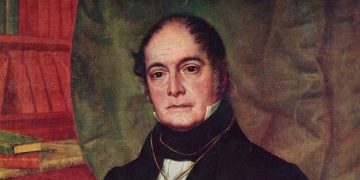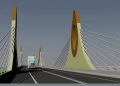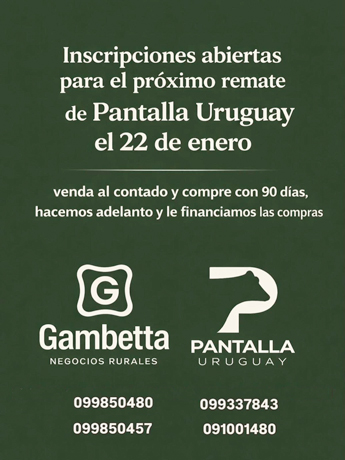Mientras los puertos y el sector logístico claman por un dragado a 34 pies para convertir al río en una alternativa real a las reiteradas crisis por bajantes que está sufriendo el río Paraná, la CARU avanza con una licitación que solo mantendrá el calado actual. El debate sobre la profundidad del canal navegable define el futuro económico del litoral del país.
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se encuentra en la etapa final de la redacción del pliego para una nueva licitación internacional. El objetivo, según confirmó Cecilia Bottino, presidenta de la delegación uruguaya en el organismo, es asegurar el mantenimiento del dragado tal como se realiza hoy. Esto implica garantizar 23 pies (7 metros) de calado de navegación hasta el Puerto de Concepción del Uruguay (Argentina) y 17 pies (5,2 metros) hasta el Puerto de Paysandú (Uruguay) para el período post-2026.
Sin embargo, este llamado técnico y administrativo ocurre en medio de un clamor creciente desde el sector portuario, logístico y empresarial, que ve en la crónica bajante del río Paraná una oportunidad histórica para transformar al río Uruguay en una verdadera hidrovía competitiva. Su pedido es claro y ambicioso: dragar el canal hasta 34 pies (10,36 metros) para permitir el paso de buques de gran porte con carga completa. Esta divergencia entre la medida de mantenimiento y la visión estratégica plantea una disyuntiva crucial para el desarrollo de la región.
La oportunidad perdida: el Paraná en crisis y el Uruguay estancado
La Hidrovía Paraguay-Paraná, la arteria comercial por la que circula alrededor del 80% de las exportaciones de granos de Argentina y Paraguay, sufre una crisis estructural debido a bajantes históricas que afectan el transporte fluvial. Los light loadings (restricciones de carga), los dragados de emergencia y los sobrecostos logísticos millonarios han convertido la ruta en un cuello de botella impredecible y costoso. Se estima que los sobrecostos para los exportadores de la región pueden superar los US$ 500 millones anuales en épocas de bajante severa.
Para los actores de la región, esta crisis era la ventana de oportunidad perfecta para posicionar al río Uruguay como una alternativa seria. Como señalan análisis de Comex Latam y Altamar News, un calado de 34 pies convertiría a los puertos de Fray Bentos y Paysandú en nodos logísticos de escala internacional, capaces de recibir buques Panamax con carga plena. Esto abarataría los fletes de manera significativa, agregando competitividad a las exportaciones uruguayas y atrayendo carga del sur de Brasil y el litoral argentino que hoy huye del Paraná.
El potencial económico en juego: datos que hablan
La magnitud de la oportunidad se puede cuantificar. Según datos de la Administración Nacional de Puertos (ANP), la vía fluvial del río Uruguay ya es un canal vital. Solo el Puerto de Fray Bentos movió más de 1,5 millones de toneladas en los últimos doce meses, especialmente por la celulosa de UPM, pero con un creciente tráfico de granos y subproductos. Por su parte, el Puerto de Paysandú maneja anualmente alrededor de 200.000 toneladas de carga, principalmente arroz, madera y cítricos, volumen que podría multiplicarse exponencialmente con una mejora sustancial de la navegabilidad.
El transporte de carga en barcazas por el río ya demostró ser un eficiente mitigador de costos. Un estudio de la Cámara de Puertos Privados del Uruguay estima que el transporte fluvial puede ser entre 20% y 40% más barato que el transporte carretero por tonelada-kilómetro para ciertas mercaderías. Sin embargo, este beneficio se diluye si la última milla hacia el puerto de ultramar requiere costosos transbordos debido a la falta de calado.
El mantenimiento vs. La ambición: dos realidades que chocan
La licitación que prepara CARU, sin embargo, no da respuesta a esta ambición. Al mantener los calados actuales, se perpetúa un modelo que limita severamente el potencial del río:
-17 pies hasta Paysandú. Este calado restringe la operativa a barcazas y buques de menor porte, imposibilitando la carga directa de buques de ultramar de gran escala. Fuerza a que la carga deba ser transbordada aguas abajo, añadiendo costos y tiempo al proceso. Un buque de ultramar que hoy carga 50.000 toneladas en Nueva Palmira no podría cargar ni 20.000 en Paysandú con el calado actual.
-23 pies hasta Concepción del Uruguay. Si bien permite una operación más fluida, sigue estando por debajo del estándar internacional para buques de gran capacidad, manteniendo una desventaja competitiva frente a otros puertos de la región.
La postura de CARU, como organismo binacional, es comprensible desde lo técnico y administrativo: su mandato actual se centra en el mantenimiento del canal existente. Un proyecto de ampliación requeriría no solo un estudio de impacto ambiental binacional mucho más profundo, sino también una decisión política de alto nivel y, crucialmente, la definición de una fuente de financiamiento para una obra de una envergadura y costo muy superiores.
Paysandú y Fray Bentos: potencial frenado por cifras
Esta decisión impacta directamente en el futuro de los puertos uruguayos:
-Puerto de Paysandú. Su sueño de convertirse en un hub de transferencia para la carga del norte uruguayo y el sur de Brasil se ve postergado. Con 17 pies, su rol seguirá siendo marginal en el transporte de ultramar, limitado a operaciones de cabotaje y barcazas, condenándolo a manejar solo una fracción de las más de 500.000 toneladas de arroz o los millones de toneladas de madera que produce la región norte anualmente.
-Puerto de Fray Bentos. Aunque cuenta con aguas más profundas naturalmente y una operativa de escala gracias a UPM, la falta de un canal profundo que lo conecte eficientemente con el resto del sistema limita su potencial para diversificar su cartera de cargas más allá de la celulosa, privándolo de capturar una porción de los millones de toneladas de granos que se producen en su zona de influencia.
El camino por delante: de la licitación de mantenimiento al debate estratégico
La nueva licitación es necesaria para no perder lo que ya se tiene y garantizar la navegabilidad actual. Es un paso obligatorio. El verdadero desafío, sin embargo, es que este proceso técnico no opaque el debate estratégico de fondo.
La pregunta que debe plantearse en los escritorios de los tomadores de decisión en Montevideo y Buenos Aires es: ¿aspiramos a tener una vía navegable de mantenimiento o una hidrovía impulsora del desarrollo?
Abordar esta pregunta implica:
-Estudios de factibilidad: evaluar técnicamente y con rigor la viabilidad de los 34 pies, incluyendo impacto ambiental, costos y beneficios económicos binacionales.
-Modelo de financiamiento: definir cómo se pagaría una obra de tal magnitud (peajes, aportes estatales, participación privada).
Voluntad política: elevar el tema a la máxima agenda bilateral entre Uruguay y Argentina, entendiendo que se trata de una infraestructura crítica para el futuro del Mercosur.
Una encrucijada en el cauce
El anuncio de la nueva licitación de CARU no cierra la puerta a los 34 pies, pero tampoco la abre. Simplemente mantiene las cosas como están. Mientras el sector privado ya visualiza el potencial de una autopista de agua –respaldado por datos concretos de ahorro y volumen–, la estructura institucional avanza en la conservación del camino de ripio.
La discusión ya no es técnica, sino esencialmente política y estratégica. El río Uruguay puede seguir siendo una vía de navegación marginal o puede transformarse en la columna vertebral logística de su región. La profundidad de la visión de los gobiernos determinará, finalmente, la profundidad del río y el caudal de oportunidades económicas para el litoral oeste.