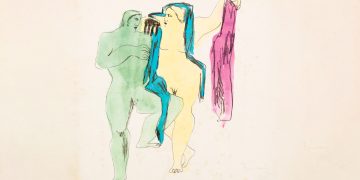Ahondando, por un lado, en la alta actividad delictiva continental, luego, en la estrategia expansiva de grupos y alianzas criminales; por otro lado, en la adopción de discursos políticos de parte de algunas estructuras y, en particular, la permeabilidad o disolución conceptual de las fronteras para la actividad criminal. Todo ello redunda en que la criminalidad transfronteriza logra difuminar la separación real entre Estados y reafirma la comparecencia de entidades paralelas quienes ejercen soberanías compartidas. Este análisis se basa, en la siguiente afirmación de Niño (2024), a partir de la cual se intenta sostener la tesis principal de este trabajo:
“El crimen organizado ha entendido mejor la geografía que los Estados. Las grandes complejidades territoriales permiten las inconclusiones estatales, el choque entre instituciones públicas, las discordias entre fuerzas de seguridad y la expansión estratégica de mercados y de actores armados de gran calibre” (2024, p. 2).
En primer lugar, de acuerdo con Dubé (2023), es posible sostener que las naciones latinoamericanas se sitúan en una posición especial dentro del sistema internacional, comparando datos sobre regímenes políticos, ratificación de tratados internacionales e indicadores delictivos. América Latina, según este estudio, es la región democrática que tiene el mayor compromiso formal con el régimen internacional de derechos humanos, pero también es la que tiene los más altos niveles comparados de actividad delictiva. De acuerdo con este autor, los problemas de fragilidad estatal y de poblaciones desplazadas asociados a la gobernanza criminal, no están presentes en otras regiones mayoritariamente democráticas (Dubé, 2023). Alda Mejías (2021), en el mismo plano, ha descrito detalladamente cómo estas redes criminales evolucionaron para ejercer, en la actualidad, funciones que tradicionalmente le correspondían al Estado. Esto ha tenido lugar por diversas circunstancias, entre ellas, por la descomposición de los carteles de la droga y la competencia por el control de zonas que elevó los homicidios (Celis, Lujan y Ponce, 2019), como también por la desaparición -solo formal, cabe afirmar- de las FARC-Ejército del Pueblo en 2012, pues según el mismo Niño (2024) esto generó un renacer de la violencia, que emergió junto a nuevas asociaciones internacionales y métodos criminales innovadores.
En México, Schatz y Tobías (2021) han explicado que la ineficacia del Estado (mexicano) para prevenir los homicidios relacionados con el crimen organizado crea un “ciclo vicioso” que perpetúa la violencia y socava la confianza institucional. Del mismo modo, para la realidad mexicana los autores Trejo y Ley (2019) han demostrado que el incremento de asesinatos de políticos, funcionarios y candidatos, usando una violencia de alto perfil de parte de los carteles de la droga, constituye una nueva táctica de intimidación dirigida a los actores políticos y de debilitamiento de las instituciones, facilitándoles a estas grandes mafias operar con mayor impunidad, reducir la capacidad estatal para aplicar la ley y frenar sus opciones de combatirles.
En segundo lugar, Quirós (2019) estudió la estrategia expansiva del Primer Comando de la Capital (PCC), cuestión significativa que permite entender patrones de crecimiento de otros colectivos igual de radicales y de transfronterizos. Cabe señalar que el PCC es una organización criminal brasileña formada dentro de las prisiones en 1993, con una estructura jerárquica y disciplinada, al estilo de una hermandad, que se ha extendido a nivel internacional, cometiendo actividades ilegales como narcotráfico, secuestros, robo de bancos y asesinatos. Durante los últimos años el PCC ha crecido en la Triple Frontera amazónica (Brasil, Colombia y Perú) logrando la hegemonía de las rutas de la droga en el cono sur. ¿Qué estrategias ha empleado? Tanto el belicismo como las alianzas. Por un lado, la confrontación con las fuerzas de orden y con criminales enemigos, por otro, los pactos o acuerdos estratégicos (también con fuerzas de orden y bandas enemigas o amigos circunstanciales).
El PCC expandió su presencia criminal en el área amazónica aprovechando la ruptura de la alianza entre la Familia del Norte (FDN) y el Comando Rojo (CV) –sus tradicionales rivales armados–, que controlaban el acceso del PCC a la ruta de Manaos. Como resultado, el PCC ha iniciado una disputa territorial por la ruta del Solimões, el corredor de drogas más significativo en la frontera amazónica (Quirós, 2019). La expansión del PCC podría desencadenar una guerra aún más intensa con la FDN, que domina gran parte del Amazonas.
Según Quirós (2019), el objetivo final del PCC es controlar tanto la ruta como los mercados de cocaína en toda América Latina. También se debe recordar, a propósito de este caso, la expansión transnacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia y Venezuela. De acuerdo con Rojas y Walther (2022) los últimos años registran un aumento demostrativo de las acciones armadas del ELN en territorio venezolano, expansión facilitada por la desmovilización de las FARC y la persistente descomposición social, política y económica en Venezuela. Ambos autores indican que esta estrategia expansiva, que nació de su vocación como “movimiento insurgente revolucionario”, ha terminado mostrándolos como un actor incluso conservador en ciertos contextos. Relacionado con lo anterior, Salazar, Wolff y Camelo (2019), comprobaron que el vacío de poder dejado por las FARC-EP en su fase actual de repliegue ha sido llenado por otros grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional y las propias disidencias FARC, de tal manera que se demuestra lo señalado por Niño (2024), este autor sostiene que hay un rearme de aquellos individuos que no acataron el tratado colombiano de paz en 2012.
En cuanto a expansión criminal actual, también Terán (2023) ha indicado que eventos como la pandemia del coronavirus, la crisis económica y la masiva emigración venezolana, han permitido el auge del Tren de Aragua (red criminal transnacional de origen venezolano) y de sus actividades delictivas hacia otros países.
Roberto Lagos, doctor por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), España. Profesor visitante de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), España. Cientista político, Pontificia Universidad Católica de Chile Magister en Sociología; diplomado en Pandillas, Terrorismo y Grupos Violentos. Fragmento de “Criminalidad organizada transnacional: de la seguridad pública a la amenaza geopolítica” en Politai: Revista de Ciencia Política, Año 15, N.º 25: pp. 17-32.