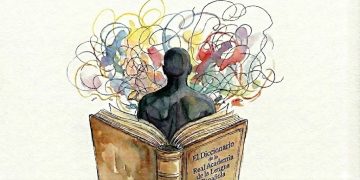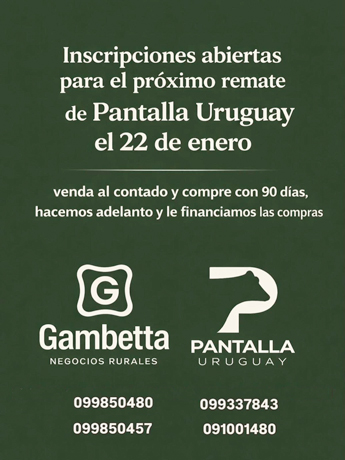20.000 largos kilómetros, 11 husos horarios y dos días entre vuelos y aeropuertos nos separan, desde Uruguay, de la República Popular China. Pero el insomnio de los primeros días, el trajinar por salas de embarque y el shock cultural para quienes viajamos desde las antípodas del planeta valen la pena para conocer una cultura milenaria en vivo, poder observar sus contrastes y admirarse por el desarrollo de infraestructura, tecnología, calidad de vida y claramente del comercio.
Desde la aventura de Marco Polo deberíamos tenerlo claro, pero impacta mucho al lector de artículos sobre ese país –y tanto más a quien llega hasta allí– el saber que China es una cultura, una civilización mercantil por naturaleza.
El mercado es parte central de la vida en China y de los 1400 millones de personas que la habitan: malls, shopping centers, pero también en las calles, en cada rincón se levantan tiendas y comercios donde todo se negocia; hay que pedir rebaja siempre y recorrer comparando precios y calidades ya que el comercio ha sido por siglos, y quizás más claramente hoy, el cordón umbilical del país continente con el globo. Y hay para todos los gustos y bolsillos.
Llegamos a Xi’an, capital de la provincia de Shaanxi, la ciudad sede de la dinastía Tang e histórico punto de partida dos milenios atrás de la Ruta de la Seda. Una ruta, un trazado que a lomo de camellos y caballos de Mongolia unió China –tierra a la que sus propios habitantes no identifican simplemente como un país, sino como una civilización propiamente dicha– al corazón de Asia y más allá en el Mediterráneo.
Por esta ruta llegaron los Reyes Magos a Palestina a obsequiar al recién nacido en Belén. Llevaban oro, especias, inciensos, símbolos de riqueza y prosperidad… frutos del incesante comercio que ya se desarrollaba en Oriente al iniciar nuestra era.
Ruta de la seda
Fue esa la inserción china en el mundo por siglos y hoy el presidente Xi Jinping (un líder en muchos sentidos renovador de la conducción china, orfebre de este principio, pero también quien ha rescatado el concepto del “socialismo con características chinas” como entorno ideológico) lo ha convertido en gran metáfora del “futuro compartido” (y mejor). Esperanzadora imagen que proyecta la República Popular China al malherido siglo XXI.
El campanazo que a muchos nos hizo virar la mirada hacia la realidad china del presente –hablo por mi experiencia propia y la de varios de mi generación que, tras un titular en los diarios, comenzaron a interesarse por un mundo que desconocíamos– fue cuando en febrero de 2021, menos de una década después de haber alcanzado las máximas responsabilidades políticas, de Estado y militares en su país, fue el propio Xi quien anunció al mundo la erradicación de la pobreza extrema, principalmente rural. “Según los criterios actuales, los 98,99 millones de habitantes rurales pobres han salido de la pobreza, y 832 condados afectados por la pobreza, así como 128.000 aldeas, han sido eliminados de la lista de pobreza”, dijo Xi (citado por la BBC), quien sin disimular su orgullo entregó medallas a los protagonistas de la gesta. La pregunta interna fue: ¿cómo lo hicieron? ¿Será verdad? Y volviéndonos hacia nuestras jóvenes repúblicas latinoamericanas y su transida historia reciente de pobreza, desigualdad, endeudamiento y violencia crecientes algunos –creo que no pocos– comenzamos a interrogarnos: ¿podremos aprender algo de esa experiencia? Pero ¿cómo hacerlo sin conocerla de cerca? Allí comenzamos una campaña que, algunos años más tarde y varios intentos fallidos después, nos arrojó en la tierra de Confucio y Mao.
A lomo de camello
En 2013, un 6 de setiembre, mientras la batalla contra la pobreza rural extrema aún se libraba, el mandatario chino llegó a Astaná, la nueva capital de Kazajistán, y al día siguiente en una universidad local pronunció un discurso histórico (“Promover la amistad entre los pueblos y crear un futuro mejor”). Entonces fue la instalación como eje central de la política exterior china de la Iniciativa del Cinturón y de la Ruta (de la seda), priorizando la cooperación con sus vecinos. “Durante milenios, los pueblos de los distintos países de la antigua ruta de la seda han escrito conjuntamente un capítulo de amistad que llega hasta este mismo día”, dijo Xi. El historiador británico Peter Frankopan lo resume así: “Era el momento de construir un cinturón económico a lo largo de la ruta de la seda. Hacerlo requería […] mejorar la comunicación y coordinación de las políticas, modernizar las conexiones y enlaces de transporte, fomentar el comercio sin trabas y aumentar la circulación monetaria. Había llegado el momento de revitalizar las rutas de la seda” (Presente y futuro del mundo, Crítica, 2018).
Hoy, una docena de años después, Xi Jinping repite –mientras los camellos dejan paso a los mega portacontenedores y las líneas férreas como la China-Europa que atraviesan Asia hasta puertos como Hamburgo– que la Iniciativa de la Ruta y Cinturón de la Seda no es apenas comercio. Se trata de seguridad regional y mundial, de equilibrio entre potencias, de multilateralismo que permita a los chicos del mundo hacer oír su voz.
Es también trato igualitario y promoción del desarrollo sin sometimiento, con respeto a los principios y sistemas de cada bloque, de cada región, de cada civilización. China muestra en su interior que la inversión en infraestructura, en transporte y conectividad derrama en riqueza. ¡Y cuánto atesora la riqueza el pueblo chino! Pulseras, lámparas de papel, peluches, calendarios y carteles en 3D en la vía pública no dejan de desear prosperidad material, riqueza, dinero al prójimo con el ideograma 富.
¿Pero por qué llegamos allá? China quiere mostrarse
China está incómoda en un mundo en que le permitieron entrar o se ganó el derecho a entrar, pero ahora la margina o castiga por su éxito económico logrado en plenas reglas del juego de la libre competencia.
En simultaneidad de eventos el país alberga encuentros multitudinarios de importación, exportación, integración interregional (China-Celac), investigación, tecnología… y espera con alta expectativa la futura visita del presidente Yamandú Orsi en febrero.
A todos el Plan Chino les da la bienvenida e insiste en agasajarlos. Muestra orgullosa su capacidad de convocatoria: Hoy nadie –salvo los satélites comandados desde Washington o los crédulos acríticos del relato oscuro occidental sobre el dragón asiático– desoye el llamado chino, como el cencerro del viejo camello carguero, repicando hasta llegar a destino.
Desde el cono de silencio
China es consciente por sí misma –y al viajero no le cuesta nada reafirmarlo– que se encuentra en un cono de silencio mediático global y se propone romperlo abriéndose al mundo. Pidiendo a gritos ir y no repetir “cuentos chinos”. Además de haberle querido endilgar la pandemia del covid-19 y de privilegiar la cobertura de crisis –por ejemplo sobre Taiwán–, el sistema mediático mundial amordaza el relato de lo que ocurre en este enorme país de 1400 millones de personas y varias religiones dentro.
Silencia sus logros e incluso su amplio debate actual sobre su modelo de democracia china. ¿Conoce el lector que existen ocho partidos legales en la República Popular China? El sistema paga el precio de valorar los datos de sus ciudadanos y no permitir que empresas de redes sociales lucren y trafiquen con ellos. Las grandes corporaciones de las redes sociales no fueron “vetadas” en China, como suele deslizarse, por motivos de control social. Lo contrario: la República Popular exigió que los datos de sus ciudadanos permanecieran en servidores del país sin ser traficados como en Occidente: razón suficiente para que Meta y otros “despreciaran” el maravilloso mercado de ese país.
Los logros, las informaciones básicas de China se silencian y se secuestran del público: la globalización en la era de la información equivale a mutear las voces que muestren otro modelo. ¿Aplicable en América Latina? Quizá no, pero al menos algo tenemos para aprender de un país que en un siglo pasó del feudalismo esclavista a eliminar la pobreza extrema. Aunque resulte increíble hoy, en 1912 los campesinos sin tierras solían entregar a sus hijos e hijas al terrateniente e incluso al mercado esclavista ante la imposibilidad de darles sustento. Hoy, sus bisnietos ponen estaciones espaciales en órbita.
El formato de resolución de problemas sociales en China, desde que cortara el cordón umbilical con la URSS en la década del 60 es interesante: detectar el problema y una vez definido, buscar la solución, para lo cual se mueve todo el amplio aparato estatal. Un ejemplo de ello me fue relatado por un corresponsal uruguayo –que vive allí y cubre desde hace tres años China– como la “Operación Plato Limpio”. Dice Google-IA: “Esta iniciativa promueve comer todo lo que se sirve y no dejar comida en el plato, especialmente en el ámbito público, para luchar contra el despilfarro”. Y ¿saben qué? Lo lograron también.
Ya de regreso le pregunté a la misma IA (occidental) sobre la tasa de población privada de libertad, en China respecto a la de Uruguay: 130 contra 477 cada 100 mil habitantes. ¿Tenemos algo que aprender ahí también?
El silencio sobre la realidad del enorme país –al que no dejamos de ver con miopía como mero cliente de nuestros productos de la agroexportación– en última instancia secuestran al público su ejemplo, que le ha permitido crecer, distribuir, decretar la eliminación de la pobreza, extenderse y romper la hegemonía simbólica de Estados Unidos. Trazar una imagen de futuro compartido, de colaboración. Y, como sabe que ello se paga caro, también ser potencia (nuclear) en desarrollo aeroespacial y militar.
Con humildad y espíritu de aprendizaje fuimos invitados a la reunión inaugural de la Alianza de Medios del Sur Global que convocó el Grupo de Medios de China (CMG por sus siglas en inglés). Allí, cadenas de medios de comunicación fueron convidados a colaborar, intercambiar materiales y amplificar lo que está sucediendo en sus territorios sus culturas y también los desafíos del Sur Global –imagen que no se refiere tanto a su geografía al sur del Ecuador como a su ubicación geopolítica, su ubicación de periferia, de Tercer Mundo–.
Fueron ofrecidas plataformas y capacitaciones, se subrayó la importancia del acceso a las tecnologías, se celebró la diversidad de los relatos. Periodistas de todo el mundo compartimos con líderes de la CMG reconociendo el esfuerzo por mostrar al mundo lo que allí sucede.
Fieles a la fama de excelentes anfitriones, el personal chino además nos mostró parte de su excepcional cultura: desde la visita a la ciudad Sagrada de los Tang, un impresionante teatro que incluyó lobos, camellos y cascadas reales en escena o la visita a los Guardianes de Terracota: esa guardia funeraria de un emperador (Qin Shi Huang) recordado por su intención de unificar a China tres siglos antes del año cero de la era cristiana. Miles de figuras allí han sido desenterradas por los arqueólogos, representando una de las maravillas culturales de Unesco. Y otras miles –paciencia china mediante– esperan a serlo: se busca la forma de evitar su deterioro y decoloración una vez que entran en contacto con el oxígeno y la humedad ambientes.
Además, pudimos caminar –esquivando motos eléctricas y hasta propulsadas a hidrógeno– las calles de Xi’an para hablar con la población. Y por supuesto comprar artículos en sus infinitos mercados: junto a marcas mundiales que se fabrican en China para el mundo, un laberinto de productos, desde tecnología hasta los calendarios que ya anuncian para 2026 el Año del Caballo.
Por las calles grandes edificios públicos, escuelas –primarias y de cuadros–, reservas militares, centrales nucleares, condominios de viviendas nuevas construyéndose a ritmo de vértigo impulsados por la creciente urbanización, la migración comercial o los miles de estudiantes que se interesan para acceder a las destacadas universidades chinas. Algunas tierras de cultivo. Es sencillo también constatar que la vida cotidiana en una ciudad de China hoy pasa por el celular: se compra, se paga, se viaja y se comunica todo por el aparato.
Las pagodas budistas, los templos taoístas, las iglesias cristianas y las mezquitas son centros de paseo y espiritualidad en una república laica. El transporte: febril y continuo, a la vez que ordenado y silencioso por la alta proporción de motores eléctricos. Vías para trenes de alta velocidad se extienden elevadas y que se cruzan con autopistas, los millones de motos eléctricas antes referidas sustituyen las antiguas bicicletas; aeropuertos relucientes a estrenarse que no dejan de crecer como el de Shanghái, por ejemplo.
Como buena excolonia británica –de cuya experiencia siguió lo que los locales recuerdan como el “Siglo de la Humillación”– China es tierra de trenes, algunos de los cuales conectan desde las costas en el Mar de la China con La Mancha, en el Atlántico más occidental. Se nos habló también de una revolución logística en comercio internacional desde y hacia China con pasos obligados, siguiendo la vieja Ruta de la Seda, hacia el “nuevo corazón del mundo”: Asia Central, India, las repúblicas ex soviéticas… Rusia.
Conexiones, puertos secos multimodales, megaplayas de contenedores: China es hoy hub del comercio mundial y sus inversiones repercuten en los costos finales de los bienes transados por su escala y eficiencia (se estima que, de concretarse las obras de la Iniciativa de la Ruta y el Cinturón de la seda, transporte terrestre y marítimo, los costos de traslado a nivel global caerían de 5 al 12 por ciento, según Frankopan).
Pero la revolución logística también es hacia dentro de la República Popular: las compras por internet son gigantescas e incluyen vehículos no tripulados llegando hasta los hogares quizá con alguna canasta de alimentos de una granja en Xi’an, la tierra de las manzanas, hasta un condominio de viviendas en Beijing a casi 3 horas de vuelo. ¿Disponible para todos? Quizá no, pero sí para millones.
Tecnología al servicio de la verdad
En la era de la incertidumbre planificada, entre los medios presentes en el encuentro se habló de contar las historias de los pueblos, favoreciendo la gobernanza global, la complementación y proyectando un mundo futuro más estable. La descolonización de los públicos es, créase o no, tarea pendiente transcurrido un cuarto de siglo XXI. Y como la vida de los chinos, la batalla se juega en las pantallas individuales de los celulares o televisores inteligentes.
Hoy los medios hacen parte del “poder blando”, pero también tiene un sentido en promover valores universales, espiritualidad, empatía, solidaridad internacional. La globalización, en cuanto comunicación y conocimiento mutuo, se enfrenta en la actualidad a un relato de doble standard: con sanciones, censuras y un relato homogéneo que empobrece a millones. En occidente, la corrupción, la violencia y toda clase de males sociales es tolerable porque allí “es tierra de democracia” (occidental).
A modo de ejemplo: de regreso de China quise consultar en el celular, durante una larga espera de conexión en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, el canal de noticias RT, a través de la red social Telegram. Una advertencia iluminó la pantalla para contarme que ese medio estaba prohibido en la tierra de la libertad y la fraternidad…
En el encuentro en la ciudad imperial, se escucharon palabras poco comunes hoy en día: la tecnología debe estar al servicio de la verdad, donde el modernismo no margine a la sabiduría ancestral…
En imágenes de la representante de Kenia, los países del sur, las naciones, piezas de nuestra propia civilización, estamos llamados a “encender nuestro propio fuego” para evitar ver nuestras realidades, en la oscura noche de la metamorfosis mundial –que sigue coqueteando con la guerra y el genocidio– a la luz de fuegos ajenos con los que es difícil reconocernos a nosotros mismos.
Lejana y a priori inaccesible, la República Popular China es hoy un “mal ejemplo” que no podemos permitirnos dejar de atender.