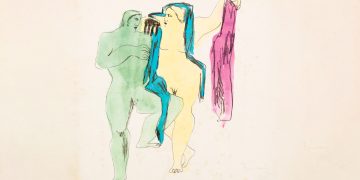El titular del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) analizó el panorama económico de cara a la nueva ronda de negociación colectiva y la discusión del presupuesto. Criticó las pautas salariales por entender que son “demasiado genéricas” puesto que no diferencian por sector ni productividad y concentran los mayores aumentos en salarios bajos, lo que podría afectar el empleo. En materia presupuestal, cuestionó el aumento del gasto sin un claro financiamiento y remarcó que la prioridad debería estar en la primera infancia.
¿Cuál es la lectura que hace sobre los lineamientos que presentó el Poder Ejecutivo en el marco de la XI ronda de Consejos de Salarios?
Las pautas que se han presentado para la negociación de los Consejos de Salarios por parte del gobierno han sido, en mi opinión, demasiado genéricas en el sentido de que la única distinción que se hace es por franja de ingresos sin ninguna otra discriminación, no discrimina por sector de actividad, por si es un sector al que le está yendo bien o mal, por tamaño de empresa, por localización, entonces, se fijan las mismas pautas salariales para empresas muy distintas entre sí y eso obviamente genera inconvenientes. Por otro lado, las pautas establecen los aumentos más altos en las franjas más bajas, el principal aumento está en la primera franja que va hasta los $ 38.000, el segundo está en la franja que va hasta los $ 165.000, y la que no tendría un incremento de salario real es la que va a partir de $ 165.000. Las pautas responden más a la orientación del ministro de Trabajo [Juan Castillo] que a la del ministro de Economía [Gabriel Oddone], dado que los incrementos salariales más altos serán para aquellos trabajadores con menor productividad, lo que puede generar problemas de empleo. Y hay otro inconveniente que es que al darse los incrementos más grandes a los salarios más bajos y no haber aumentos en los salarios más altos, tiende a achatarse la pirámide salarial, tiende a haber menor distinción entre salarios, y eso hace que los salarios reflejen menos la productividad del trabajo.
¿Considera que las empresas están en condiciones de absorber los ajustes salariales sin afectar los precios o el empleo?
Los incrementos salariales más altos en la franja de salarios más bajos pueden generar problemas porque son justamente los salarios de menor productividad. Al dar aumentos más altos luego de una etapa en la que ya hemos tenido cinco años de crecimiento del empleo además de crecimiento del salario real en los últimos años, también puede haber presiones sobre los salarios reales que generen problemas para los empleos. En esa franja es donde está el mayor número de trabajadores y son los trabajos donde puede haber mayores dificultades para efectivamente otorgar esos incrementos salariales.
¿Cuáles cree que son los principales desafíos que enfrentarán las empresas con estas pautas, en especial las pequeñas y medianas empresas (pymes)?
Las pymes enfrentan el problema de que la enorme mayoría de los salarios que pagan están en la primera franja, de hecho, prácticamente no tienen salarios en la tercera franja. En general, la tercera franja de salarios que están por encima de los $ 165.000 es una franja fantasma donde prácticamente no solo no hay trabajadores, sino que además son salarios que se fijan por fuera de los Consejos de Salarios, entonces no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la negociación colectiva. Para las pymes, donde la enorme mayoría de los trabajos están concentrados en las franjas que tienen los incrementos salariales más grandes y donde, como comentaba antes, no hay una discriminación por tipo de actividad, por si son sectores dinámicos o no, por localización, entre otras cosas, se van a generar inconvenientes.
¿Cree que esta ronda de negociación puede ser una oportunidad para realizarle modificaciones al sistema?
Lamentablemente no va a haber oportunidades de modificaciones. Hubiera sido una buena oportunidad siguiendo, por ejemplo, lineamientos del gobierno anterior, como incorporar si al sector de actividad le está yendo bien o no, que es muy relevante para definir qué incremento salarial puede otorgar. No es lo que ha ocurrido. Tenemos simplemente franjas salariales que se aplican de la misma forma a todos los sectores de actividad y por lo tanto eso está marcando que no hay ninguna innovación. Es un sistema que ya arrastra problemas desde hace tiempo e incluso se retrocede respecto a lo que se había hecho en el pasado en cuanto a discriminar por los distintos tipos de empresas.
Por otra parte, ¿qué opinión le merecen las orientaciones del gobierno para el Presupuesto Nacional?
Lo que sabemos sobre el Presupuesto es por la prensa. Lo que se ve es que ya se han comprometido algunos gastos como el bono vinculado a la enseñanza, la compra del campo para Colonización, que reducen el margen fiscal del gobierno y que nos hacen estar a la expectativa de qué va a ocurrir con la presentación del Presupuesto, si va a haber incrementos de impuestos o no. En la prensa ha trascendido que puede haber algún incremento tributario. El presidente Yamandú Orsi se había comprometido a que no iba a haber aumentos de impuestos. Ese es un punto muy importante porque Uruguay no resiste más impuestos y no hay ningún margen para ello. Eso sería muy negativo para las empresas, para las personas o para aquellos a quienes se les establezcan los incrementos impositivos. Y si hay aumento de gastos y no hay una clara fuente de financiación, obviamente eso va a traer problemas.
¿En qué áreas cree que el Parlamento debería poner el foco a la hora de mejorar la asignación presupuestal?
Hay varios temas que pueden requerir asignaciones presupuestales mayores, pero no se puede aumentar el gasto público porque no se pueden incrementar los impuestos, entonces, si se quiere priorizar algún área tienen que reasignarse recursos. No serían deseables incrementos del gasto que implicaran aumentos de impuestos. Hay un área muy clara –que además fue un compromiso de todos los partidos en la campaña electoral– donde debería haber un incremento de inversiones que es en la primera infancia, allí es donde se concentra la pobreza y está muy demostrado que esa inversión es extraordinariamente redituable desde el punto de vista económico porque genera niños más sanos, más educados, y por lo tanto se evitan gastos en el futuro. Además de que es lo éticamente correcto, es lo económicamente eficiente y es un área donde debería haber un foco especial, y no en otras áreas que suelen llevarse parte de la discusión, como la Universidad de la República o algunos lobbies específicos que logran incrementos presupuestales que no tienen justificación.
Un planteo que usted viene realizando, al igual que varios economistas, es la necesidad de que Uruguay crezca más. ¿Lo ve viable en el contexto actual? ¿Hacia dónde debe apuntar el país para lograr ese objetivo?
Efectivamente, hay un consenso bastante amplio entre los economistas en que el principal problema de Uruguay es que tiene que crecer a una tasa más alta. Para lograrlo no hay una única medida, hay una serie de medidas que son necesarias, como una mejor inserción en el mundo, una economía más competitiva, una economía más abierta donde haya mayores grados de competencia, menos barreras de entradas que permitan que bajen los precios en productos para el consumo de las personas, pero también desde el punto de vista de costos para las empresas. La regulación laboral de la que hablábamos antes necesita modernizarse y la negociación salarial debería ser sobre criterios mucho más modernos y más cercanos a la realidad de las empresas y los trabajadores. El Estado tiene mucho para mejorar, no solo en cuanto a la presión fiscal, sino en los tiempos y los costos que establece sobre personas y empresas, en un momento en que la tecnología permite mejores prestaciones. Eso es un tema central y puede ejecutarse mejor con menos empleados públicos, y es una fuente de financiación para otras prioridades presupuestales.