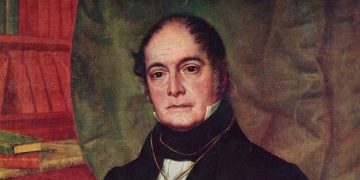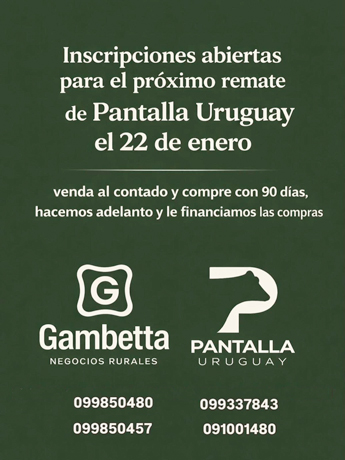Las escuelas de ballet a nivel nacional desarrollan una labor incansable enseñando a los estudiantes desde una edad temprana (7+) y brindando las herramientas para que los aspirantes a bailarines alcancen escenarios profesionales. Para conocer mejor este ámbito de enseñanza artística, entrevistamos a Erica Karlen, directora artística de L’École Ballet, miembro del Consejo Internacional de la Danza, avalado por la Unesco, que, ubicada en una pequeña comunidad, se ha convertido en la escuela de ballet líder en el área.
Empecemos por tus orígenes y primera formación. ¿Había antecedentes familiares en danza o música? ¿Quiénes fueron tus referentes? ¿Cuándo descubriste que te gustaba la danza?
En mi familia no hay vínculos con la danza. Lo más cercano, quizás, eran las tardes que pasábamos alrededor del piano en la casa de mis abuelos maternos. Mi abuela, mi tía y mi madre tocaban el piano. Me acuerdo de que me disfrazaba con los pañuelos del cajón y bailaba al ritmo de “Los cisnecitos” o de alguna milonguita, y siempre me fascinaba “Alfonsina y el mar”. Me acuerdo de que mi abuela me contó la historia de Alfonsina Storni, la poeta argentina, y yo, lejos de espantarme, sentí un romanticismo quizás un poco absurdo con esa historia, y la bailaba feliz de la vida, envuelta en trapos como si fueran olas.
Siempre me gustó la danza, no sabría exactamente cuándo empezó o qué lo provocó. Más allá de esos días de piano y danza libre no había nada en mi entorno que me condujera a la danza. Lo que sí me resulta curioso es que de niña era extremadamente tímida, no podía hablar, no porque no pudiera, sino porque me aterraba la idea de decir cosas en voz alta. Quedaba roja como tomate, sin poder emitir un sonido, sin embargo, nunca tuve timidez en subir a un escenario y bailar. Desde el primer día sentí que ese era mi lugar de pertenencia.
A causa de esa timidez extrema, que afectaba notoriamente mi desempeño en la escuela, me mandaron a clases de declamación. En el mismo lugar también había clases de ballet clásico, que daba Marcela Bianchi, una maestra con mucha vocación y amor por sus alumnas, quien me enseñó con amor mis primeros pasos. Fue ella quien además les comentó a mis padres el potencial que veía en mí, y los alentó para que hablaran con una maestra rusa que viajaba a Colonia a dar clases en la Casa de la Cultura. La maestra rusa me aceptó a prueba por tres meses y fue así como con apenas 10 años comencé a viajar a Colonia.
¿Cómo siguió esta educación? ¿Te sentías a gusto practicando horas en una metodología rigurosa? ¿Tuviste que salir de Colonia para poder seguir estudiando? ¿Cómo fue esa inserción?
En Colonia aprendí muchísimo, sobre todo cuando se formó el Ballet Juvenil Municipal y tuvimos la oportunidad de bailar muchas funciones al año: presentaciones, muestras y concursos en distintos teatros nos dieron el fogueo necesario para subir en cualquier escenario sin miedo. Conocimos un gran repertorio de los ballets más famosos y aprendimos a “profesionalizarnos” en nuestra actividad, ya que recibíamos una paga por función. La maestra Korolkova era muy dura. En todo sentido. No solo exigente técnica e interpretativamente, sino en la rendición personal de cada uno en clases y ensayos. No admitía explicaciones ni excusas de ningún tipo. Muchas veces mis padres al verme cansada, frustrada y a veces llorando me sugirieron dejar todo. No había chance.
Así, con todo, me encantaba el ritual de llegar al camarín, peinarme, cambiarme e ir al salón y dar todo lo mejor de mí en cada clase, para volver a casa exhausta. Incluso cuando a vistas de los demás yo solo era una sombra. A veces parecía que no existía, me ignoraban. La maestra más que los demás. Pero aprendí a tomar las correcciones a los demás como si fueran para mí, aprendí a escuchar el doble para no perderme detalles, y si alguna de las chicas podía hacer algún paso difícil le preguntaba qué había hecho para lograrlo y con esa información me ponía a practicar. De todo aprendí.
En cuarto año de liceo empecé a viajar a Montevideo para poder tomar clases particulares. Necesitaba ampliar mi horizonte y tener nuevas expectativas, ya que el futuro en Colonia era limitado para mí.
¿Cómo fuiste sintiendo el proceso a medida que avanzabas en el estudio de la danza clásica a los nuevos maestros y métodos? ¿Cuándo viajaste al exterior, cómo se dio?
Me mudé a Montevideo en el año 2000. En el ámbito del ballet ya conocía a muchos de los maestros y escuelas, porque viajaba desde hacía tiempo a tomar clases, por lo que en ningún momento me resultó extraño ir a distintas escuelas y adaptarme a las exigencias y demandas de cada maestro. Todo fue muy natural para mí.
Tuve la oportunidad de tomar clases con reconocidos maestros y tener como compañeros a algunos bailarines del Sodre. En ellos encontré un grupo de sostén y motivación, y fueron ellos quienes me enseñaron qué significa ser profesional en danza. Me ayudaron a comprender muchas cosas que me servirían para toda la vida: el respeto por uno mismo (en el mundo de la danza este respeto se suprime a temprana edad), el ser consecuente, constante y saber escucharse.
Todos tomábamos clase en todos lados, compartimos escenarios y cafecitos en el bar de la esquina. A veces en nuestras juntadas se sumaban músicos de la orquesta. Compartimos una vida semi bohemia donde hablábamos de métricas musicales, de coreografías, de coreógrafos, de maestros y de bailarines. Nuestro mundo solo tenía un tema de conversación: el ballet.
Bailaba todos los días, de lunes a sábado, además estudiaba Ciencias de la Comunicación, hacía giras para Juventudes Musicales del Uruguay, me presentaba en concursos. A veces tenía suerte y me contrataban para bailar como invitada.
Un día de pura casualidad, en un entorno completamente ajeno al del ballet, me encontré con Maximiliano Guerra. Él estaba en el auge de su carrera. Lo saludé, me presenté, le dije que quería ser bailarina profesional, y él me invitó a acompañarlo unos pasos en su recorrido. Me abrazó gentilmente (cómicamente siempre lo pienso como abrazo de Sigfrido) y me dijo: “Seguro te iría muy bien en el exterior. ¿Ya probaste en Europa, donde las bailarinas son más altas?”. Sí, lo había pensado, pero no, no era una posibilidad. Y automáticamente comenzó en mi cabeza un proceso irreversible (fatídico para mí en ese momento) de saber que tener una carrera profesional en danza en Uruguay no iba a ser posible, más que nada por mi altura. En ese momento las bailarinas promedio en Uruguay medían 1,65 metros, 1,70 las más altas. Yo con mi 1,80 era enorme.
Así que empecé a alejarme del ballet y explorar nuevos caminos. En esa búsqueda me encontré con el método pilates. En el año 2003 muy pocos sabíamos qué era pilates. Pero sonaba prometedor. Me anoté en una formación para ser instructora certificada del método. Tuve que estudiar mucho biomecánica, anatomía, etc. para poder hacer el curso, que tenía como requisito la aprobación de un examen previo. Cuando finalicé el curso, uno de los primeros estudios de pilates que abrió en Uruguay me ofreció trabajar con ellos una temporada en Punta del Este. Suspendí mi carrera de Comunicación, el ballet, y me mudé para ver qué pasaba en esos meses de verano. Terminé quedándome varios años, promoviendo el pilates e intentando dar a conocer un método que después se pondría de moda.
¿Qué pasó en esos cinco años en Nueva Zelanda? ¿Qué te cambió? ¿Qué fue lo más difícil y lo más estimulante? ¿Qué pasó al volver?
En 2010, un poco cansada de las limitaciones de expansión y la falta de colegas con quien compartir intereses y experiencias, decidí irme a Nueva Zelanda. Apenas llegué concreté algunas reuniones y entrevistas de trabajo. A la semana siguiente ya estaba integrando el staff de preparadores físicos en dos lugares bien distintos: por un lado, el Arts Center de Christchurch, donde funcionaba Southern Ballet, y por el otro dando clases de prevención de lesiones y entrenamiento con pilates a un equipo de rugby. Ambas experiencias fueron muy estimulantes, la primera por pertenecer a una comunidad de la que siempre me sentí parte, y la segunda porque fue un desafío entender los mecanismos en los deportistas de alto rendimiento, en un entorno mayoritariamente masculino, que para mí no era usual.
Después del terremoto de 2010 la ciudad había quedado devastada y había que comenzar con la reconstrucción. Iba a tomar mucho tiempo recomponer no solo las pérdidas materiales, sino el shock de un evento natural de esa magnitud, totalmente inesperado en esa área. Podía volver a pasar, seguía habiendo movimientos sísmicos. Así que viajé al norte y me quedé en Auckland. Phillippa Campbell Ballet School fue mi casa hasta 2015: di clases, preparé bailarines para concursos y audiciones y, casi sin buscarlo, estaba otra vez de lleno en el mundo del ballet.
Hablemos de pilates. ¿Cómo se vincula con la danza y se equipara con ella en tu sistema de enseñanza?
Siento que, si bien la gente lo percibe como algo similar o que una puede ser transición de la otra, yo siento que son polos opuestos, sobre todo en la relación que uno elabora con el cuerpo. El pilates es gentil, inclusivo, colaborativo y se adapta a todos, sin importar la edad o las posibilidades. El ballet, sin embargo, construye un vínculo con uno mismo que puede ser muy tóxico: es individualista, perfeccionista, exhaustivo. Siento que el abordaje de uno y otro es muy distinto. Para los bailarines el pilates es una herramienta más en la búsqueda de la perfección, pero no es un fin. En mi manera de enseñar pilates hay muchos de los “tecnicismos” del ballet: me gusta trabajar la precisión de los movimientos, la conexión real del cuerpo y la mente, en el sentido que la cabeza comanda y el cuerpo ejecuta. Preparo mis clases con objetivos específicos, siempre quiero lograr que mis alumnos se maravillen a sí mismos logrando movimientos o ejercicios que a veces ni se imaginaban que podían lograr. Es un proceso que elaboramos juntos, basados en la confianza que ellos depositan en mí y en la capacidad que yo puedo reconocer en ellos.
Hablemos de la danza clásica. ¿Cualquier persona puede ser bailarina de danza clásica? ¿Qué factores inciden en su desempeño además del gusto o pasión que sienta? ¿Edad, salud, conformación ósea, disciplina?
Me encantaría decir sí, pero la realidad es que no. No al menos de manera profesional. Si es amateur es distinto, porque la exigencia es mucho menor. Pero en el marco de educación formal en danza se requiere ciertas cualidades naturales que son bastante excluyentes.
Más allá del criterio estético que el ballet clásico demanda, también es necesario tener ciertas aptitudes que permitan desarrollar una técnica muy precisa y esta técnica, de gran complejidad biomecánica, de líneas depuradas y precisión milimétrica es lo que permite formar bailarines.
Hablemos de tu carrera artística. ¿Cuáles fueron las obras, maestros o directores que recuerdas con más deleite y por qué? ¿Hubo roles que eran deseados por ti? ¿Qué sentiste en esos momentos? ¿Cuáles son tus obras o compositores predilectos y por qué?
La obra que quizá disfrute más fue La bayadere. Es mi ballet preferido por la riqueza de la historia, vestuario y escenografía. Si bien la bailé siendo chica (tendría 16 o 17 años) la disfruté muchísimo porque todos los bailarines trabajamos mucho para que saliera hermoso. Y además era la primera vez que teníamos partenaire (dos varones se habían incorporado ese año al ballet juvenil) por lo que fue todo un suceso que aprovechamos al máximo. Me quedé con ganas de bailar el rol de Nikya, que nunca me tocó, pero disfruté viendo a Agostina, una de mis compañeras, adueñándose del personaje. Viví a Nikya a través de ella, por supuesto en los ensayos yo siempre estaba atrás ensayando, sabía cada paso, cada gesto, cada mirada. Sin el aplauso del público, pero con la satisfacción de haber aprendido el rol, me guardo el recuerdo con alegría.
Parecería que es una carrera difícil y además en la que el tiempo corre demasiado rápido, salvo para honrosas excepciones como Anna Pavlova o Martha Graham ¿Qué obstáculos o desafíos deben superar los estudiantes de danza clásica?
El desafío más grande es, generalmente, educar a las familias. En el sentido de que gran parte de las niñas que comienzan ballet lo hace con fines recreativos, las familias no toman dimensión del gran compromiso que se necesita desde muy temprana edad. Nosotros como maestros vemos cuando un alumno tiene potencial y es nuestro deber asumir ese potencial como responsabilidad integral.
Son muchas aristas las que se abordan: adentrar a la familia en este mundo atípico, encontrar los tiempos de cada alumno para potenciar y acompañar el desarrollo, maximizar las oportunidades sin generar frustración… Los desafíos son cotidianos, a veces más grandes, a veces más chicos, pero lo importante es que cada alumno encuentre su maestro referente, porque es quien va a guiar el camino de manera segura y sostenido. Cuando el referente falla, todas las posibilidades y expectativas caen desmoronadas.
Ese compromiso tripartito de alumno/maestro/familia trae de la mano superar frustraciones, convivir con límites muy estrictos y al mismo tiempo la puja permanente de superación. Todos los días, en cada clase y en cada ensayo. El obstáculo más grande es quizás uno mismo, porque no es fácil ser consistente día tras día, sin sobresaltos, sin caídas. Es un proceso que toma años de trabajo tenaz y constante. Sin fallas, sin quejas y en lo posible sin lesiones. Y aun después de ese proceso uno no tiene garantizado el éxito.
La figura de Julio Bocca marcó una época. ¿Tuviste relación con él o con la fundación que lleva su nombre?
Julio ha sido un gran referente en muchos aspectos: democratizó el ballet clásico, lo acercó a la población y la gente lo entendió. Quebró la primera barrera.
En Uruguay, particularmente, realizó un cambio profundo en el sistema, el cual permitió llenar salas, con cuatro temporadas completas al año más las giras nacionales e internacionales. Logró sueldos acordes para todos los bailarines. Trajo maestros y coreógrafos internacionales para trabajar con la compañía, siendo quizás la más memorable la producción de La bayadere que montó la legendaria Natalia Makarova en persona. Pero hubo muchos artistas internacionales invitados. Llevó la calidad de las producciones a un nivel internacional, competitivo y comparable a cualquier gran teatro del mundo. Para el ballet nacional fue un antes y un después.
Julio tuvo la gentileza de acceder a dar unas clases magistrales en L’École. Siendo residente de la zona y con su espíritu generoso nos dio la oportunidad maravillosa de tomar sus clases y tener luego una charla para que los chicos presentes pudieran hacerle preguntas y conocer más acerca de él como persona. Una experiencia hermosa que coronó una serie de masterclass que veníamos realizando, y en la que tuvimos el honor de recibir como maestros invitados a Paloma Herrera, Alejandro Parente, Rosina Gil y Natsuko Oshima, entre otros.
Como docente, ¿en qué haces foco? ¿En la técnica, en la disciplina?
Como docente busco primeramente formar personalidad y moldear el carácter. El bailarín tiene que ser dócil y fuerte al mismo tiempo. Maleable y temperamental. Esas son cualidades que los maestros vamos buscando y estimulando con cariño, dedicación y paciencia.
El ballet existe así, casi sin cambios, desde principios del siglo XVI. Ha evolucionado por supuesto, porque la destreza física de los bailarines ha cambiado, pero la estructura de clase sigue siendo la misma: ocho ejercicios en la barra, otros siete u ocho en el centro, trabajo de puntas (para las chicas) trabajo de pas de deux, y ensayo de repertorio (donde se practican las piezas coreográficas)
En ese marco tan estructurado el foco del día a día está en dar todas las herramientas posibles a quien esté dispuesto a usarlas. El objetivo es lograr una técnica académicamente pulida y desarrollar la capacidad interpretativa. Ambas son pilares fundamentales, pero hay componentes que también deben estar y no son optativos, por ejemplo: la disciplina, la musicalidad y las correcciones permanentes. Todo se aprende y todo es un proceso muy individual que se va trabajando de acuerdo con cada alumno. Es importante entender la esencia de cada bailarín para poder potenciarlo.
¿Qué piensas de los estímulos como las becas o las presentaciones en público?
Son importantísimas, sobre todo las presentaciones en escenarios, que son una oportunidad de aprender y seguir creciendo. A veces toca compartir con alumnos de otras escuelas y los chicos empatizan desde otro lugar, se dan cuenta de que todos los maestros decimos las mismas cosas y que todos los alumnos pasan por los mismos procesos.
En esos eventos compartidos uno aprende a enfrentarse a su arte y es ahí cuando se internalizan las cosas más importantes. Cuando un bailarín (chico o grande) sale al escenario y se enfrenta al público es el momento crucial en donde se sabe si el ballet es o no es para uno. Sin términos medios. Es un filtro fantástico y cada bailarín, sobre todo en etapa de formación, empieza a demostrar el temple, el carisma y todo lo que tiene que ver con plantarse frente al público.
¿La danza clásica sigue convocando a los jóvenes? ¿a hombres también? Aún recuerdo un aviso del futbolista Cavani animando a danzar. Los padres y madres que te llevan a sus hijos, o los que se acercan ya adolescentes, ¿qué quieren lograr? ¿Qué objetivos los mueve?
Yo creo que cada vez menos, en gran parte por la falta de compromiso generalizada y porque, como dijo Bauman, esta “modernidad líquida” que compone a la sociedad contemporánea construye estructuras, identidades y relaciones fluidas. En ese marco creo que el ballet no provee esa fluidez, el cambio permanente y la recompensa instantánea que tanto se demanda en estos días no son parte del abecedario de la danza.
Los chicos tienen menos tolerancia a la frustración, en parte porque no saben cómo lidiar con los obstáculos, y muchas veces nosotros (viniendo de la época “el no es no, porque yo lo digo”) no sabemos cómo guiarlos en esas frustraciones. No hemos articulado un vínculo saludable entre la rigidez de la estructura del ballet clásico con los sistemas fluidos que requieren las generaciones más jóvenes.
Creo que hay margen para interceder y afectar positivamente, pero hay que ponerse manos a la obra. Sobre todo, desde las instituciones formales de enseñanza (las públicas más que cualquier otra), tienen una estructura organizada que permitiría brindar un marco de protección y garantizar procesos saludables en la formación de los alumnos.
El gran debe en este momento es el acompañamiento y resguardo de la salud física y mental de las nuevas generaciones, siendo un punto crítico el tema nutrición. Los mecanismos actuales están completamente obsoletos, no se ha implementado equipos multidisciplinarios, ni red de apoyo. Todo el sistema público de la enseñanza en Ballet se sigue enmarcando en rituales precarios de condena y amenaza. En ese sentido me parece que hay una carencia importante no solo a nivel institucional, sino más bien personal.
¿Qué apoyos has recibido? ¿Del Estado, de la Intendencia, del Sodre, del MEC? ¿Privados, de fundaciones u organizaciones? ¿Nacionales o extranjeras?
Este año obtuvimos el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura, que nos avala como institución cultural y educativa. Como directora de L’École Ballet tengo la honra de ser miembro del Consejo Internacional de la Danza, avalado por la Unesco.
En las demás esferas del ámbito tanto público como privado hemos realizado infinidad de gestiones para proporcionar oportunidades a jóvenes bailarines en formación o en su etapa preprofesional, siendo muchas de ellas gestiones estériles.
Sigue estando la creencia de que el arte no es negocio, cuando en verdad el arte tiene potencial para ser, además de un salvador de almas, un buen negocio. Una cosa no va en detrimento de la otra, pueden convivir perfectamente. El problema es que acceder a herramientas de ayuda económica se vuelve un desafío muy grande. Los mecanismos disponibles son escasos.
Desde L’École hemos buscado abrir el diálogo, ya sea para lograr convenios, apoyos, trabajos de ayuda mutua, proyectos a la comunidad y muchos otros que lamentablemente han quedado sin retorno. Desde nuestro lugar intentamos expandir las posibilidades de todos, alumnos, maestros, el gobierno departamental y empresas privadas con el fin de difundir la danza y encontrar un camino de posibilidades, pero lamentablemente esos caminos siempre tienen un trayecto corto que nos deja otra vez en nuestra escuela trabajando a pulmón.
Hemos propuesto, por ejemplo, festivales donde lo recaudado sirva de donación para poder hacer mejoras en los teatros, hemos propuesto esponsoreos en nuestras participaciones para poder otorgar becas, hemos buscado apoyo tanto departamental como a nivel nacional para que las escuelas privadas de danza tengan acceso igualitario en las escuelas de formación del Sodre, como en la compañía. Fallamos una y otra vez…
Hoy en día con una institución propia (L’École en la Avda. Roosevelt y Parada 12 de Punta del Este), tienes ya un arraigo y prestigio muy importante que convoca y te permite direccionar la enseñanza en el sentido que tú elijas, desde clases a los más pequeños a los profesionales más calificados. ¿Cómo ves esta evolución? ¿Cuáles son los desafíos y lo más gratificante?
El trabajo de arraigo en la comunidad es permanente, desde que abrimos nuestras puertas en 2019 nuestro objetivo es dar las mejores posibilidades a todo el que las necesite. En estos años participamos de los eventos de danza más importantes, como es el Festival de danza de Joinville, en Brasil, El YAGP en Argentina y el Festival de Danza de Florida entre otros.
Nuestras alumnas han obtenido becas en Canadá, Estados Unidos, España, Italia y Argentina, todas destacando por su excelente desempeño.
¿Tienes contacto con otras instituciones similares en otros departamentos? ¿Cuál es la idea que te convoca a ti y a otros maestros de la danza de San José, Florida y Colonia? ¿A qué aspiran con respecto al futuro de la Danza?
En los últimos años hemos confraternizado en distintas oportunidades con un hermoso grupo de maestros, muy comprometidos todos, que hemos participado de eventos con las escuelas que dirigimos.
Por mi parte me encantaría potenciar nuestras escuelas (la mayoría del Interior del País) para que podamos descentralizar toda la actividad de Montevideo. Me parece que en el interior tenemos un potencial enorme en cuanto a lo humano: muchos bailarines jóvenes con ansias de profesionalizarse. Tenemos la infraestructura, teatros maravillosos y la capacidad de generar instancias enriquecedoras, como ha sucedido en San José, la gala anual de ballet, con casi 100 bailarines en escena en un espectáculo maravilloso.