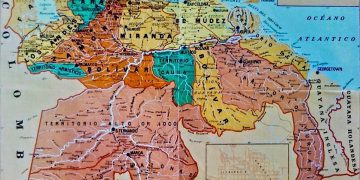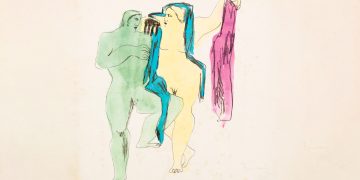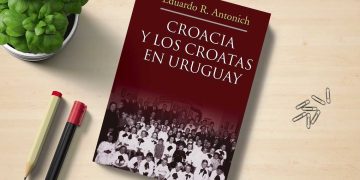Con su sola presencia la lombriz enriquece campos agrícolas, como los ganaderos, además de revalorizar la basura convirtiéndola en un fertilizante inigualable.
“Es dudoso que existan otros animales que hayan jugado un papel más importante en la historia del mundo que estas criaturas de organización tan simple”. La afirmación fue realizada en 1881 por el científico inglés Charles Darwin y se refiere a las lombrices, un gusano terrestre del que poco conocemos y mucho ignoramos, algo que deberíamos comenzar a cambiar.
Para iniciar ese proceso de cambio es que se fundó la Asociación de Lombricultores del Uruguay (ALU), una joven institución que cuenta con 70 socios en todo el país y que tiene como finalidad dar a la lombriz el lugar que se merece y que se ha ganado por todos los aportes que realiza en los suelos de nuestro país.
El objetivo de ALU es promover el desarrollo sostenible de la lombricultura, generando espacios de capacitación, acompañamiento técnico y la articulación entre productores, fomentando prácticas de cuidado del medioambiente, revalorización los residuos orgánicos y fortaleciendo las economías locales.
Fernando Muñoz, presidente de ALU, dijo a La Mañana que llama la atención que un país que se posiciona como natural, con el mejor suelo, “no le haya dado a este animalito la importancia que tiene”, y comparó el “valor de las abejas arriba del suelo” con el de “las lombrices que están debajo”.
Uno de los objetivos de ALU es generar las capacidades para “aprovechar la eficacia y eficiencia de las lombrices, por cuya acción tenemos un suelo sano y para un país como el nuestro no es un detalle menor, a pesar de que realiza un trabajo que no vemos y por eso muchas veces no nos damos cuenta de que son las que preservan nuestra sanidad”.
Eso “no es nuevo, solo que no hemos aprendido de la historia”, porque ya en el antiguo Egipto se conocía el valor de este animal vinculado a la fertilidad del Nilo, y quien tomaba o mataba una lombriz era castigado.
Incluso, cuando el ser humano comenzó a trabajar la tierra dejando la vida nómade, “se dio cuenta de que donde había lombrices sus cultivos funcionaban bien; y en América los pueblos nativos tenían lo que se denomina ‘la luna de la lombriz’ que indicaba el inicio de la siembra o la zafra de producción de alimentos”.
La relación de la lombriz con las mejores tierras “es histórica” y se debe a su “capacidad de bioconversión, o sea que procesa todo lo que come gracia a su capacidad biológica. Cada cosa que come lo convierte en vermicompost (o humus de lombriz) con un 99% sanitizado para el ser humano”, además de que son de mucha ayuda en la “reducción de metales pesados que tanto preocupan”.
En Uruguay se trabaja la lombriz californiana, que fue traída por los inmigrantes europeos. Se le conoce como californiana por un estudio realizado en la Universidad de Berkeley en California en el cual se establecieron sus características positivas.
“Cada tipo de lombriz cumple una función espectacular”, agregó Muñoz. “Si haces un corte profundo en la tierra, vamos a encontrar diversos tipos y cada una se comporta de manera diferente, por ejemplo, hay una que hace túneles verticales, otras los hacen horizontales. A la californiana no le gusta enterrarse mucho, vive arriba de la tierra, en lo que llamamos el horizonte cero, y se come todo: hojas muertas, madera podrida, etcétera, generando el vermicompost o humus que es sumamente fértil e imposible de imitar. No existe ningún fertilizante parecido”, aseguró.
Un mercado enorme
De reciente creación, ALU tiene 70 socios ubicados en todo el país, cuenta con personería jurídica y acaba de firmar un convenio con la Facultad de Agronomía para realizar la primera caracterización de vermicompost del Uruguay.
“La idea es que quien haga lombricultura de manera correcta pueda certificar su producto, calibrado por la Facultad. En una palabra, va a gozar con el apoyo académico que es fundamental para la Asociación”, subrayó Muñoz.
“El lombricultor es un productor más. De hecho, tendríamos que pertenecer a ARU [Asociación Rural del Uruguay] porque producimos con un animal vivo, como son los conejos, las aves, los caballos, y estamos esperando avanzar en el convenio con la Facultad para hacer la solicitud en ARU”, informó.
“También estamos trabajando para abrir líneas de créditos en el BROU”, continuó, y recordó la aprobación de la ley que declara “de interés nacional el uso de los bioinsumos en la producción animal, vegetal y fúngica fomentando su producción, desarrollo, innovación y registro, con el objetivo de promover la incorporación de estas herramientas para que contribuyan al desarrollo sostenible”.
La normativa define el bioinsumo “como todo producto que consista en el propio organismo, sea de origen o adopte mecanismos de animales, vegetales o microorganismos, destinado a ser utilizado en la producción animal, vegetal y fúngica”.
A grandes trazos, Muñoz identificó dos tipos de lombricultores: domésticos y comerciales. Los domésticos son los que tienen la producción en sus casas y aprovechan los residuos para enriquecer sus plantas; y los lombricultores comerciales venden lo que producen. Esa venta puede ser de tres tipos: lombrices vivas, vermicompost o humus líquido, y para los tres productos “el mercado está totalmente insatisfecho”.
A nivel internacional, países como Emiratos Árabes, Israel y otros ubicados sobre desiertos, demandan este tipo de productos, pero Uruguay no está en condiciones de cumplir y satisfacer con sus necesidades. “Estamos desperdiciando esas oportunidades”, pero afortunadamente “no estamos muy lejanos de poder aprovecharlas si trabajamos bien.
Explicó que las lombrices californianas “trabajan por cantidad y tienen una importante capacidad reproductiva poniendo un huevo por semana. Partiendo de un mínimo de 250, en pocos meses el número se incrementó considerablemente”.
En un mundo donde hay crecientes problemas y desafíos por el uso de la tierra, en el cual lo orgánico adquiere un valor creciente, el uso de productos que vayan en la línea con lo natural, sin el uso de químicos, pasa a ser un detalle importante. Por tanto, “la lombriz es una herramienta clave en la revolución de la economía circular, en la cual la basura ya no es basura, y pasa a valer mucho más porque puede alcanzar un valor diferencial importante”, concluyó.