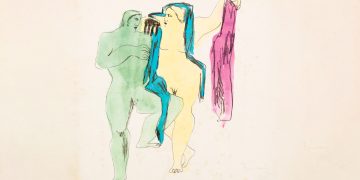El tránsito de Montevideo sigue en crisis mientras persiste la falta de soluciones estructurales. Un análisis que revela cómo ni las intervenciones simbólicas ni las medidas técnicas han podido resolver el colapso vial y la alta siniestralidad que afectan a la ciudad.
La crisis de movilidad en Montevideo y su área metropolitana no es un fenómeno nuevo, pero su evolución hacia un colapso multifacético revela una patología profunda en la gestión urbana. Esta no es simplemente una historia sobre tráfico lento o calles en mal estado; es la crónica de una desconexión estructural persistente entre los diagnósticos oficiales, las soluciones planteadas y la realidad tangible que los ciudadanos experimentan a diario en el asfalto. Un análisis de las dos últimas gestiones de la Intendencia de Montevideo (IMM) –la de Carolina Cosse y la actual de Mario Bergara– revela un escenario preocupante: dos visiones aparentemente antagónicas que, en la práctica, no han logrado revertir un colapso que se agudiza con el tiempo, afectando la calidad de vida, la productividad y, de manera más dramática, la seguridad de los ciudadanos.
El fantasma del BRT: la persistencia de un modelo que ya reveló sus fallas
En el corazón del debate actual reside una paradoja de difícil digestión. Las autoridades avanzan en un proyecto inspirado en el modelo BRT (Bus Rapid Transit), similar al Corredor Garzón, inaugurado en 2012 y cuyo resultado fue ampliamente reconocido como deficiente. La pregunta, entonces, es obligatoria: ¿por qué insistir en un modelo que ya demostró sus limitaciones en el contexto montevideano? El Corredor Garzón se promocionó en su momento como la solución definitiva, pero terminó convertido en un ejemplo de libro de texto sobre diseño incompleto y ejecución deficiente.
Además, como señaló Juan Salgado, presidente de Cutcsa, los problemas de infraestructura básica –como los árboles mal podados que impiden a los ómnibus acercarse al cordón– no son anécdotas menores. Son síntoma de una gestión fragmentada y reactiva que socava cualquier proyecto ambicioso. Esta desconexión entre la gran idea y los detalles de implementación es la primera brecha entre la planificación y la realidad.
A pesar de esta experiencia, el proyecto que tomaría estado oficial se basaría en el presentado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), que propone dos carriles “tronco” para ómnibus de alta capacidad. La persistencia en este modelo, a pesar del historial, no nace de una convicción fundamentada en resultados previos, sino que revela una escasez de alternativas políticamente viables y una inercia técnica que prefiere lo conocido, aunque sea fallido, a lo innovador. La inclusión de un “túnel bajo 18 de Julio” en la nueva propuesta actúa como un señuelo tecnocrático, una solución aparentemente mágica que busca ocultar el hecho de que se está apostando nuevamente a la esencia de un sistema que ya falló a nivel de superficie. La elección del BRT no es, por lo tanto, una elección técnica superior, sino la ruta de menor resistencia, que prioriza la inercia sobre la innovación y el aprendizaje de los fracasos pasados.
Dos visiones de ciudad que chocan con la misma realidad
El debate sobre la movilidad ha dejado al descubierto dos visiones profundamente antagónicas sobre el futuro de Montevideo, una división que trasciende lo técnico para adentrarse en lo ideológico, y donde ambas posturas muestran flancos débiles al contrastarse con la realidad.
Por un lado, el Frente Amplio, en el gobierno de la Intendencia durante 35 años, sostiene una posición que busca desestimular el uso del automóvil particular y privilegiar el transporte público. Sin embargo, esta posición choca con una realidad obstinada: las políticas para desincentivar el auto –muchas de ellas punitivas– no han venido acompañadas de una mejora sustancial y perceptible del transporte público. Esto ha creado un limbo de movilidad donde el usuario del auto se siente castigado sin tener una alternativa eficiente, y el usuario del transporte público sigue sufriendo un servicio lento e incómodo. Las críticas de la oposición, como las de Facundo Cuadro del Partido Nacional, apuntan precisamente a esta contradicción: “Cuando escuchamos estos dichos, los sorprendidos somos nosotros, ya que desde 1990 son gobierno y el parque automotor crece en todo el mundo. ¿Nunca lo pudieron prever?”.
Dentro de esta visión, el período de Carolina Cosse dejó como herencia más visible y polémica la implementación de ciclovías en arterias fundamentales. Más allá de la teórica loabilidad de fomentar la movilidad sostenible, la ejecución de estas obras evidenció una planificación deficiente que terminó por minar su legitimidad. La crítica no apunta necesariamente al fomento de la bicicleta, sino a la implementación sin una evaluación integral del impacto en el tráfico existente y, de manera crucial, a la desconcertante desconexión con el estado general de la infraestructura vial.
Mientras se invertían recursos considerables en ciclovías, las calles de Montevideo continuaban deteriorándose de manera alarmante. Esto creó una poderosa percepción ciudadana de prioridades desalineadas con las necesidades básicas. Esta percepción se ve reforzada por los datos de siniestralidad. Según las cifras, las bicicletas están involucradas en solo el 5% de los siniestros, mientras que las motocicletas, el modo de transporte más vulnerable y que constituye una columna vertebral de la movilidad popular, representan el 50%. La inversión en ciclovías, destinada a un modo minoritario en términos de siniestralidad, contrastó con la falta de soluciones estructurales para la seguridad masiva de los motociclistas. El enfoque “de arriba hacia abajo” de la gestión de Cosse generó un malestar que trascendió lo político: comerciantes afectados, vecinos con mayores congestiones y ciclistas obligados a sortear el pésimo estado de las calzadas en tramos sin ciclovía.
¿Gestionando la crisis o administrando el declive?
Al asumir la Intendencia, Mario Bergara heredó no solo una ciudad en crisis vial, sino también el profundo desgaste político de las polémicas de su antecesora. Su respuesta fue un marcado giro hacia el tecnocratismo: un paquete de 16 medidas técnicas presentadas como “pragmáticas” y de implementación inmediata. Estas se estructuran en ejes de adaptación (optimización de semáforos, modificación de ejes), fiscalización (control del carril Solo Bus con cámaras, puntos de velocidad), ordenamiento (prohibición de estacionamiento en hora pico) y coordinación (creación del GCOT).
Aunque estas medidas son, en su mayoría, sensatas y necesarias para extraer eficiencia de un sistema agotado, existe un riesgo fundamental de que terminen siendo meros parches inconexos. La promesa de “monitorear el estado del tránsito” suena bien en un PowerPoint, pero resulta profundamente insuficiente cuando la estructura vial misma presenta deficiencias de base que no se abordan. La optimización de semáforos no compensa el mal estado del pavimento, y la fiscalización del carril Solo Bus no resuelve la lentitud estructural de una flota de ómnibus que circula por una ciudad colapsada.
La declaración del propio Bergara al presentar el plan “Montevideo más ágil” –admitiendo que “ya no alcanza con pequeñas medidas, parches”– es la admisión más elocuente de las limitaciones de su propio enfoque: reconoce la enfermedad (los parches) mientras prescribe más de lo mismo. Su gestión parece transitar de la “ideología” de Cosse a un “pragmatismo” que, carente de una visión transformadora más audaz, se conforma con administrar la lenta decadencia del sistema, optimizando lo existente sin plantear una verdadera alternativa de futuro.
La siniestralidad vial: el elefante en la habitación
Quizás la contradicción más dramática y grave que surge del análisis de ambos documentos es la desconexión entre el debate sobre movilidad y la tragedia diaria de la siniestralidad vial. Montevideo no solo sufre de congestión; es el departamento con mayor número de fallecidos en siniestros de tránsito del país, con 58 muertes en el primer semestre de 2025. Los motociclistas, que representan la mitad de todos los siniestros, son las principales víctimas.
Este dato no es una estadística más; es el indicador más crudo del fracaso del sistema. Sin embargo, ni los grandes proyectos de transporte (BRT, tren aéreo), ni las medidas técnicas de Bergara, ni las intervenciones estructurales de Cosse abordan o abordaron de manera central y específica esta epidemia. Se debate intensamente cómo movernos más rápido, pero se habla mucho menos de cómo movernos con seguridad. La seguridad vial aparece como un tema anexo, un “eje” más en un plan, y no como el principio rector que debería guiar toda política de movilidad. La vida de las personas queda, así, subordinada a la búsqueda de fluidez vehicular y a las disputas ideológicas sobre el modelo de ciudad.
Atrapados en un círculo vicioso
Montevideo se encuentra atrapada en un círculo vicioso de soluciones desacertadas. Se repite un modelo de transporte (BRT) con un historial de fallas, se implementan políticas simbólicas (ciclovías) desconectadas de los problemas más urgentes de la mayoría, y se aplican parches técnicos (medidas de Bergara) que, aunque útiles, son insuficientes para revertir un colapso estructural. Mientras tanto, la siniestralidad vial, el problema más grave y tangible, sigue siendo el gran tema marginado del debate central.
La verdadera crisis, en definitiva, no es solo de tránsito, sino de capacidad de diagnóstico y de voluntad política. Se necesita trascender las disputas ideológicas estériles, coordinar de manera efectiva a escala metropolitana y, sobre todo, tener el coraje de priorizar lo estructural sobre lo cosmético.