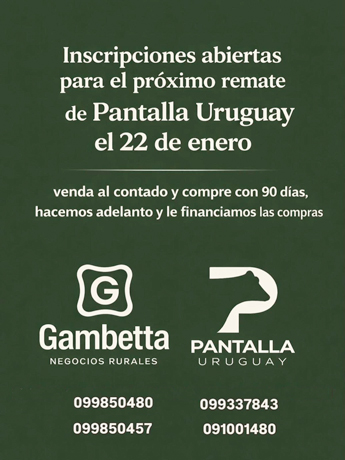Los días 4 y 5 de agosto se desarrolló en Montevideo el 13º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. Uno de los disertantes, el Dr. Guillermo García Orué, experto en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dialogó con La Mañana sobre los mayores desafíos en la materia y subrayó que solo un esfuerzo conjunto entre lo público y lo privado permitirá enfrentar estos delitos. Dijo también que la normalización del dinero ilícito en la sociedad dificulta el combate al crimen.
¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que se arribó en el congreso sobre el panorama actual en materia de lavado de activos y crimen organizado?
Durante las dos jornadas se abordaron los principales desafíos que enfrenta la región en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. La agenda incluyó paneles sobre riesgos personales de los oficiales de cumplimiento, flujos financieros ilícitos, control de beneficiarios finales, gestión de alertas, trata de personas, uso de criptoactivos en operaciones de lavado y cibercrimen. En general se ha observado un crecimiento en materia de estafas y ciberdelitos, así como el desarrollo de nuevos grupos de crimen organizado en la región, como por ejemplo el Tren de Aragua –una organización que se ha desarrollado inicialmente en Venezuela–.
En materia de lavado de activos, cada vez se hace más compleja su persecución penal, lo que implica que los resultados en cuanto a las condenas no siempre sean los deseados. Hoy más que nunca se hace necesario aplicar sentido común y enfocarse donde realmente hay riesgo. El desafío es articular lo público y lo privado para implementar medidas efectivas de mitigación y control. Solo si se da ese esfuerzo conjunto es posible avanzar en la prevención de este tipo de delitos.
¿Hay señales que indiquen que un país está empezando a “normalizar” el dinero ilícito dentro de su economía formal?
Hace un par de años, un periodista uruguayo me preguntó, ante cámaras, algo así: “¿Por qué hay que preocuparse por el origen del dinero del cliente? Las empresas tienen que hacer negocios, el dinero es dinero, negocios son negocios”. Si esa indiferencia, manifestada por un formador de opinión, llegara a convertirse en un pensamiento común, tendríamos un indicador clarísimo de que ya no escandaliza la ilicitud del dinero. Suelo decir: “Debiera preocuparnos con quién nos sentamos a la mesa”. Y si ya no nos preocupa sentarnos a la mesa con un delincuente –en el sentido de hacer negocios con él– eso revela una erosión profunda en la moral de la sociedad.
¿Cómo ha sido la experiencia de Paraguay en el combate al lavado?
Gran parte de la droga de la región se distribuye desde Paraguay. Y dado que en el narcotráfico el mayor margen de ganancia no lo obtiene quien produce la droga, sino quien la distribuye, debemos asumir que una parte significativa de ese lucro necesariamente se intenta lavar en el país. Sin embargo, a pesar de esta realidad, Paraguay ha registrado avances notables en la lucha contra el lavado de activos. Casos emblemáticos han dejado valiosas lecciones y, si bien todavía hay mucho por hacer, no se puede desconocer el progreso alcanzado.
¿Hay experiencias exitosas de otros países que podrían adaptarse a la realidad uruguaya y paraguaya?
En Paraguay, las autoridades de investigación han incorporado herramientas tecnológicas modernas, lo que ha fortalecido su capacidad operativa. Sin embargo, los recursos siguen siendo escasos, aquí y en todas partes. Una vía para paliar esta limitación es aumentar los comisos y decomisos, pero aquí aparece un círculo vicioso: para comisar se necesita investigar, y para investigar se necesitan recursos. Romper ese círculo exige decisiones estratégicas y presupuestarias de alto nivel.
¿Hace falta una mayor colaboración interregional para combatir este delito?
Sí. El lavado de activos rara vez es un fenómeno puramente local, por lo que es fundamental que los esfuerzos sean, como mínimo, regionales. Actualmente existe una buena base de cooperación interregional, y Paraguay fue muy bien calificado en la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) por su desempeño en este aspecto. Sin embargo, debemos aceptar que, por mucho que hagamos, siempre parecerá insuficiente. El principal enemigo que enfrentamos, el narcotráfico, está habituado a operar transnacionalmente y a destinar parte de sus ingentes ingresos a corromper, pervertir y filtrarse en cualquier espacio disponible, por pequeño que sea.
¿Qué medidas deberían tomar los Estados para lograr condenas y decomisos efectivos?
Hay tres frentes esenciales: marco normativo, capacidades institucionales y cultura judicial. En lo normativo, es clave contar con procedimientos ágiles de comiso, incluso sin condena penal previa en supuestos específicos, siguiendo estándares internacionales ya probados. En lo institucional, hay que dotar a fiscales, jueces y fuerzas de seguridad de capacitación continua y herramientas técnicas sólidas, para que las investigaciones resistan impugnaciones. Y en lo cultural, el sistema de justicia debe asumir que el decomiso no es un castigo accesorio, sino una herramienta estratégica para desincentivar el delito. Si el crimen percibe que, aun siendo investigado, podrá conservar lo obtenido, el mensaje es que vale la pena intentarlo.
¿Cómo evalúa el impacto de los criptoactivos en las operaciones de lavado en la región?
Los criptoactivos, como toda tecnología, son neutros en su esencia: pueden servir para fines legítimos o ilícitos. El problema es que en muchos países de la región el desarrollo regulatorio y las capacidades de supervisión avanzan más lentamente que la adopción tecnológica. Esto abre zonas grises aprovechadas por quienes buscan mover u ocultar fondos ilícitos, especialmente mediante técnicas como el chain hopping o el uso de exchanges no regulados. Además, crece el uso de activos virtuales para microtransacciones criminales, más difíciles de detectar con los sistemas tradicionales de monitoreo. La respuesta pasa por regulaciones claras, cooperación internacional en trazabilidad y, sobre todo, por fortalecer la alfabetización digital de quienes investigan y supervisan.
¿Qué amenazas vislumbra hacia el futuro vinculadas a este tipo de delito?
Identifico tres amenazas principales. Primero, la convergencia creciente entre crimen organizado y corrupción pública, que difumina las fronteras y limita la capacidad del Estado para investigar. Segundo, la profesionalización del lavado, con estructuras cada vez más sofisticadas, uso intensivo de tecnología y de vehículos corporativos internacionales que dificultan el rastreo. Y tercero, la normalización social del dinero ilícito, que nos devuelve a la pregunta inicial: si como sociedad dejamos de escandalizarnos por la procedencia de los fondos, todo lo demás se vuelve cuesta arriba. El gran desafío no es solo técnico o legal, sino cultural: mantener viva la intolerancia hacia la ganancia obtenida del delito.