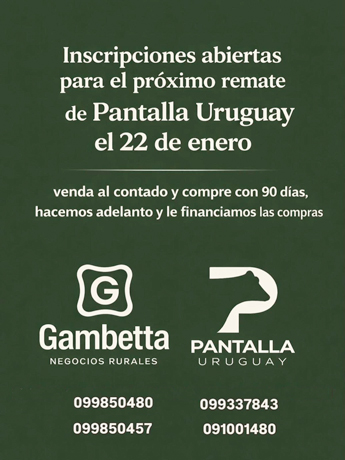Tras el último paro de 24 horas en el Puerto de Montevideo, el sector exportador alerta sobre la posible pérdida de negocios internacionales. Un informe de la naviera Maersk ya señala “presión operativa” en Montevideo, mientras el diálogo entre el Supra y el Cennave sigue trabado, poniendo en riesgo un pilar histórico de la economía uruguaya.
Uruguay nació con la vocación de ser una puerta abierta al mundo. Su identidad, desde los albores de la independencia, está indisolublemente ligada al comercio marítimo y a la capacidad de ser un nodo logístico confiable en el Cono Sur. El Puerto de Montevideo no es solo una infraestructura crítica; es un símbolo de la inserción global del país. Por eso, los recurrentes conflictos laborales que sacuden sus terminales, y el reciente paro de 24 horas del Sindicato Único Portuario (Supra) que abarcó a operadores y terminales, así como depósitos portuarios y extraportuarios, como ejemplo más fresco, tienen un costo que va mucho más allá de los días de trabajo perdidos. Se juega nada menos que la imagen de seriedad país y el futuro de una de las arterias económicas más vitales.
El corazón del conflicto late en la exigencia del Supra de garantizar un mínimo de 13 jornales laborales para cada trabajador. Esta demanda, que el sindicato encuadra en la búsqueda de una “estabilidad laboral” real, se enmarca en la Ley 19.787 y su posterior convenio de 2019, que estableció un régimen escalonado de cinco, nueve y 13 jornales.
La gremial patronal, el Centro de Navegación (Cennave), ha rechazado frontalmente este planteo, optando por presentar una propuesta de aumento salarial como alternativa. Este choque de visiones –estabilidad versus remuneración– ha creado un punto muerto.
El costo económico
Cada hora de paralización en el Puerto de Montevideo tiene un eco inmediato en la cadena logística nacional e internacional. Los exportadores e importadores son los primeros en sentir el golpe. Contenedores que no llegan a tiempo, materias primas que se demoran, productos perecederos que ven comprometida su calidad y, sobre todo, contratos internacionales que penden de un hilo.
La credibilidad de un puerto se mide por su puntualidad y predictibilidad. Informes de gigantes de la logística, como el reciente de Maersk, ya han encendido las alarmas. El reporte señala la “presión operativa” en Montevideo, detallando que, tras la última huelga, las operaciones se reanudaron con una superposición de llegadas de buques y retrasos, obligando a implementar una regla de “primera entrada, primera salida” y generando tiempos de espera de 2 a 3 días para los buques.
En el competitivo mundo del comercio global, un día de demora es una eternidad. Los clientes internacionales, que tienen la opción de puertos como Buenos Aires, Santos o Río Grande (este último también bajo fuertes restricciones), no dudan en desviar sus cargas ante la menor señal de inconsistencia. La pérdida de un cliente hoy puede significar la pérdida de un negocio por años. Uruguay se arriesga a ser visto como un eslabón débil en la cadena de suministro global, una percepción que, una vez instalada, es extremadamente costosa y lenta de revertir.
En ese sentido, la empresa belga Katoen Natie, principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), la terminal de contenedores más importante del puerto, que ha realizado inversiones millonarias en el país, se ha visto particularmente afectada por los paros, incluyendo el conflicto de octubre pasado que duró varias semanas y que fue resuelto con la intermediación del Ministerio de Trabajo y el desembolso de partidas extraordinarias para los trabajadores. Y en esa medida, el desafío actual que tiene la empresa es balancear la necesaria eficiencia operativa y la rentabilidad de sus inversiones con la compleja realidad social y laboral local. Su continuidad y compromiso con el país dependen, en gran medida, de que Uruguay pueda ofrecer un entorno estable y predecible. Cualquier solución de fondo al conflicto portuario requiere, inevitablemente, contar con la voluntad y la colaboración de los actores privados que han apostado fuerte por el país, entendiendo que su éxito es, en última instancia, un éxito para la economía nacional.
La imagen país: el activo invisible que se erosiona
Más abstracto, pero quizás más devastador a largo plazo, es el daño a la “marca Uruguay”. Durante décadas, el país ha construido una reputación de seriedad, democracia sólida y diálogo social como método de resolución de conflictos. Esta estabilidad ha sido un imán para inversiones en todos los sectores.
Los conflictos portuarios recurrentes ponen en tela de juicio este relato. Proyectan una imagen de fractura, de incapacidad para generar consensos básicos en un sector estratégico. Para un país pequeño que depende de la confianza externa, esto es un lujo que no puede permitirse. La imagen de grúas detenidas y muelles vacíos es poderosa y se transmite instantáneamente a las juntas directivas de las empresas multinacionales que consideran a Uruguay como un destino para sus inversiones.
No se trata solo del puerto, se trata de la historia que contamos al mundo. ¿Seguimos siendo el oasis de estabilidad y pragmatismo, o nos convertimos en un territorio más donde los conflictos sectoriales paralizan actividades esenciales? La respuesta a esta pregunta se está escribiendo, día a día, en las negociaciones entre el Supra, el Cennave y el gobierno.
La directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, ha expresado que desde el gobierno se “apuesta al acuerdo entre las partes”. Esta es la única salida posible. El diálogo, sin embargo, debe trascender la coyuntura de este paro o el siguiente. Se necesita una mesa de trabajo que aborde los problemas estructurales para elevar los estándares de seguridad y productividad, en un marco claro que garantice tanto los derechos laborales como la viabilidad de las empresas que operan en el puerto.
La modernización, como la implementación de nuevos sistemas informáticos –punto de fricción en el conflicto de octubre–, es inevitable y necesaria para no quedar rezagados. Uruguay tiene la oportunidad de convertir esta crisis en un punto de inflexión. La solución no está en la victoria de una parte sobre la otra, sino en la construcción de un modelo portuario del que sea orgulloso su ciudadanía, rentable para sus empresas y, sobre todo, un pilar inquebrantable para la economía del país. El Puerto de Montevideo puede y debe ser más que un lugar de paso, debe ser el ejemplo de que el desarrollo se construye con diálogo, responsabilidad y una visión compartida de futuro. De lo contrario, el costo de esta encrucijada lo pagaremos todos los uruguayos.