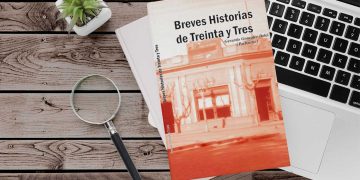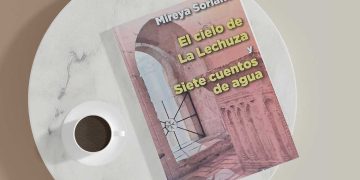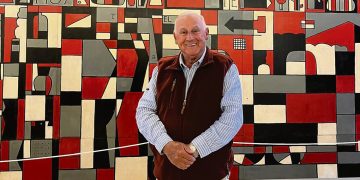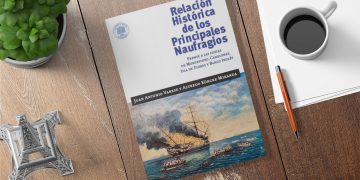El jueves pasado, la Escuela 98 de Paysandú fue escenario de un violento episodio cuando un grupo de adolescentes irrumpió en el centro y agredió con extrema brutalidad a Valentina, una alumna de 12 años. La menor recibió golpes particularmente fuertes en el abdomen, lo que obligó a su internación durante varios días para monitorear la evolución de su estado. Este lunes, su madre informó que, aunque la niña recibió el alta médica, su recuperación dista de estar completa.
La imagen se repite con una frecuencia que estremece: adultos o jóvenes irrumpiendo en escuelas, gritos sustituyendo al timbre, golpes reemplazando el diálogo, como la crónica de la madre que, exasperada por el bullying que sufría su hija, ingresó a una escuela de Montevideo acompañada de una patota para agredir a maestras y directora. No estamos hablando de hechos aislados. Es el síntoma más visible de un malestar profundo que recorre el cuerpo social y que estalla en el lugar que, paradójicamente, debería ser el más protegido: la escuela.
Daysi Iglesias, consejera de la ANEP electa por los docentes, lo define con precisión cruda en entrevista para esta edición de La Mañana: “Tenemos un gravísimo problema al que nadie le pone mano”. En su análisis, el foco no debe estar únicamente en la institución educativa de turno –sea la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo, la 98 de Paysandú o un liceo del interior– sino en el “reflejo de lo externo”. El problema, insiste, es social y, por lo tanto, exige una respuesta de Estado. No de un gobierno, sino del Estado en su conjunto.
Pero ¿en qué se traduce esa “respuesta de Estado” cuando la violencia escala y la comunidad educativa clama por soluciones? Tras el último y bochornoso episodio, las reacciones oficiales no se hicieron esperar. Declaraciones de condena unánime, calificativos como “inadmisible” y la promesa de “mesas de trabajo” y “programas sociales”. Sin embargo, para una ciudadanía hastiada de presenciar la misma película, estas respuestas suenan a un guion ya conocido y, sobre todo, ineficaz. Son placebos bienintencionados que no alcanzan a sanar una herida que supura impunidad e impotencia.
La pregunta que resuena es simple y directa: ¿y la Justicia? La teoría es clara: en un Estado de derecho, la respuesta a un acto delictivo debe ser pronta, ejemplarizante y visible. La práctica, sin embargo, parece transitar un camino más sinuoso. En el caso de la madre imputada, si bien la Fiscalía actuó –imputándola por lesiones agravadas y agresión a trabajadores de la educación–, no logra transmitir la contundencia que la sociedad necesita ver. La medida cautelar de arresto domiciliario con tobillera, aunque restrictiva, no emite la misma señal de alarma social que una privación de libertad inmediata tras los hechos.
Aquí yace uno de los núcleos del problema. Mientras el sistema judicial –por los motivos que sean– no logre proyectar una imagen de celeridad y firmeza absoluta, el mensaje que se filtra es de permisividad. No se trata de abogar por un populismo punitivo, sino de comprender que la demora y la opacidad en los procesos son interpretadas, en el imaginario colectivo, como una falta de prioridad. Cuando un grupo de padres ve que una persona puede ingresar a una escuela, agredir a docentes y niños, y luego regresar a su casa –aunque sea con una tobillera–, la línea entre lo tolerable y lo intolerable se difumina. La Justicia no solo debe hacerse cargo del caso concreto, sino también cumplir una función pedagógica: demostrar que ciertos límites son infranqueables.
Además, este tipo de situaciones requieren un tiempo de respuesta inmediato y rápido, no solo del Ministerio del Interior, sino de todo el entramado estatal. Esto implica que el patrullero debe llegar a tiempo, la Fiscalía debe armar su caso con agilidad y el juez debe dictar sentencias que, sin obviar las garantías procesales, transmitan un mensaje inequívoco. Que todo el barrio, que todo el país, vea que atacar una escuela tiene una consecuencia cierta, severa y expedita. Solo así se desactiva el “contagio” del que habla Iglesias, esa peligrosa sensación de que se puede replicar la violencia sin recibir un castigo proporcional.
Pero la respuesta no puede ser solo reactiva y punitiva. El otro gran pilar que está fallando es el del equilibrio entre derechos y deberes. En esa medida, uno de los deberes fundamentales que tiene cada individuo es respetar la integridad física del otro, su integridad moral y su integridad psicológica. Y en esa medida es importante recalcar el papel de las familias, que más allá de la retórica posmoderna son las que tienen la tarea irrenunciable de la socialización primaria. No se puede delegar en la escuela toda la formación en valores y, al mismo tiempo, desautorizarla o, peor aún, agredirla cuando no se comparten sus criterios.
Así, tanto el rol del docente como el de alumno quedan atrapados en una paradoja devastadora. Por un lado, se les exige a unos que eduquen, contengan y guíen; por el otro, a los alumnos se les exige que aprendan, tengan disciplina, que incorporen saberes, valores y conocimientos, al tiempo que se les abandona a una “soledad” institucional que los deja expuestos, en principio, a la violencia. Entonces el sentimiento de desamparo se siente real y corroe la institucionalidad misma de la enseñanza y el aprendizaje.
En definitiva, la violencia en los centros de estudio es un monstruo de varias cabezas. No se la vencerá solo con más policías en las puertas de las escuelas, aunque su presencia disuasiva es sumamente necesaria. Tampoco se la derrotará únicamente con campañas de bien público o mesas de diálogo si estas se convierten en trámites burocráticos. La solución –compleja y multifacética– requiere de una Justicia que actúe con la velocidad que la emergencia exige, de un Estado que coordine sus respuestas más allá de las siglas partidarias y de una sociedad que asuma que la educación es una responsabilidad compartida, no un servicio de consumo.
Mientras no entendamos que garantizar el derecho a educar en paz exige controlar el cumplimiento del deber de respetar, seguiremos condenando a docentes, alumnos y familias a navegar en un barco a la deriva, donde el siguiente evento de violencia en una institución educativa sea solo una cuestión de tiempo.