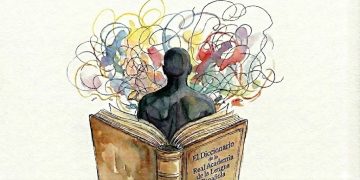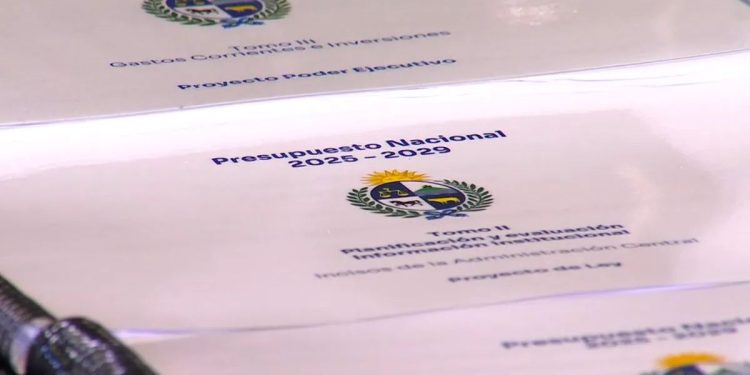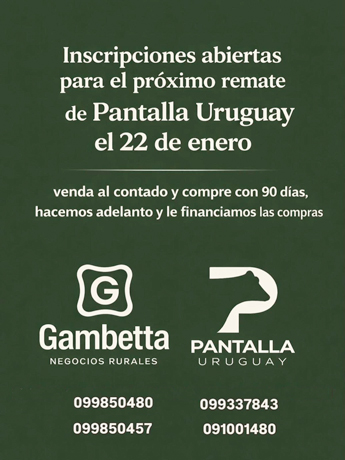El debate presupuestal, que se replica con cada nueva legislatura y ocupa actualmente a la clase política uruguaya, suele caracterizarse por un enfoque fragmentado y reactivo. En él, cada uno de los ministerios, directorios o entes autónomos del país discute intensa y acaloradamente, en modo de competición, la asignación que a cada uno le corresponde en detrimento del otro. Así cada uno de los mencionados espacios institucionales defiende su, para decirlo de alguna manera, territorio o interés sectorial. Y así, tópicos como seguridad, justicia, salud, educación, vivienda, pobreza, economía, comercio, circulan disociadamente, como si no existiese un proyecto de país capaz de darle un diseño cohesivo y lógico al Presupuesto.
Lo anterior nos lleva a pensar cómo en 2010 el Estado recaudaba a la sociedad uruguaya 12 mil millones de dólares para cumplir con sus fines, y en 2024 esta cifra más que se duplicó, llegando a 24 mil millones de dólares. Pero los problemas asociados a la pobreza, bajo nivel educativo y la percepción ciudadana de inseguridad siguieron sin resolverse. Este dato es crucial: no se trata solo de cuánto se recauda, sino de la eficacia con la que se gasta.
En esa medida, rara vez se analizan estas áreas como síntomas interconectados de un problema estructural mayor: la falta de una planificación estratégica de Estado, sustentada en evidencia técnica y con una visión de largo plazo que trascienda los ciclos electorales de cinco años.
Esta mirada cortoplacista, en la que las urgencias opacan las prioridades y cualquier tipo de sentido prospectivo, es la que hace tan necesaria la creación de un Consejo de Economía Nacional –como hemos repetido en muchas ocasiones en este medio–, un órgano técnico que asesore al Poder Ejecutivo y permita alinear el Presupuesto con las verdaderas necesidades del país.
Comencemos por el Poder Judicial, un ámbito donde la discrepancia entre retórica y recursos es particularmente evidente. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, ha expresado con claridad una “resignación parcial” por no lograr más presupuesto, señalando una incongruencia fundamental: el Estado utiliza a la Justicia para dar garantías de solvencia técnica ante organismos internacionales e inversores, pero cuando debe asignar fondos, la relega. El Poder Judicial recibe un 2,3% menos de recursos que el Parlamento, a pesar de tener 308 sedes y 4981 funcionarios frente a las dos sedes y 1100 funcionarios de la legislatura. A esto se suma un presupuesto que representa apenas el 0,3% del PIB, una cifra que el propio Pérez Brignani considera insuficiente para cumplir con su función de “última barrera contra los abusos de cualquier tipo de poder”. Este subfinanciamiento crónico no es solo un problema del Poder Judicial; es un problema de toda la sociedad, que ve debilitada una institución fundamental para la garantía de sus derechos y la solidez del Estado de derecho.
En el ámbito de la educación, la discusión presupuestaria también revela una brecha entre las ambiciones declaradas y los recursos asignados. Uruguay invierte el 4,7% de su PIB en educación, una cifra que, si bien ha crecido en las últimas dos décadas, está lejos del objetivo del 6% que se ha planteado como meta. Este incremento no debería ser un capricho, sino la condición sine qua non para financiar políticas ya consensuadas. Pero hay que admitir también que el reclamo constante por más recursos no garantiza por sí solo una mejor educación. De hecho, en la Dirección General de Educación Secundaria, la partida para infraestructura ha permanecido congelada durante diez años, mientras que los costos de los bienes y servicios aumentaban, reduciendo año a año la capacidad de realizar mantenimientos esenciales en los liceos. Esto revela una crisis de prioridades dentro del propio Estado. El dinero existe, pero se asigna de forma que no necesariamente resuelve los problemas más urgentes en el terreno.
El tercer pilar del Estado de bienestar, la salud, completa este cuadro de desafíos estructurales. La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) enfrenta enormes problemas de acceso, largas listas de espera para consultas e intervenciones, y una presión constante sobre sus recursos. Estos inconvenientes no solo afectan la calidad de vida de los uruguayos más vulnerables, que dependen de la salud pública, sino que también constituyen un lastre para la productividad y el desarrollo del país. Una población con dificultades para acceder a servicios de salud oportunos y de calidad es una población con mayores obstáculos para desarrollar su potencial pleno. Sin embargo, el gasto en salud por parte del Estado uruguayo ronda alrededor del 9% del PBI, de modo que la situación de ASSE es, por lo tanto, otro síntoma de la misma enfermedad: la incapacidad del sistema político para diseñar y ejecutar políticas de Estado consistentes, basadas en evidencia y financiadas de manera acorde a su importancia estratégica.
Ante este diagnóstico, que muestra un patrón de descoordinación y miopía política, la creación de un Consejo de Economía Nacional se presenta no como una opción, sino como una necesidad urgente. Inspirado en experiencias internacionales exitosas, como el Consejo Económico (Wirtschaftsrat) que fue fundamental en la reconstrucción de la Alemania de posguerra, y en el proyecto de ley que el Dr. Salvador García Pintos presentó en Uruguay en 1955, este órgano tendría un carácter consultivo y técnico. Su valor radicaría en su capacidad para elevar el debate por encima de la coyuntura política y los intereses partidarios inmediatos. Un consejo de estas características podría ofrecer evaluaciones independientes sobre la coherencia entre las asignaciones presupuestales y las prioridades nacionales de largo plazo, proponer anteproyectos de ley en materia económica con base en evidencia comparada y elaborar una planificación económica integral que coordine los diferentes sectores productivos. Como bien aclaraba García Pintos, “no será un órgano para hacer, será un órgano para pensar”. Y es precisamente ese pensamiento estratégico, libre de las ataduras de la política cortoplacista, lo que Uruguay necesita para romper el ciclo de invertir más sin necesariamente invertir mejor.
El actual proceso presupuestal puede ser una oportunidad perdida para encarar estos desafíos de fondo. Mientras se negocia el Presupuesto para los próximos cinco años, las discusiones se concentran en partidas específicas y ajustes marginales, sin cuestionar el modelo subyacente de asignación de recursos. El reconocimiento, por parte de algunos legisladores, de que al Poder Judicial “nunca le daban nada”, pero con la concomitante decisión de no modificar esa realidad, es un ejemplo elocuente de la inercia que domina nuestra política. Es la misma inercia que posterga la inversión decisiva en educación y que perpetúa los déficits crónicos en la salud pública. Uruguay, un país que se enorgullece de liderar los rankings de calidad de vida en Sudamérica, no puede conformarse con gestionar la decadencia de sus servicios esenciales. El camino hacia el desarrollo exige un cambio de rumbo, y ese cambio debe comenzar con la humildad de reconocer que la política necesita del conocimiento técnico, y la coyuntura, de la estrategia. La creación de un Consejo de Economía Nacional es el primer paso ineludible para transformar el gasto público en desarrollo real.