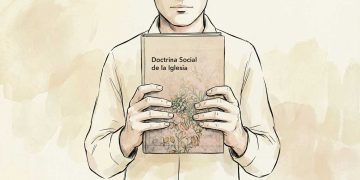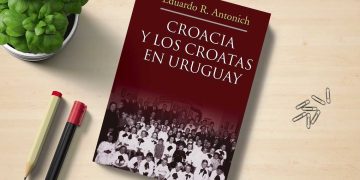La chispa que encendió la primavera nepalesa no fue solo política: fue el hartazgo de una generación condenada al desempleo y la fuga de cerebros. Datos inapelables revelan cómo la corrupción devora hasta el 30% del presupuesto nacional, mientras los jóvenes exigen justicia en las calles y en Discord.
El humo que aún se eleva desde las calcinadas ruinas del Parlamento nepalés en Katmandú es más que el remanente de un incendio vandálico. Es la metáfora final de un sistema político que se consumió ante los ojos de una generación hastiada. Cuando Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, prestó juramento el viernes 12 de setiembre como la primera ministra interina de la historia de Nepal, lo hizo sobre las cenizas de una crisis sin precedentes que ha dejado más de setenta muertos, una nación traumatizada y una lección contundente para el mundo: en la era digital, intentar silenciar las redes sociales es como pretender contener una explosión con las manos.
Las protestas, que comenzaron a inicios de mes y escalaron hasta niveles de insurrección civil, no surgieron de un partido político opositor tradicional, ni de un grupo armado. Fueron el estallido orgánico de una juventud –la llamada generación Z– que, hastiada de una clase política percibida como irremediablemente corrupta e inepta, encontró en la plataforma de chat Discord un cuartel general improvisado y en TikTok un megáfono imparable. El detonante inmediato fue la torpe y autoritaria decisión del gobierno de Sher Bahadur Deuba de restringir el acceso a las redes sociales, un intento de cortar las venas por donde circulaba la indignación. El efecto fue el contrario: fue el oxígeno que avivó el fuego.
Algunos antecedentes históricos a tener en cuenta
El siglo XXI en Nepal comenzó con una herida abierta: una sangrienta guerra civil (1996-2006) entre la monarquía hindú y la guerrilla maoísta que dejó más de 17.000 muertos y paralizó la economía del país. Este conflicto culminó en 2006 con un acuerdo de paz que despojó de poder al rey Gyanendra y allanó el camino para una transformación histórica. En 2008, la Asamblea Constituyente abolió la monarquía de 240 años y declaró a Nepal una república federal democrática, un momento de euforia y esperanza que prometía enterrar un pasado feudal e incluir a las comunidades marginadas en un nuevo proyecto de país.
Sin embargo, la transición hacia la estabilidad se vio frustrada por una élite política fracturada. Los años siguientes estuvieron marcados por una parálisis gubernamental crónica, con más de una veintena de cambios de gobierno, y una lucha agotadora para redactar una constitución. La tan esperada carta magna no fue promulgada hasta 2015, tras un devastador terremoto que mató a casi 9000 personas. Aunque la constitución fue un hito, también generó protestas por no abordar plenamente las demandas de representación de las comunidades del sur (Madhesi), exponiendo las profundas divisiones étnicas y geográficas que la nueva república heredaba. Así, las últimas dos décadas han sido un vaivén entre la promesa de un futuro inclusivo y la cruda realidad de un sistema político disfuncional y corrupto que ha perpetuado la crisis.
La corrupción: el cáncer económico de Nepal
Para comprender la profundidad de la ira, es necesario mirar más allá de la política y adentrarse en la economía. La corrupción en Nepal no es una mera percepción; es un hecho cuantificable que ha estrangulado el desarrollo y robado el futuro a sus jóvenes.
- Pérdidas cuantiosas: según un informe de 2022 de la Comisión para la Investigación del Abuso de Autoridad (CIAA) de Nepal, se estima que entre el 20% y el 30% del presupuesto nacional anual se pierde anualmente debido a la corrupción en contrataciones públicas, sobornos y malversación de fondos. Para un país con un PIB de apenas unos 36 mil millones de dólares y dependiente de la ayuda exterior, esta fuga de capitales es devastadora.
- Índices de Percepción de la Corrupción (IPC): Transparencia Internacional consistentemente ubica a Nepal entre los países más corruptos del mundo. En el índice de 2023, Nepal ocupa el puesto 108 de 180, con una puntuación de 34 sobre 100 (donde 0 es altamente corrupto), una calificación que se ha estancado durante años, reflejando la impunidad sistémica.
- Contrataciones públicas, el epicentro del desfalco: el sector de la infraestructura parece ser notorio. Proyectos viales se inflan artificialmente, y, a menudo, quedan inconclusos o se derrumban ante el primer embate del monzón tras haber consumido millones de dólares. La Ley de Contratación Pública, diseñada para prevenir estos abusos, es sistemáticamente eludida mediante enmiendas a medida y complejas artimañas legales.
- Fuga de cerebros y desempleo juvenil: la consecuencia directa de esta cleptocracia es la asfixia económica. Nepal sufre una de las tasas de fuga de cerebros más altas del mundo, con cientos de miles de jóvenes abandonando el país cada año en busca de oportunidades que su tierra natal no les ofrece. El desempleo juvenil ronda el 20%, y para aquellos que se quedan, la economía informal y la precariedad son la norma. Esta generación ve cómo un puñado de élites políticas y empresariales acapara la riqueza nacional, mientras ellos se ven forzados a emigrar para mantener a sus familias con remesas que, irónicamente, se convierten en uno de los pilares de la economía que el sistema corroe.
La medida gubernamental de censurar las redes sociales, lejos de apaciguar los ánimos, demostró hasta qué punto el establishment subestimó el poder de una generación hiperconectada que vive las consecuencias diarias de estos datos. Al cerrar las válvulas de escape digitales, la presión no se disipó; buscó salidas físicas, violentas y masivas. Las calles de Katmandú y otras ciudades se convirtieron en el nuevo foro público. Y el objetivo ya no era solo protestar; era simbolizar el rechazo absoluto, hasta llegar al lamentable incendio del Parlamento como representación física de un mandato revocado.
En este contexto, la ascensión de Sushila Karki no es solo un cambio de rostro; es un gesto desesperado del sistema por conservarse. Su figura, como ex máxima autoridad judicial, encarna una promesa de limpieza y transitoriedad. Su juramento de permanecer solo seis meses al mando y su declaración de que está “aquí para servir al país” para luego “liberarse de las responsabilidades y traspasarlas a nuevos ministros y al Parlamento”, es un reconocimiento tácito de la ilegitimidad de la estructura anterior. Es el sistema intentando practicar una cirugía mayor sobre sí mismo para evitar una muerte segura.
Sin embargo, el camino que se abre es tremendamente incierto. Karki, pese a su reputación de integridad, llega al poder en medio de un baño de sangre y con la sombra de la violencia rondando. Su principal desafío será navegar las aguas furiosas de unas protestas que, aunque puedan aplacarse temporalmente, han dejado claro que la paciencia de los nepalies se ha agotado. Su mandato interino tiene una misión clara: crear un marco creíble para purgar la corrupción endémica –lo que implica investigar y procesar casos emblemáticos de los últimos años– y allanar el camino para elecciones limpias. Cualquier desvío de este camino podría reavivar la ira popular con una fuerza aún mayor.
La crisis nepalí trasciende sus fronteras y ofrece un manual de lo que no se debe hacer en el siglo XXI. El intento de censura digital fue un error de cálculo catastrófico. Los gobiernos del mundo, especialmente aquellos con fracturas sociales latentes, deberían observar Katmandú con atención. Demuestra que las herramientas de control de la información propias del siglo XX son no solo inútiles frente a una ciudadanía digital, sino profundamente contraproducentes. La energía de una generación que se comunica a través de memes, se organiza en servidores Discord y documenta la represión en tiempo real no puede ser apagada con un decreto. Solo puede ser canalizada, escuchada y, en última instancia, representada.
El caso de Nepal es también un recordatorio brutal de que la corrupción no es un delito sin víctimas. Cuando la clase política se desvincula de las necesidades reales de la sociedad, el contrato social se rompe. Y cuando se rompe, la desobediencia civil se convierte en una inevitabilidad. Los más de setenta muertos son la prueba más dolorosa de ese quiebre.
El mundo mira ahora a Sushila Karki. Su gobierno interino es una balsa improvisada en medio de un mar embravecido. Su éxito no se medirá en grandilocuentes discursos, sino en su capacidad para entregar justicia tangible, procesar a los corruptos –especialmente a aquellos que durante años operaron con impunidad– y devolverle la fe a una generación que ha aprendido que el cambio, cuando es negado en las urnas, se puede buscar en las calles. Nepal se ha convertido en el laboratorio global de una nueva forma de revolución: digital en su organización, física en su ejecución y profundamente moral en su esencia. El futuro de su frágil democracia depende de si la clase política escucha finalmente este grito o si simplemente espera a que el humo se disipe para volver a la vida normal.