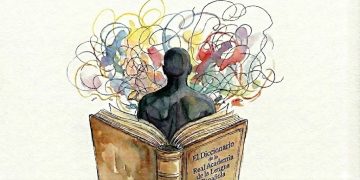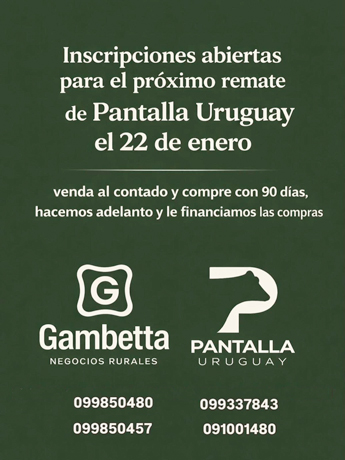Rivera fue el más humano: quizá, en gran parte, porque fue el más inteligente. En lid con enemigos desalmados y bárbaros, nunca fue capaz de una represalia cruel. Aquel inmenso corazón belicoso era un inmenso corazón bondadoso.
José Enrique Rodó
La fundación de una república verdadera trasciende la mera declaratoria de independencia o la redacción de una constitución. Exige la construcción de un entramado simbólico capaz de encarnar los valores fundacionales y narrar la epopeya colectiva que da sentido a la comunidad política. Como analiza William Rey Ashfield, en su columna para el suplemento histórico de esta edición, Benedict Anderson conceptualizó las naciones como “comunidades imaginadas”, destacando que su cohesión depende fundamentalmente de la capacidad de materializar esa imaginación compartida mediante emblemas, relatos e iconografías que configuren una identidad común. En el caso uruguayo, este proceso fue particularmente consciente y deliberado, respondiendo a la necesidad de consolidar una autonomía aún frágil frente a vecinos poderosos y a una interna marcada por la división. Por lo que, tras los acontecimientos de 1825, 1828 y 1830, la élite gobernante comprendió que era indispensable desplegar lo que denominó un “aparato simbólico” para cimentar la idea de independencia absoluta. No bastaba con el marco jurídico; la patria debía hacerse tangible, visible, audible.
Es en este contexto de delicada construcción simbólica la reciente intervención del historiador Gerardo Caetano –en un documental oficial producido por Presidencia de la República para el Bicentenario– adquiere su verdadera dimensión y trasciende la mera polémica entre académicos. Al desdibujar y cuestionar el papel de Fructuoso Rivera en los hechos de 1825, Caetano no ejerce una crítica histórica rutinaria; ejecuta un acto de lo que podríamos denominar una suerte de iconoclasia moderna: por el derribo o puesta en duda de uno de los pilares simbólicos sobre los que se erigió esta república. Este gesto, sin embargo, parecería distar de ser ingenuo o meramente erudito. Y solo se podría comprender inscribiéndolo dentro de una visión particular, arraigada en ciertos sectores de la izquierda intelectual, que comprende –siguiendo una lógica gramsciana– que la batalla fundamental por la hegemonía se libra en el terreno de la cultura, los símbolos y la memoria. El objetivo tácito parece ser la deconstrucción de los relatos heredados para reemplazarlos por una narrativa alternativa donde primen una sospecha generalizada hacia las figuras fundacionales. Atacar a Rivera equivale a socavar los cimientos de un Uruguay edificado sobre la cultura del pragmatismo, la negociación como arte de gobierno y la gradualidad reformista.
Fructuoso Rivera representa, precisamente, el tipo de figura incómoda para los relatos puristas y las ideologías inflexibles. Lejos de la caricatura de caudillo brutal y oportunista que algunos sectores se empeñan en perpetuar, Rivera fue, como demuestra con agudeza el historiador Oscar Padrón Favre, un arquitecto de institucionalidad en el sentido más práctico del término. Su primera proclama en Durazno, en mayo de 1825, no fue una arenga sanguinaria sino un decreto que imponía “severos castigos para quienes cometieran delitos o atropellos bajo el manto de acciones revolucionarias”. Antes de obtener victorias militares decisivas, su prioridad fue convocar Cabildos y una Asamblea de Representantes, sentando las bases de un gobierno provisorio y de un orden republicano. Comprendió, con una claridad que le honra, que la soberanía no se conquista únicamente con fusiles, sino con la capacidad de generar orden, legitimidad y consenso donde antes solo había fragmentación y fuerza bruta. José Enrique Rodó, con su mirada lúcida, captó la esencia de este Rivera estadista: “Había para él una satisfacción aún más alta que el goce de vencer, y era el goce de perdonar”. Esta no es la ética de la venganza; es la inteligencia superior de quien entiende que la verdadera fortaleza reside en la magnanimidad y la construcción.
Este legado de pragmatismo fundacional encontró su continuidad en el siglo XX en el fundador de este medio de prensa, Pedro Manini Ríos –quien también fue objeto de la aguda crítica de Caetano en algunas de sus intervenciones escritas u orales–. Su ruptura con el batllismo en 1917, cuando fundó el Partido Colorado Independiente Don Fructuoso Rivera, que luego se le llamó “Riverista”, no respondió a un capricho personal ni a un arrebato sectario. Fue la encarnación de una apuesta por el diálogo razonado, la gradualidad y la oposición leal frente a la creciente polarización y el dogmatismo. Pedro Manini Ríos había entendido que la modernización del país y la solidez de su democracia requerían de contrapesos serios y constructivos, no de una grieta irreconciliable. Que la crítica de Caetano se extienda también hacia esta figura –decisiva en la configuración del Uruguay moderno y en la preservación de un espacio político centrado y dialoguista– es sumamente revelador. Confirma que el objetivo último no parece ser una reevaluación histórica ponderada, sino un vaciamiento programático de aquellos valores que desafían la lógica maniquea y el pensamiento único.
La paradoja que vivimos en el presente, mientras conmemoramos los doscientos años de la Declaratoria de la Independencia, es profunda. Pues en el preciso momento en que la república debería reafirmar sus símbolos y celebrar los cimientos de su existencia, asistimos a un empeño –desde algunos espacios de influencia– por demoler precisamente aquellos hombres que hicieron posible la viabilidad nacional en sus horas más críticas.
En definitiva, la historia de nuestra independencia fue una historia vivida por hombres de carne y hueso. Por eso, el desafío contemporáneo no consiste en defender una historia congelada en el mármol, inmune a la crítica y al escrutinio. La historia viva se nutre del debate y la reevaluación constantes. El verdadero peligro reside en su instrumentalización ideológica, en la voluntad de derribar símbolos no para entender mejor el pasado, sino para imponer una lectura excluyente de él.
Una república madura no renuncia a sus símbolos; los interroga, los discute y los resignifica, porque comprende que son el andamiaje de su identidad colectiva. Son estos símbolos –imperfectos, humanos, contingentes– los que permiten a una comunidad dialogar con su pasado, entender su presente y proyectar su futuro. Derribarlos frente a una pantalla desde el anacronismo parecería una tentación a caer en una orfandad histórica, a un presente sin raíces y, por tanto, sin brújula.