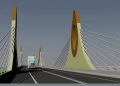La leyenda contrarrevolucionaria presenta al pueblo de París atacando estúpidamente la Bastilla para liberar a unos prisioneros que no encontró –o poco menos, porque no eran más que siete–; y añade irónicamente que hacía mucho tiempo que no se recibía en aquella casa a las gentes del pueblo, lo cual es cierto. No cabe duda de que la célebre prisión del Estado era para el pueblo un símbolo del despotismo y, si hubiera cometido el error que se le imputa, no hubiera tenido nada de raro, puesto que ignoraba lo que pasaba allí. Sin embargo, cuando, el 14 por la mañana, el arrabal de Saint-Antoine se dirigió a la Bastilla, no fue para atacarla, sino para pedir a su gobernador las armas y municiones que poseía y, en segundo término, para exigir que retirara de las troneras los cañones que amenazaban a la ciudad. Con sus muros de treinta metros de alto y su foso de veinticinco metros de anchura, la Bastilla estaba protegida de cualquier asalto, aunque su guarnición solo contara con ochenta inválidos y treinta suizos mandados por el lugarteniente Luis de Flue; los primeros no veían con buenos ojos a los soldados extranjeros y costó mucho persuadirles de que dispararan contra el pueblo; el gobernador, marqués de Launay, incapaz e irresoluto, no había tenido la precaución de abastecerse de víveres. Pero fuera, nadie conocía estos puntos débiles. La idea de atacar la Bastilla fue consecuencia de circunstancias imprevisibles.
El Comité Permanente, advertido hacia las ocho de la mañana de las inquietudes populares, había enviado tres delegados para tranquilizar a De Launay e invitarle a retirar sus cañones. Llegaron a la Bastilla a las 10; el gobernador les recibió amablemente, les invitó a almorzar y se sentaron a la mesa. La muchedumbre, enorme en estos momentos, desconociendo lo que les ocurría y pensando que se les había hecho prisioneros, empezó a irritarse y entonces, los más impulsivos empezaron a decir que se exigiera la rendición de la fortaleza o que la atacarán. Los Electores del distrito próximo, informados de los acontecimientos, encargaron a uno de ellos, el abogado Thuriot, que llevara a De Launay la orden de rendirse. Thuriot comprobó que los cañones habían sido retirados de las troneras y que los inválidos parecían dispuestos a capitular, pero el Estado Mayor convenció al gobernador de que no lo hiciera. En estos momentos, la gente solo había entrado en el primer patio, cuya entrada daba a la calle de Saint-Antoine y que estaba separado del patio del gobernador, en el que se encontraba la puerta de la fortaleza, por un muro donde se abría una puerta con puente levadizo que De Launay no había creído necesario defender, contentándose con levantar el puente. Media hora después de la salida de Thuriot, dos hombres escalaban el muro y abatían el puente. La muchedumbre se precipitó y De Launay, perdiendo su sangre fría, ordenó disparar. Unos caen, los otros retroceden en desorden gritando ¡traición! y convencidos de que se les había dejado avanzar para fusilarlos con más facilidad. Los que estaban armados empezaron el tiroteo contra los sitiados y el combate se prolongó, como es lógico, con resultado desigual: los asaltantes tuvieron, por lo menos, noventa y ocho muertos y setenta y tres heridos, mientras que sólo uno de los inválidos fue alcanzado. Dos nuevas delegaciones del Comité, la segunda enarbolando una bandera blanca, intentaron en vano interponerse: la guarnición no las respetó, y esto fue un nuevo motivo contra ella.
No había ninguna decisión en perspectiva cuando dos destacamentos de guardias franceses y numerosos burgueses de la milicia dirigidos por Hulin, antiguo suboficial, salieron del ayuntamiento y penetraron en los patios de la Bastilla llevando consigo cinco cañones. Elie, lugarteniente del regimiento de la reina, vino a unírseles. Se colocaron tres cañones en batería ante la puerta de la fortaleza. Esta intervención fue decisiva: De Launay ofreció la capitulación, amenazando con prender fuego a los polvorines si no se aceptaba. Elie aceptó, pero la gente protestó: ¡Abajo los puentes! ¡Nada de capitulación! Pese a los consejos de Luis de Flue, De Launay, completamente turbado, hizo bajar el puente levadizo.
La gente se abalanzó al interior de la fortaleza. Se consiguió salvar a la mayor parte de la guarnición, pero tres oficiales del Estado Mayor y tres inválidos fueron asesinados. Con gran dificultad, se consiguió sacar a De Launay y conducirlo hasta las puertas del ayuntamiento; allí una avalancha rompió la, escolta y le dio muerte. Poco después un tiro mató a Flesselles. Las cabezas cortadas fueron paseadas por la ciudad en lo alto de las picas.
Besenval no se había movido en todo el día, en vista de que sus regimientos parecían poco seguros; había animado a De Launay a mantenerse firme: su nota cayó en manos de los insurrectos. Por la noche se batió en retirada hacia Saint-Cloud.
Así cayó la Bastilla, por la incapacidad de su gobernador y gracias a la defección de las tropas reales y a la heroica obstinación de algunos cientos de combatientes. La supuesta traición de De Launay reforzó el temor que inspiraba el complot aristocrático. Nadie pensó que la Bastilla fuera el meollo del conflicto; en un primer momento, nadie tuvo la idea de que su caída abriera una vía. Los pánicos continuaron la noche del 14 al 15. El 18 de julio, Desèze, el futuro defensor del rey, que había tenido parte activa en la organización de la milicia, escribía: “Todos temíamos que nos tendríamos que enfrentar a las tropas y que seríamos pasados a cuchillo”. Sin embargo, al día siguiente, la revolución parisina se afirmó. Los Electores decidieron nombrar un alcalde, y la elección recayó sobre Bailly; ofrecieron a La Fayette el mando de la guardia nacional. El marqués dio como insignia a los soldados-ciudadanos una escarapela con los colores de París, el rojo y el azul, entre los cuales colocó el blanco, que era el color del rey: la bandera tricolor, emblema de la revolución, fue una síntesis de la antigua Francia y de la nueva.
Georges Lefebvre (Lille, 7 de agosto de 1874 – Boulogne-Billancourt, 28 de agosto de 1959) fue un historiador francés, considerado autoridad en la Revolución francesa. Fue catedrático de Historia de la Revolución Francesa en la Sorbona.