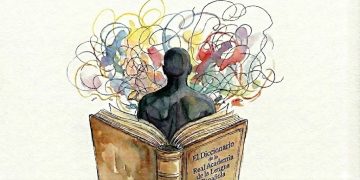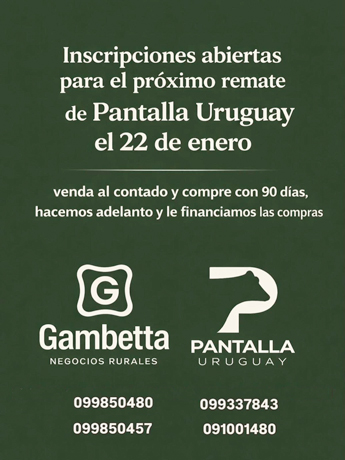La causa de los pueblos no admite la menor demora
J. G. Artigas
El canciller Mario Lubetkin, en un reciente foro de alto nivel con la OCDE y el BID, delineó con precisión de cartógrafo la ambición de Uruguay: ser un actor confiable, un hub de innovación y un puente entre bloques en un mundo multipolar. El discurso fue impecable, una colección de buenas intenciones y conceptos loables –integración, reformas, multilateralismo, estándares internacionales– que conforman el manual moderno de la inserción internacional de un país pequeño. Sin embargo, entre la proyección aséptica de los PowerPoint y la áspera realidad del poder global, media una brecha que doscientos años de historia independiente no han podido cerrar. Esta brecha no es un simple error de cálculo; es el resultado estructural de una emancipación concebida, desde su origen, dentro de los estrechos márgenes que las potencias hegemónicas de antaño –y las de hoy– estaban dispuestas a conceder.
Lubetkin no se equivoca en el diagnóstico de los desafíos –un mundo proteccionista, fragmentado y competitivo– ni en la receta declarativa para enfrentarlos. El problema, lacerante y fundamental, reside en la capacidad real de ejecución de un Estado cuya soberanía es más formal que sustantiva. ¿Cuál es el peso específico de Uruguay, no ya en el concierto mundial, sino incluso en su propia región? La respuesta es incómoda: es mayormente simbólico. La voz de Montevideo en los foros internacionales es respetada por su tradición democrática y su solidez institucional, pero rara vez es decisiva. Se escucha, pero no necesariamente se sigue. La capacidad de acción y reacción para defender intereses nacionales de manera contundente choca con una pared infranqueable: la irremediable pequeñez de un país de 3,5 millones de habitantes en un mundo de gigantes que juegan al ajedrez con piezas continentales. Esta no es una falla de un gobierno en particular; es la condición existencial de una nación que nació, como la mayoría de sus vecinos, como un subproducto de la geopolítica del siglo XIX, un “Estado-tapón” útil a los designios ajenos.
Para las potencias comerciales de la época, encabezadas por una Inglaterra en plena efervescencia industrial, una América Latina unida bajo la herencia orgánica del Virreinato del Río de la Plata o del Perú era un rival incómodo, una entidad capaz de negociar desde la fuerza. Una constelación de repúblicas débiles, rivales y económicamente dependientes, en cambio, era el negocio perfecto: mercados cautivos, materias primas garantizadas y una influencia diplomática barata y eficaz. La independencia, así, fue una liberación política de España, pero también, en un movimiento paradójico, el inicio de una nueva cadena económica hacia nuevos centros de poder. La soberanía formal se concedió –o se conquistó– a cambio de una soberanía real diluida. Éramos libres para elegir nuestro gobierno, pero irremediablemente condicionados en nuestra política económica, en nuestra inserción internacional y en nuestro destino. Éramos libres, pero pequeños, aislados y, en última instancia, manejables.
Este diagnóstico sobre nuestra condición periférica encuentra un eco lúcido y temprano en las Notas sobre la inteligencia americana, de Alfonso Reyes. Allí, el intelectual mexicano describía el drama de América Latina no como un problema de espacio, sino de tiempo, “un compás, un ritmo”. “Llegada tarde al banquete de la civilización europea –escribió Reyes–, América vive saltando etapas, apresurando el paso y corriendo de una forma en otra, sin haber dado tiempo a que madure del todo la forma precedente”. Esta “consigna de improvisación” que preside nuestra historia es el sello de una soberanía siempre en deuda, siempre incompleta, siempre corriendo detrás de un modelo ajeno que no logra –ni quizás deba– alcanzar del todo. La agenda de modernización y alineamiento con estándares internacionales como la OCDE, tan promovida por Lubetkin, es la última encarnación de este salto acelerado, esta búsqueda por alcanzar un “tempo” histórico que no nos es propio y que, como bien intuía Reyes, nadie ha demostrado que sea el único posible.
En este punto, la retórica integracionista del canciller, que defiende al Mercosur como “pilar”, choca con la práctica de una región que usualmente privilegia la retórica nacionalista sobre la acción conjunta efectiva. El fantasma del proteccionismo y la miopía política persiguen al bloque, haciendo que su potencial como herramienta de negociación global sea, la mayoría de las veces, eso: potencial. La paradoja es amarga, la herramienta diseñada precisamente para superar la debilidad de la fragmentación suele ser su primera víctima, porque los intereses nacionales cortoplacistas se imponen sobre la visión estratégica regional. Soñamos con la unidad, pero practicamos la balcanización que nos fue impuesta.
Frente a esta encrucijada histórica y estructural, la invocación de José Gervasio Artigas, un verdadero prócer del regionalismo, no es un mero gesto. Su consigna “Ni vencedores ni vencidos” y su proyecto de una Liga Federal eran el reconocimiento lúcido y visceral de que la única soberanía posible para estos territorios era una soberanía compartida, una fuerza multiplicada por la unión. Esa visión, truncada por los intereses de Buenos Aires y la ambición portuguesa –y mirada con desdén y aprovechamiento por Londres–, es hoy más urgente que nunca. Artigas no luchó por la independencia de una Banda Oriental para que se convirtiera en un peón aislado en el tablero global; luchó por la independencia de una Patria Grande que pudiera ejercer una soberanía real. La verdadera conmemoración de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia no debería ser solo una mirada al pasado, sino un juicio severo sobre este futuro truncado y una voluntad adulta de retomar aquel proyecto.
¿Dónde reside, entonces, la soberanía real en el siglo XXI? No en la potestad formal de elegir un gobierno cada cinco años, sino en la capacidad efectiva de defender un proyecto nacional y regional ante cadenas globales de suministro, fondos buitre, gigantes tecnológicos que no entienden de fronteras. Esa capacidad, hoy más que nunca, no se construye desde la soledad. Los desafíos existenciales –la inteligencia artificial que redefine el trabajo, las nuevas reglas del cambio climático, el poder omnímodo de las Big Tech, las migraciones masivas, el crimen organizado trasnacional– exigen la masa crítica, la escala y la voz unificada de una región. La visión cultural de José Enrique Rodó y el instinto político de Artigas apuntaban, desde ángulos distintos, a lo mismo: la supervivencia digna y auténtica de lo nuestro en un mundo de fuerzas expansivas que tienden a homogenizar o a dominar.
Alfonso Reyes, con su mirada aguda, vio en la inteligencia americana una facultad singular para esta tarea. Frente al europeo especializado, que “nace en el piso más alto de la Torre Eiffel”, el intelectual americano “nace como en la región del fuego central” y debe hacer un “colosal esfuerzo” para apenas “asomarse a la sobrehaz de la tierra”. Esta formación en la adversidad, este tener que ser, forja una mentalidad práctica, sintética y menos propensa a encerrarse en torres de marfil. Es una inteligencia condenada a la acción, al “servicio público y como deber civilizador”. Esta no es una desventaja, en definitiva, argumenta Reyes, sino una potencial ventaja en un mundo en crisis que requiere síntesis audaces y aplicación práctica de las ideas. Es la mentalidad que podría, por fin, dejar de correr detrás del ritmo europeo o norteamericano y empezar a marcar el suyo propio, uno que reconcilie la modernidad con nuestra propia realidad.
El canciller Lubetkin tiene razón en buscar posicionamiento, en diversificar mercados y en alinearse con estándares. Son herramientas necesarias en una jaula de hierro de la que es difícil escapar. Pero el verdadero posicionamiento, aquel que conmemoraría los dos siglos de la Declaratoria de la Independencia, comienza por una autocrítica regional profunda y por una voluntad férrea de cooperación. Hasta que no superemos el mito de la soberanía nacional absoluta –un concepto que las potencias que nos balcanizaron hace dos siglos nunca aplicaron para sí mismas–, seguiremos siendo actores secundarios en una obra donde otros reparten los papeles principales. Celebrar la independencia, entonces, es tener el valor de terminar la obra que ella misma dejó inconclusa: la de la verdadera emancipación que solo puede encontrarse en una visión regional. Como sentenciara Reyes ante el tribunal de la historia, es hora de que el mundo se habitúe a contar con nosotros, no como satélites, sino como una voz colectiva y soberana. De lo contrario, seguiremos aplaudiendo nuestra libertad en el papel, mientras nuestra capacidad de decidir se esfuma en el viento.