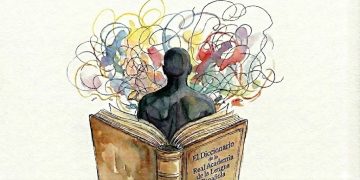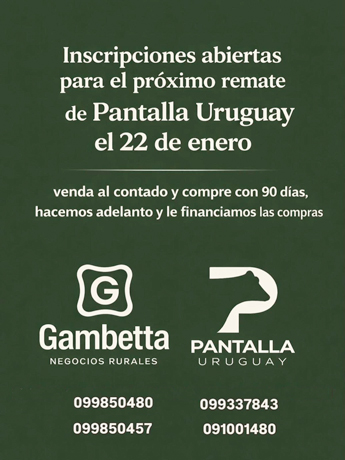En Uruguay las solicitudes de refugio crecieron exponencialmente, de muy pocos casos antes de 2010 a más de 30.000 pendientes hoy, con importantes demoras. El Estado no acompasó ese incremento con mayores recursos a nivel administrativo, lo que dejó a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Ante esa carencia, organizaciones de la sociedad civil como el Servicio Jesuita a Migrantes desarrollan tareas de acompañamiento y orientación, según contó a La Mañana la asistente de la institución, Irene Olveyra.
¿Cómo surgió el Servicio Jesuita a Migrantes en Uruguay y cuáles son sus objetivos?
El Servicio Jesuita a Migrantes está presente en más de 60 países, en distintos continentes. En Uruguay, en 2019 surgió primero una iniciativa en la Parroquia San Ignacio, de apoyo a las personas migrantes que se habían acercado. Eso fue creciendo, funcionaba con voluntarios y en 2020 se constituyó como Servicio Jesuita a Migrantes ARU, que es una oficina binacional que funciona en Argentina y Uruguay con una misma directiva. Estamos en Córdoba, San Miguel, Buenos Aires y Montevideo. Nuestra misión es promover y proteger los derechos de las personas migrantes en Argentina y Uruguay, acompañarlas, intentar atender sus necesidades, pero también buscar incidir en los marcos legales y en las políticas públicas que afectan sus vidas.
¿De qué manera se puede incidir en eso? ¿Hay diálogo con autoridades de gobierno?
El Servicio Jesuita a Migrantes integra, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Consultivo Asesor de Migración, que participa de la Junta Nacional de Migración. Allí, los distintos organismos públicos relacionados con las políticas que afectan a las personas migrantes se reúnen una vez por mes a articular y nosotros trasladamos las demandas a ese ámbito.
¿Cuál es la situación actual de las personas migrantes y de quienes solicitan refugio en Uruguay?
Nosotros trabajamos mayormente con población que está en situación de desplazamiento forzado o en situación de vulnerabilidad. No quiere decir que toda la población migrante que llega a Uruguay tenga las características que nosotros encontramos. Atendemos a personas de cualquier nacionalidad, pero las que más se acercan son cubanas y venezolanas. Al llegar, enfrentan todos los desafíos que existen cuando uno se tiene que instalar en un país que es nuevo, que no conoce, que además es muy caro y es muy frío, entonces, de repente hay costos que ni siquiera se les ocurren porque en su país no son necesarios, por ejemplo, el abrigo. A su vez, los costos de vivienda son caros, para alquilar hay que tener una garantía que requiere un trabajo estable, o un depósito, y eso es un obstáculo para muchas personas y hace que tengan que buscar otras soluciones habitacionales como las pensiones, que cobran precios muy caros para lo que ofrecen. Lo otro que sucede es que las respuestas que están pensadas para las personas que no tienen una solución habitacional, como son los refugios para personas en situación de calle, no son muy apropiadas para las características de estas personas, que muchas veces vienen en familia y si no consiguen pensión y les toca ir a algún refugio, separan a la madre con los hijos por un lado y a los varones adultos por otro y es una situación bastante dramática. Después, está el desafío de orientarse en un lugar nuevo, empezar el trámite de la cédula, anotarse en salud pública, buscar empleo. Hay muchos desafíos que en los primeros meses son bastante dramáticos. Y cuando hay niños pequeños a cargo hay que resolver los cuidados y el horario laboral tiene que ser compatible con eso, en un contexto en el que no hay una abuela o abuelo que ayuden.
¿Cómo es el proceso para la solicitud de refugio?
En cuanto al derecho a la protección internacional, esta cuestión de ser refugiado se creó tras la Segunda Guerra Mundial para asegurarse de que frente a una situación de violencia, de guerra, de horror, de dictadura, los países recibieran a las personas que estaban huyendo y no tuvieran posibilidad de decir que no. Esa práctica se extendió en todo el mundo y en Latinoamérica se empezó a ver que era necesario extender un poco el concepto del refugio y que no fuera solo para las guerras o cuestiones políticas, sino también para crisis generalizadas.
Lo que pasa puntualmente en Uruguay es que en los últimos años creció muchísimo el número de personas que solicitan refugio. Mientras que antes de 2010 capaz que teníamos dos solicitudes de refugio por año, de repente empezaron a crecer y empezaron a ser 1000 y después 10.000, y la capacidad administrativa del Estado de procesar esas solicitudes no se acompasó con ese incremento. La gente solicita refugio y tienen una entrevista para identificar si realmente esa persona necesita esa protección internacional y se le concede el estatus de refugiado. Actualmente Uruguay tiene unas 30.000 solicitudes de refugio sin respuesta y demoras de unos dos años o más para la entrevista. En el proceso, mientras son solicitantes, tienen la posibilidad de tener una cédula provisoria, pero hay algunas trabas en otras cosas y si sos una persona que necesita de esa protección internacional, no la tenés. La mayoría de las solicitudes de refugio son de personas venezolanas y cubanas. El año pasado se creó un proceso abreviado de acceso al refugio para las personas de origen venezolano, por lo cual no es necesario hacer la entrevista, sino que directamente se les puede conceder el refugio.
¿En qué consiste el acompañamiento que ustedes ofrecen?
Nosotros trabajamos en cuatro áreas. El área social es la que tiene más actividades. Todas las semanas recibimos personas que hayan llegado en los últimos nueve meses. Solicitan su atención a través de un formulario, nos escriben por WhatsApp y las vamos citando, y hacemos una orientación en acceso a derechos de salud, educación, el trámite para la cédula y demás. En algunos casos brindamos apoyos con alimentos, productos de primera necesidad y ropa, todo en base a donaciones. Funcionamos con recursos muy acotados y tenemos un equipo de voluntarios.
El área de medios de vida reúne todas las actividades que tienen que ver con la inserción laboral y el apoyo al emprendedurismo. Ahí tenemos voluntarios que ayudan en el asesoramiento laboral, armado de currículum, cómo presentarse en una entrevista laboral, dónde buscar empleo. Tenemos un grupo donde distribuimos ofertas laborales y tenemos un proyecto que se llama Capital Semilla en el que damos apoyos económicos para aquellos que tengan un emprendimiento.
En el área educativa se encuentran las actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes migrantes. Tenemos un grupo de adolescentes con el que trabajamos y proponemos distintas actividades, salidas al cine, al teatro, talleres. Hace varios años que trabajamos con América Solidaria que es otra organización que tiene metodologías de trabajo muy interesantes con esta población. También hacemos actividades de sensibilización en centros educativos, vamos a clases con adolescentes o a universidades que están trabajando el tema de la migración y quieren que vayamos a contar un poco de lo que hacemos y de cómo es la realidad de las personas que migran.
Por último, está el área pastoral que lo que hace es brindar actividades y espacios que tienen que ver con la fe para las personas con interés en participar. Muchas veces hay personas migrantes que vienen con ese deseo. Es la práctica de la fe o de la espiritualidad, se hacen encuentros de amistad y oración una vez por mes y son espacios para compartir desde la fe.