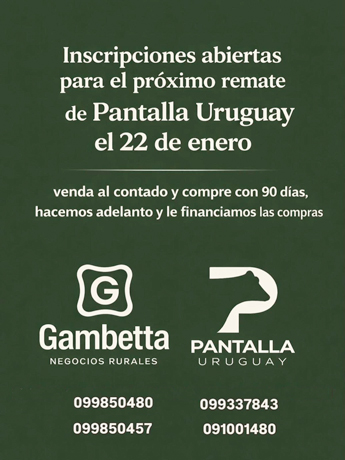Ante tantas pequeñeces ficticiamente agigantadas que suelen llamar la atención y, por qué no, algo de morbo en la opinión pública, que dan una vuelta y otra también en los estrados judiciales penales, parece oportuno reflexionar sobre algo que acontece frente a todos y que no merece, al parecer, mucha preocupación: la pena de muerte. Sí, ella misma.
Admitida que fue en nuestro país bajo la Constitución de 1830 hasta que el 23 de setiembre del año 1907 bajo la Presidencia del Dr. Claudio Williman se dictó la Ley 3238 que la “derogó”, tanto para el fuero penal como para el penal militar. Las comillas indican que en realidad la ley en cuestión contradecía las disposiciones de la Carta Magna vigente hasta que al promulgarse la nueva Constitución el 3 de enero de 1918 y puesta en práctica el 1º de marzo del siguiente año se dio término a la cuestión al incorporarse en ella la derogación referida, siendo que en la actualidad es el artículo 26 de nuestra más alta norma jurídica quien mantiene la imposibilidad de aplicar la pena capital. ¿Asunto terminado? Sí… pues no.
No debe confundirse ni alarmarse el lector pensando que se pretende restaurar dicha sanción tan extrema, dado que además de ideas filosóficas que lo impiden existen otros motivos para no pensar en tal dirección, como ser que… casi es posible decir que por vía oblicua se está a un paso de ser rehabilitada. Así, como se lee.
Dejando de lado otras consideraciones del mismo artículo, como reeducación, aptitud para el trabajo, profilaxis del delito, que las cárceles no sirvan para mortificar a procesados y condenados (cosa que se vulnera de manera escandalosa), lo trascendente de la disposición es la prohibición de la pena capital y cualquier estudiante de Derecho Penal o de Derecho Constitucional que diga lo contrario ante una mesa de examen tiene asegurada su reprobación sin necesidad ni siquiera de aclaración.
Por tanto, ¿cómo es eso de que por vía oblicua está casi rehabilitada? Pregunta insólita si las hay dirán algunos, quizás… pero pertinente. Para quienes no compartimos la teoría de que el mundo del “deber ser” (las normas) y del “ser” (la realidad) habitan en planos diferentes, sino que preferimos el realismo jurídico en cuanto que el derecho no es materia de laboratorio, se trata de un punto interesante, discutible y más grave aún, preocupante. Obsérvese que si alguien, digamos, a los 85 años, es confinado en un establecimiento de reclusión con una pena a cumplir de, verbigracia, 30 años de penitenciaría, lo más probable es que esa condena sea de muerte debido a resultar inusual que sea liberado, aun cumpliendo las dos terceras partes de la pena, a los 105 años de vida.
Esta es la realidad en nuestro país hoy, guste o no y no cambia, aunque la persona pueda eventualmente estar en prisión domiciliaria, porque la prisión siempre sigue siendo prisión, un poco más confortable en algún lugar que en otros quizás, pero prisión y pérdida de libertad al fin. Es una problemática que a pocos parece interesarles, a la población ni hablar y entre quienes tienen responsabilidades jurídicas o políticas tampoco, ya que para estos últimos no es fuente del voto, el eterno fetiche de la democracia liberal parlamentaria. Lo demás no es otra cosa que leguleyería con mucho cosmético y mala intención y no solo de parte de quienes normalmente se piensa, sino que el espectro es bastante más amplio.
Lo peor de todo es que no se advierte en el horizonte nada concreto que haga cesar ese estado de cosas verdaderamente aberrante, no solo para quienes lo padecen, sino para el propio derecho. Solamente rubor e indignación provoca imaginar lo que los grandes maestros del derecho penal que antaño supo tener el país pensarían de esta situación.