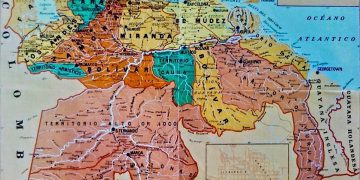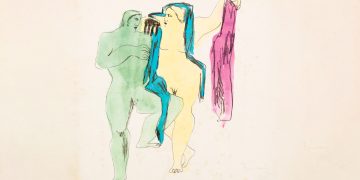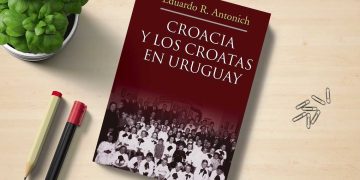La baja fecundidad y el envejecimiento acelerado colocan a Uruguay entre los países más afectados por los nuevos desafíos demográficos de América Latina, según el último informe de la Cepal y el Unfpa.
La alarma no suena de golpe, pero su eco se hace cada vez más fuerte. Según el Observatorio Demográfico 2025, presentado la semana pasada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el 76% de los países de la región ya tiene una tasa global de fecundidad inferior a 2,1 hijos por mujer, el nivel necesario para mantener estable el tamaño de la población a largo plazo. Uruguay está entre los casos más notorios: su tasa de 1,4 hijos por mujer la ubica no solo por debajo del promedio regional, sino incluso al nivel de los países europeos más envejecidos.
El fenómeno no es nuevo. Uruguay fue pionero en la transición demográfica en América Latina, redujo su mortalidad infantil y su fecundidad antes que el resto del continente. A comienzos del siglo XX ya presentaba tasas comparables a las de Europa del Sur, y desde la década de 1960 la natalidad se mantiene baja. Lo que era signo de modernidad y desarrollo social se ha convertido ahora en una fuente de preocupación: menos nacimientos, una población que envejece rápidamente y una estructura etaria que amenaza con alterar la base económica y social del país.
Una región que envejece
El informe de la Cepal y el Unfpa traza un panorama contundente. Desde 2015, la fecundidad en América Latina está por debajo del nivel de reemplazo. Hoy, el promedio regional es de 1,8 hijos por mujer, mientras que el Caribe alcanza 1,5. Esto marca una transformación profunda en la estructura poblacional del continente, históricamente caracterizado por su dinamismo demográfico. En países como Cuba, Chile, Costa Rica y Uruguay, la caída ha sido tan pronunciada que ya se observan tasas negativas de crecimiento poblacional.
El documento advierte que la baja fecundidad no es solo un fenómeno estadístico, sino un proceso que reconfigura las relaciones sociales y económicas. En el corto plazo, reduce la proporción de población joven y altera la llamada “pirámide poblacional”. En el largo, acelera el envejecimiento y tensiona los sistemas de salud, pensiones y cuidados. América Latina, dice el informe, está entrando en una etapa de “sociedades envejecidas” sin haber resuelto del todo sus problemas estructurales de desigualdad e informalidad laboral.
Uruguay, un adelantado con problemas nuevos
Uruguay encarna este dilema con claridad. Con una población de apenas 3,4 millones de habitantes y una de las tasas de natalidad más bajas del hemisferio, el país enfrenta un escenario de crecimiento negativo en el mediano plazo. Según la Cepal, junto con Cuba es el único país de América Latina que ya presenta una tasa de crecimiento poblacional negativa en 2024.
El país combina tres factores: una fecundidad muy baja, una esperanza de vida alta y una emigración juvenil sostenida. Este cóctel reduce la base de población en edad laboral y aumenta la proporción de personas mayores. Hoy, más del 20% de los uruguayos tiene más de 65 años, una cifra similar a la de España o Italia. En pocas décadas, la relación entre trabajadores activos y jubilados podría reducirse drásticamente, poniendo presión sobre el sistema de seguridad social.
“Uruguay está viviendo lo que Europa vivió hace medio siglo, pero con menos margen fiscal y en una región más desigual”, resume el demógrafo Jorge Rodríguez Vignoli, coautor del informe. La estabilidad institucional y los avances sociales del país, que en otros contextos impulsaron su modernización, ahora le plantean un desafío distinto: cómo sostener el bienestar en una sociedad en la que cada vez nacen menos niños.
Un cambio cultural profundo
La Cepal identifica varios factores detrás de la caída de la fecundidad. El principal es el aplazamiento de la maternidad. En toda la región, y especialmente en los países del Cono Sur, las mujeres retrasan el primer hijo para priorizar estudios o estabilidad laboral. En Uruguay, la edad media al primer hijo supera los 30 años, una de las más altas de América Latina.
A esto se suman el aumento de la participación femenina en el mercado laboral, el acceso generalizado a métodos anticonceptivos y un cambio de valores que redefine el lugar de la familia. “Ya no se trata solo de tener menos hijos, sino de repensar cuándo y por qué tenerlos”, señala el informe. Crece el número de mujeres que optan por no ser madres o tener un solo hijo, un patrón típico de las sociedades con fecundidad ultrabaja.
En paralelo, el costo económico y emocional de la crianza actúa como freno. Las dificultades para conciliar trabajo y familia, la falta de servicios de cuidado accesibles y las limitadas licencias parentales desincentivan la decisión de formar familia. En un país donde la cobertura de primera infancia es alta, pero los cuidados de largo plazo aún dependen en gran parte de las mujeres, la maternidad puede representar un costo profesional difícil de asumir.
Comparaciones regionales
El contraste con otros países latinoamericanos es elocuente. Mientras Uruguay o Chile rondan los 1,4 a 1,5 hijos por mujer, naciones como Guatemala, Honduras o Bolivia mantienen tasas cercanas o superiores a 2,5. Sin embargo, la tendencia es la misma: descenso sostenido y convergencia hacia niveles bajos. América Latina, dice la Cepal, está viviendo un proceso “acelerado y desigual” de envejecimiento, donde los países más pobres aún tienen ventanas demográficas abiertas, pero poco tiempo para aprovecharlas.
El caso uruguayo se asemeja más al de Cuba, país que alcanzó la fecundidad ultrabaja en los años 2000 y lleva décadas con crecimiento natural negativo. En ambos casos, el alto nivel educativo y la cobertura sanitaria universal no se han traducido en condiciones favorables para la crianza. Por el contrario, el alto costo de vida, las dificultades de acceso a la vivienda y la falta de políticas familiares integrales generan un entorno que, en la práctica, desalienta la maternidad.
Políticas familiares: el gran pendiente
El informe dedica un capítulo a las políticas públicas en contextos de baja fecundidad. En América Latina, la mayoría de los países ha avanzado más en políticas de control de la natalidad que en aquellas que faciliten la conciliación laboral y familiar. Las medidas efectivas –como licencias parentales extendidas, servicios de cuidado universal, horarios laborales flexibles o incentivos financieros a las familias con hijos– siguen siendo escasas o parciales.
Uruguay cuenta con algunos avances. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados, creado en 2015, es una referencia regional en la atención a personas dependientes. Sin embargo, su enfoque está más orientado a la población mayor y con discapacidad que a la infancia. Las políticas de apoyo a la crianza –como transferencias directas o subsidios a la maternidad– son limitadas en alcance y monto. El desafío, según el documento, es construir una estrategia integral que contemple tanto el envejecimiento como el estímulo a la natalidad y la igualdad de género.
En los países europeos que enfrentaron crisis similares –como Francia o los países nórdicos–, las políticas familiares activas lograron estabilizar la fecundidad en torno a 1,8 hijos por mujer. Su clave fue ofrecer condiciones que permitan a las mujeres trabajar y tener hijos sin renunciar a su autonomía. En América Latina, en cambio, las políticas suelen depender de ciclos políticos o presupuestos restringidos, lo que impide sostenerlas a largo plazo.
Entre la demografía y la economía
Las consecuencias del declive demográfico trascienden el ámbito familiar. La reducción de la población joven impacta en la productividad, la innovación y el financiamiento de los sistemas de protección social. Según la Cepal, la región vive el final de su “bono demográfico”: ese período en el que la proporción de personas en edad laboral es mayor que la de dependientes. En Uruguay, esa ventana ya se cerró.
El envejecimiento implica también una mayor demanda de servicios de salud y cuidados de largo plazo. El país necesitará adaptar su infraestructura sanitaria, formar más personal especializado y redistribuir recursos hacia las enfermedades crónicas y la atención geriátrica. Pero, además, deberá replantear su modelo de crecimiento. Con menos trabajadores y más jubilados, el equilibrio fiscal se vuelve más difícil, y la presión sobre las generaciones jóvenes aumenta.
Una nueva mirada sobre la familia
Lejos de plantear políticas natalistas tradicionales, la Cepal y el Unfpa proponen un enfoque centrado en los derechos reproductivos y la igualdad. No se trata de “tener más hijos”, sino de que las personas puedan tener los que deseen en condiciones dignas. Eso implica eliminar barreras económicas, sociales y culturales que hoy dificultan la decisión de formar familia. En otras palabras, fomentar la familia en lugar de imponerla.
El reto, subraya el informe, es que los Estados reconozcan la dimensión demográfica como parte de su agenda de desarrollo sostenible. Uruguay, con su tradición de políticas sociales avanzadas, podría trabajar para desarrollar una nueva generación de políticas familiares basadas en el cuidado y la equidad.
Un país que envejece sin miedo, pero con urgencia
El envejecimiento de Uruguay es irreversible, pero su impacto puede ser gestionado. La clave, coinciden los especialistas, está en anticipar los cambios y adaptar las políticas públicas. Fortalecer los sistemas de cuidados, promover la inmigración calificada, favorecer la conciliación entre trabajo y familia y asegurar la sostenibilidad de las pensiones son parte del nuevo menú de urgencias.
En palabras de Simone Cecchini, director del Celade, “los fenómenos demográficos no son destino, sino advertencia”. Uruguay, el país que llegó primero a la modernidad demográfica en América Latina, enfrenta ahora la tarea de no quedarse solo en ella. La historia que empezó con menos hijos podría terminar con más desafíos de los esperados.