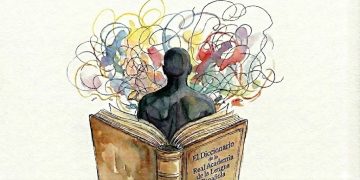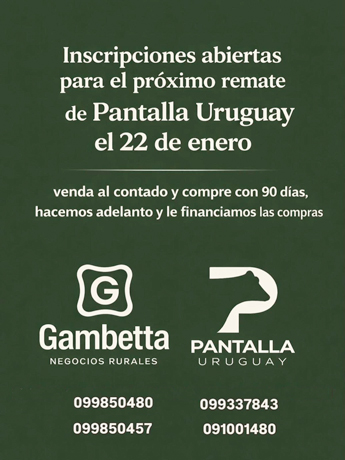El economista de renombre internacional James Galbraith concedió una entrevista a La Mañana para conversar acerca de su último libro junto a Jing Chen, Economía de la entropía: la base viva del valor y la producción. Por otra parte, analizó el contexto global marcado por un alto nivel de incertidumbre y resaltó que instituciones multilaterales como el FMI o el Banco Mundial “en gran medida están obsoletas”, ya que nuevas organizaciones como los Brics “ganan protagonismo”.
¿Qué lo motivó a escribir este libro junto con Jing Chen?
Jing Chen se puso en contacto conmigo hace años por correo electrónico con un artículo que leí y encontré fascinante. Comenzamos a intercambiar correspondencia y eventualmente a colaborar, primero en artículos para revistas poco conocidas y, finalmente, en este libro. Él es un pensador profundo y original, con una sólida intuición matemática y física; yo soy mejor escritor y un evaluador decente de las implicaciones de política. Así que la asociación es altamente complementaria, en este y en otros aspectos. Solo nos hemos encontrado en persona tres o cuatro veces.
¿Cuál es la crítica central que “la economía entrópica” le hace a la economía convencional?
Que la economía convencional no logró hacer la transición conceptual que caracterizó a todas las demás disciplinas científicas y sociales desde mediados del siglo XIX: el abandono de los equilibrios estáticos (o la tendencia a tales equilibrios) y la adopción de principios evolutivos. Finalmente, la física descubrió la ley de la entropía, que descarta cualquier concepto de un “equilibrio viviente”. No somos los primeros en hacer esta crítica ni mucho menos. Nuestra contribución consiste en ofrecer expresiones matemáticas concisas para aplicar la ley de la entropía al valor y la producción, y acompañar esas expresiones con una exposición verbal clara y la discusión de algunas de sus principales implicaciones de política.
Ustedes sostienen que los mercados no tienden naturalmente al equilibrio. ¿Qué consecuencias tiene esa mirada a la hora de diseñar políticas económicas?
Ante todo, que no existen mercados sin gobiernos que los regulen y supervisen. Así como no hay seres vivos sin regulación de los flujos de energía que necesitan para sobrevivir (en los humanos, la temperatura y la presión arterial son dos ejemplos), ni procesos mecánicos sin regulación de los flujos de energía que los impulsan (en los autos, los radiadores; en los reactores, los sistemas de enfriamiento). La autoorganización, en pocas palabras, es un mito. ¡No todas las regulaciones son buenas! Pero la tarea de una regulación efectiva es indispensable. De hecho, una distinción clave entre los llamados países desarrollados y en desarrollo es que los primeros cuentan con sistemas regulatorios más sofisticados, más eficaces y que funcionan de forma más fluida, lo cual facilita la vida. Sin embargo, también es cierto que cuanto más complejo es un sistema, más frágil resulta y más propenso a crisis. La tarea de las políticas públicas es tratar de hacer que un sistema complejo y eficiente funcione de manera fluida durante el mayor tiempo posible, reconociendo que, lamentablemente, las crisis son endémicas y nada dura para siempre.
En el libro se subraya la importancia de los límites, la planificación y la regulación. Estos principios, ¿de qué manera podrían trasladarse a la práctica de las políticas económicas?
Todos los sistemas biológicos, mecánicos y económicos se nutren de recursos de baja entropía y alta calidad para poder funcionar. La calidad de esos recursos es, por lo tanto, un elemento crítico para la prosperidad de la economía y de la sociedad. Extraer recursos requiere inversiones fijas, que se realizan según planes: genes en los sistemas vivos, planos y diseños en los sistemas mecánicos, hábitos, regulaciones, leyes y constituciones en las sociedades humanas. De ahí que la planificación sea indispensable, y una caída en la calidad de los recursos puede amenazar la viabilidad económica de planes anteriores. La regulación, como se señaló, es esencial para evitar que un sistema se salga de control y colapse. Además, toda regulación está asociada al control de desigualdades en una u otra forma: esto vale para regulaciones que afectan la seguridad, el medioambiente, el orden público y las desigualdades económicas. Las desigualdades son inevitables y necesarias: son la fuerza que impulsa todas las formas de trabajo. Pero no se pueden dejar crecer sin control, porque tienden a destruir el sistema en el que están insertas.
Una de las principales contribuciones es una teoría del valor basada en la escasez. ¿En qué se diferencia de las teorías clásicas o neoclásicas del valor?
Las teorías de valor basadas en la escasez –incluida la teoría del valor-trabajo– son familiares en la historia de la economía. Walras llamaba a sus unidades “raretés”, o unidades de escasez. Pero la teoría dominante del valor lo enraíza en la “utilidad marginal”: un constructo psicológico cuyo referente último es inobservable, de modo que en esencia la teoría reduce el valor al precio, como si no hubiera distinción. Pero, por supuesto, los precios pueden exceder los valores, y lo hacen con frecuencia, como sabe cualquier consumidor. Una teoría de la escasez basada en la entropía establece un límite inferior para la producción viable de un bien o servicio. Es el valor más bajo compatible con una producción viable, dados los costos reales de extraer los recursos necesarios, incluido el trabajo. Nuestra formulación permite que dos factores eleven el valor económico por encima de ese mínimo: el grado de penetración de un producto o servicio en un mercado determinado –su escasez en ese mercado– y el número de oferentes en un momento dado, o el grado de poder monopólico. Así, a medida que aumenta la penetración en el mercado y crece el número de oferentes, el valor económico tiende a descender hacia el mínimo viable. Los productores que buscan altos valores enfatizan la novedad de sus productos e intentan monopolizar sus mercados limitando la sustituibilidad de sus bienes. En nuestra teoría, por lo tanto, el valor económico es un proceso dinámico: la tendencia no es hacia el equilibrio, sino hacia el punto en el que la producción deja de ser atractiva. Este es, por supuesto, el destino de la mayoría de las líneas de producción con el tiempo, lo que explica que el sistema económico se renueve constantemente con innovaciones y nuevos monopolios u oligopolios.
¿En qué consiste la nueva concepción que introducen sobre la producción, que incluye rendimientos crecientes y decrecientes, incertidumbre y el aumento de los costos de los recursos?
¡Nuestra concepción no es realmente nueva! Lo que hacemos es dar una expresión matemática (y verbal) muy compacta a un proceso que resulta intuitivamente familiar para cualquier empresa. Estas ideas, que relacionan costo fijo y variable, incertidumbre, tasas de descuento y duración de proyectos, son bien conocidas por quienes toman decisiones de inversión. La expresión que ofrecemos ayuda a entender la dinámica básica en muchos sentidos: por ejemplo, por qué mayores niveles de incertidumbre deprimen las expectativas de ganancias en inversiones de largo plazo, y por qué el aumento de los costos de recursos (energéticos) puede destruir la rentabilidad de inversiones que antes eran rentables.
La economía entrópica puede analizar cuestiones tan diversas como el comercio, las finanzas o la demografía. ¿Podría dar un ejemplo?
Damos ejemplos de todos estos temas en el libro. Para tomar uno solo –la demografía–, la economía entrópica explica que en las sociedades ricas los hijos representan un costo fijo elevado, y las familias se deciden a tener muchos solo cuando tienen expectativas confiables de poder costearlos. Cuando los precios de los recursos suben (como en los años 70) o las expectativas de ingreso caen (como después de 2008), las familias economizan reduciendo el número de hijos, y las tasas de fertilidad caen. Así, la austeridad y la precariedad son fuerzas que impulsan la continua caída de la reproducción, que se acumulará en las próximas décadas.
¿Este marco teórico puede servir para diseñar políticas públicas frente a desafíos importantes como el calentamiento global o la desigualdad?
El calentamiento global es muy difícil, por razones que explicamos en el libro. En particular, es muy difícil recolectar y distribuir fuentes de energía difusas (eólica y solar), las llamadas renovables, mientras que el gas natural, de alta calidad y relativamente bajo en carbono, se usará antes que fuentes de menor calidad y mayor contenido de carbono. Así, en ausencia de grandes avances en la esfera nuclear, la tendencia a largo plazo será la reversión hacia el carbón, que es sucio pero abundante. La desigualdad –como se señaló antes– es esencial para que ocurra cualquier cosa; sin ella no habría ningún trabajo de ningún tipo. Pero la desigualdad excesiva es peligrosa. Comprender que la tarea es regular las desigualdades, no eliminarlas, ayudaría a orientar políticas concretas en esta área hacia resultados ampliamente aceptables, como ha ocurrido en ciertos períodos históricos, por ejemplo, la era del New Deal en Estados Unidos.
¿Qué recepción espera que tenga su propuesta dentro de la disciplina económica?
Me han sorprendido gratamente las pocas reseñas respetuosas que han aparecido hasta ahora. Pero no espero que el llamado mainstream se pronuncie. Su práctica es ignorar las críticas fundamentales externas a su esfera, restringiendo la discusión a una franja estrecha de la variedad “aguas dulces versus aguas saladas”. Ese es el trato que se ha dado a todas las tradiciones disidentes significativas, y no espero ser tratado de manera diferente. Solo espero ser leído por personas con curiosidad intelectual y ser evaluado (y, si es necesario, criticado) por personas abiertas a nuestras ideas, de modo que con el tiempo nuestro trabajo pueda considerarse parte de las tradiciones disidentes significativas que merecen ser leídas.
Para cerrar este tema, ¿cuáles son las principales conclusiones del libro?
Primero, los recursos son fundamentales. Segundo, la desigualdad es necesaria, pero debe estar controlada. Tercero, el gobierno es indispensable; no hay mercados sin él. Cuarto, los sistemas más sofisticados y complejos son más eficientes, pero también más frágiles; las crisis son endémicas y nada dura para siempre. Todo es sentido común básico, excepto para los economistas.
En su última entrevista con La Mañana, a principios de 2023, usted fue muy crítico con la política monetaria de Estados Unidos. ¿Cómo evalúa la situación hoy, bajo el segundo mandato de Trump, marcado por una postura más proteccionista?
Las tasas de interés son el juguete de la Reserva Federal, pero no tuvieron ningún efecto significativo ni sobre la inflación ni sobre el crecimiento y el empleo. Reducirlas es lo correcto, pero hacerlo lentamente es una forma de ruido sin furia, que significa muy poco.
¿Qué impacto tiene la guerra arancelaria en el comercio internacional y en la estabilidad de los mercados financieros?
El elevado nivel de incertidumbre actual está teniendo sin duda un efecto negativo sobre las decisiones de inversión a largo plazo. En cuanto a los aranceles, la política estadounidense debería resultar familiar en América Latina para quienes recuerdan la era de la industrialización por sustitución de importaciones, cuando los aranceles se utilizaban para neutralizar la “enfermedad holandesa”, tal como lo explicó Luiz Carlos Bresser Pereira en su importante libro Nuevo desarrollismo. Si Estados Unidos logra llevar esto a cabo con éxito y conservar su estatus como banquero central de la economía mundial, es una pregunta muy difícil. No conozco ningún precedente real.
¿Qué papel está jugando China en este nuevo orden económico?
China ya supera a Estados Unidos en muchas medidas de poder económico, producción, innovación e influencia. Seguirá ganando fuerza; después de todo, es un país de 1.400 millones de personas, en la cima de la capacidad científica y técnica moderna. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos (o de los regímenes marxistas-leninistas-maoístas del pasado distante), el gobierno de China se ocupa de gobernar China y no impone una agenda ideológica al resto del mundo. La multipolaridad consiste en aceptar la diversidad, el aprendizaje y la asistencia mutuos. Creo que Estados Unidos podría eventualmente encajar bien en este marco, una vez que surja una nueva generación de liderazgo político. Sin embargo, es difícil imaginar que eso ocurra en el actual entorno político y social.
En este contexto, Europa muestra una importante fragmentación política. ¿Considera que tiene margen para influir en el escenario global?
Europa se ha vuelto bastante loca. Sus élites, por supuesto, no tienen verdadera influencia, pues ¿quién podría tomarlas en serio? En este momento parecen obsesionadas con escalar tensiones con Rusia por razones políticas internas y con reforzar sus industrias armamentísticas para una guerra que terminaría en pocos minutos si alguna vez comenzara. El único camino a seguir para Europa son los acuerdos de seguridad mutua en el continente euroasiático. Pero eso requeriría el reemplazo total del liderazgo europeo actual. Por esta razón, y dándole un poco de crédito al presidente Trump, Estados Unidos parece estar moviéndose para lavarse las manos respecto de los europeos.
¿Qué efectos podrían tener estas tensiones globales para América Latina?
Buena pregunta. Obviamente, si Estados Unidos atacara a Venezuela, las consecuencias podrían ser bastante graves. De lo contrario, América Latina debería quizás posicionarse para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el actual movimiento hacia la multipolaridad, que abre fuentes de apoyo competitivo para agendas de desarrollo coherentes. En general, sin embargo, el rumbo futuro de América Latina puede depender de los propios latinoamericanos en mayor medida que durante la Guerra Fría y el momento unipolar. El éxito de Morena en México bajo AMLO y Sheinbaum es quizás un ejemplo de ello.
¿Qué vigencia tienen en este escenario las instituciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o la OMC?
En gran medida están obsoletas, ya que nuevas instituciones de desarrollo (como las que funcionan bajo la OCS o los Brics) ganan protagonismo, ofreciendo oportunidades que no están contaminadas con ideologías neoliberales. Dudo que el Banco Mundial o el FMI puedan reinventarse frente a la competencia decidida de organizaciones con objetivos operativos fundamentalmente distintos, más igualitarios, más democráticos y más orientados al desarrollo.