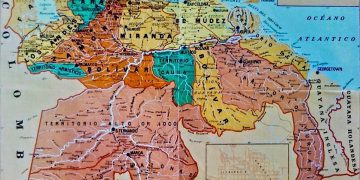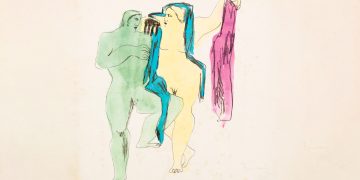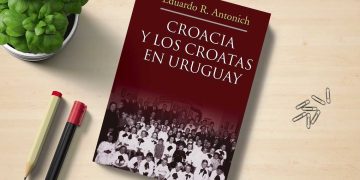La asociación civil Rumbos organizó un debate sobre la reforma penitenciaria, considerada la más “urgente” y “postergada” del país, que contó con la participación de destacados expositores. El presidente de la institución, Javier Lasida, en entrevista con La Mañana detalló los principales planteos del conversatorio y mencionó algunos desafíos como la mejora de la infraestructura, la atención a las adicciones y la alfabetización. Destacó que urge una transformación en el sistema carcelario porque la situación es “cada vez peor”.
¿Qué motivó a Rumbos a organizar este encuentro denominado “Reforma penitenciaria: urgencias y desafíos”?
Rumbos tiene vocación por promover intercambios y elaborar propuestas para los principales desafíos del Uruguay, convocando a actores muy diversos. La reforma penitenciaria está entre los más importantes o, como decía uno de los panelistas, es la más urgente. Es uno de los mejores ejemplos de reforma crítica, ampliamente consensuada y desde hace décadas postergada. Urgente porque, tal como muestran los informes del ex comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, los problemas son tremendos, dramáticos y “estamos cada vez peor”, como dijeron varios de los expositores. Hablamos tanto de las cárceles como de las medidas penales no privativas de la libertad. La reforma penitenciaria es un nudo neurálgico, de convergencia, de dos de las cuestiones que los uruguayos priorizamos en nuestra agenda, que son la seguridad y la integración social –especialmente de los niños, pero, como se ha repetido, no hay política eficaz para los niños que no incluya a sus familias, que además entre los más pobres tienen un número importante de presos–. La reforma penitenciaria es clave para enfrentar la reproducción y el agravamiento de la violencia y la exclusión.
¿Cuáles fueron los ejes temáticos abordados en la mesa de debate?
Tuvimos un excelente panel, cada uno de sus integrantes con gran conocimiento y mucha experiencia, con responsabilidades distintas, si bien las invitaciones fueron a título personal. Esta diversidad permitió un abordaje que varios de los más de 80 participantes valoraron como muy complementarios. Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, abordó la situación grave de violencia de América Latina y Uruguay y el papel en ese contexto de las cárceles. Jaime Saavedra, que ocupa la presidencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), se refirió a los desafíos que plantean los privados de libertad desde antes de los 18 años, analizando tanto los educativos como los de transformación institucional. Andrés Supervielle presentó la experiencia y el aporte desde la sociedad civil, a través de la Fundación Quebracho, que desde hace años trabaja en varias cárceles. Juan Miguel Petit, que estaba en su penúltimo día como comisionado parlamentario para las cárceles, se refirió al enfoque de la reforma penitenciaria, a los problemas graves de los que adolece, incongruentes con el grado de desarrollo social y económico del país y a la vinculación con otras políticas públicas. Y para cerrar, Ana Juanche, que dirigió antes y ahora nuevamente está a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), identificó tanto los principales problemas como las medidas urgentes que se están implementando, con una perspectiva de mediano y largo plazo.
¿Qué balance hace de las distintas miradas expuestas por los oradores? ¿Hubo puntos de coincidencia?
Fue notable la coincidencia en la identificación de los problemas y de los criterios para enfrentarlos, desde perspectivas y roles muy diferentes. A la vez, Ana Juanche reconoció que está pendiente un “debate plural sobre política criminal, no entre convencidos”, sino para “debatir en profundidad aquellos aspectos que nos diferencian, que nos confrontan y que necesitamos laudar”. Entre los participantes de la mesa, muy diversos en sus roles y hasta en sus referencias partidarias, se apreciaron muchas coincidencias. Además, en la sociedad observaron visiones contrapuestas que el país no termina de resolver y que dificultan la reforma penitenciaria. Varios en la mesa coincidieron en la importancia del enfoque de derechos humanos y, como planteó Petit, en el ejercicio de las responsabilidades, que son inseparables de los derechos.
Se coincidió en las dificultades vinculadas al explosivo crecimiento de la población carcelaria. En un país cuya población está decreciendo, no hay nada que haya aumentado un 8% anual –salvo la cantidad de presos– y, en el caso de las mujeres privadas de libertad, un 16%. Se estima terminar el período con 20.000 personas privadas de libertad. Y todo ello con pésimos resultados, porque 7 de cada 10 de los encarcelados retornan a la cárcel antes de los tres años y 3 de cada 10 en menos de un año.
Las cárceles contribuyen al círculo de violencia de América Latina que, según dijo Sanjurjo, es un continente “avasallado por la criminalidad” que tiene menos del 10% de la población mundial y alrededor de un tercio de los homicidios que se cometen en el mundo, con un explosivo crecimiento de delitos, incluso en países que a principios de siglo parecían seguros, como el nuestro. E identificó que el eslabón más débil es el sistema penitenciario que, al revés de otros componentes de la política de seguridad, se debilita cada año al disminuir la inversión por preso, como correlato del crecimiento de la población carcelaria. Sanjurjo, en este sentido, agregó dos observaciones que lo llevan a afirmar que el sistema penitenciario es la reforma más importante y urgente que tiene planteada Uruguay: concluyó que, en la región, las cárceles se han convertido en un caldo de cultivo y ámbito para el surgimiento y fortalecimiento de las principales organizaciones criminales, y agregó que entre los países que empeoraron sus niveles de delito casi no se registran casos que luego logren mejorarlos. La única excepción es el gobierno de Bukele en El Salvador, que logró un gran éxito a costa de principios democráticos, lo que termina siendo otro riesgo vinculado a inseguridad y cárceles.
Con respecto al título del evento, ¿cuáles son, justamente, las urgencias y desafíos del sistema penitenciario actual, según lo expuesto en este conversatorio?
La primera es la descentralización del sistema penitenciario, o sea, la separación del INR del Ministerio del Interior, creando un organismo que funcione independientemente. Esto se hizo con el Inisa y se evalúan positivamente los resultados de crear una institución especializada, que no funcione subordinada a otra con propósitos diferentes –aunque sean complementarios, como ocurre con tantas políticas–. Saavedra planteó, en este sentido, que las agencias estatales encargadas de lidiar con las situaciones de mayor exclusión, que son de por sí muy complejas, son las más débiles entre los organismos estatales. Y propuso agencias modernas, flexibles, eficientes, que rindan cuentas y que estén centradas en las personas, por lo tanto, con capacidad de responder en forma personalizada.
Se plantearon desafíos para considerar la diversidad de situaciones y necesidades personales por parte de las instituciones responsables. Petit lo sintetizó en que “el Estado es muy grande para las cosas chicas y muy chico para las grandes”. Se vinculó a la situación carcelaria con otra serie de cuestiones “no resueltas que tenemos como sociedad, como la salud mental, la situación de calle, el uso problemático de drogas”, todas ellas entrecruzadas antes de la cárcel, durante y también después de la privación de libertad.
Entre las urgencias, se señaló la infraestructura, porque Juanche diagnosticó que “tenemos una especie de colcha de retazos, de distintos modelos, de distinto tenor, con perspectivas divergentes, con distintos tamaños, modelos arquitectónicos también disímiles, que necesitamos armonizar, además de llevarlos justamente a una escala humana”. Varios plantearon la necesidad de generar condiciones institucionales y modalidades de trabajo adecuadas a las diferencias entre los privados de libertad.
Se valoró que hay problemas de recursos y también hay problemas importantes de eficiencia. Por ejemplo, el INR tiene muchos funcionarios, alrededor de 4300, pero el 20% de ellos está con licencia médica desde hace tiempo o en proceso de baja, justamente, por las malas condiciones y el agotamiento resultante de las circunstancias en las que deben realizar su tarea. Todo esto se agrava, se retroalimenta y se dificultan las soluciones al depender del Ministerio del Interior, que tiene otros cometidos y también otras urgencias.
Se identificaron varias líneas de trabajo urgentes, a la vez que se reconoció que existen necesidades de articulación práctica, operativa, con otros responsables de otras políticas públicas y con organizaciones de la sociedad civil, que hacen un aporte significativo y complementario a la acción de los propios organismos.
Entre las áreas prioritarias de trabajo a fortalecer se identificó la atención al uso problemático de drogas como factor asociado al delito y a la vez vinculado a la salud de las personas, con medidas privativas y no privativas de la libertad, tanto durante el cumplimiento de la pena como después. Se reconoce que es un problema prevalente y creciente en los infractores, para el cual se diseñaron dispositivos de baja y de alta intensidad.
Otra área prioritaria es la alfabetización. Hace pocos años el Ministerio de Educación y Cultura identificó analfabetismo funcional en aproximadamente la mitad de la población carcelaria estudiada en ese momento. Está planteado un diagnóstico temprano para promover la alfabetización lo máximo posible durante el período de cumplimiento de la pena.
Entre las estrategias que dan buenos resultados comparados se destacaron las modalidades de justicia restaurativa, reconociendo que serían muy deseables, pero que estamos muy lejos de contar con las condiciones para poder aplicarlas.
A la vez, se planteó la apuesta a las medidas alternativas a la privación de libertad, que por una parte muestran buenos resultados, pero al mismo tiempo deben fortalecerse.
Para las acciones mencionadas y para la mejora del trato y las rutinas penitenciarias con un propósito de rehabilitación, se valoró que es imprescindible trabajar con otros actores estatales y generar condiciones para aprovechar experiencias y capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, usted fue presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) en el quinquenio anterior y actualmente continúa en el organismo como director. ¿En qué medida impactan las políticas educativas en la prevención del delito y en las oportunidades de reinserción de los privados de libertad?
Entre los integrantes del panel se subrayó la importancia de políticas desde el embarazo, en cada una de las etapas, con énfasis especial en la adolescencia, dirigidas al desarrollo y las oportunidades de los niños y jóvenes, como estrategia tanto de prevención de las infracciones penales, como luego de la rehabilitación durante y después de la pena, facilitando la integración de los niños, jóvenes y sus familias. El sistema educativo muestra una serie de incapacidades en ese sentido. Menciono primero que la mitad de los jóvenes no termina la educación media, lo que va acumulando cada año una masa, por lo que hoy alrededor de un millón de personas en todas las edades no la han completado. No es lineal la relación con los delitos, pero sí son condiciones que, dadas ciertas circunstancias, como la cercanía con los circuitos de narcotráfico, seguramente los favorecen.
El alto analfabetismo en las cárceles es un fracaso de nuestro sistema educativo. Seguramente esa población, compuesta por una gran mayoría de jóvenes, pasó varios años en la educación formal e incluso aprobó por lo menos hasta sexto grado. El sistema parece haberle aportado poco más que alimentación durante todos estos grados, tal como muestran las pruebas Aristas del Ineed, al registrar un sector de niños que no logra siquiera niveles bajos de aprendizaje. Insisto, no todos ellos van a cometer delitos, pero los incentivos y condiciones para hacerlo son mucho mayores que en quienes logran aprender y aprobar.
La distancia enorme y vieja entre educación y trabajo es otra dificultad para la integración social satisfactoria de los jóvenes. Si no se logra llegar al nivel terciario, la educación uruguaya, a diferencia de otras, aporta muy poco para una adecuada inserción laboral. La comunicación entre las instituciones educativas, inclusive las de educación técnica, con las empresas, es escasa, por más que los estudiantes manifiestan interés por el mercado laboral. En las trayectorias adolescentes, educación y trabajo no son vías excluyentes, sino entrecruzadas. La distancia entre el mundo educativo y el laboral, se vuelve así una dificultad para transitar de uno al otro.
Otro desafío enorme es continuar en la educación formal durante y después del cumplimiento de las penas, registrándose en muchos casos que no existe capacidad para lograrlo. Toda persona con medidas privativas y no privativas de libertad debería ver facilitada y apoyada tanto su continuidad de la educación formal como su formación profesional.
Hoy hacía énfasis en la importancia de separar al INR del Ministerio del Interior. ¿Considera que en este momento hay voluntad del sistema político para llevar adelante esta modificación?
Una ley que descentralice al INR es una de las urgencias a destacar. Si bien se planteó que está en elaboración un proyecto de ley con ese propósito, transcurridos más de seis meses de este gobierno, otra vez parece dilatarse la iniciativa. Conviene considerar, luego de la presentación, los tiempos del trámite parlamentario e incluso los de implementación después de su aprobación. Corremos el riesgo de que, cuando la ley finalmente se apruebe e implemente, ya estemos en la mitad de este período de gobierno.
No es que la nueva institución sea una solución en sí misma, sino que mejoraría significativamente las condiciones para implementar cada una de las estrategias y medidas que se requieren. No va a ser condición suficiente, pero sí parece a esta altura una condición necesaria.
Por otra parte, esta es una de esas reformas ampliamente acordada entre la gran mayoría de los partidos y luego largamente postergada y, en definitiva, no concretada. Dada la urgencia reconocida a la situación carcelaria y las coincidencias partidarias existentes, tal vez en este caso se concuerde en la conveniencia de recurrir a un proyecto en la modalidad de urgente consideración.