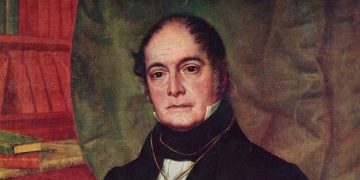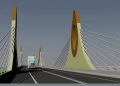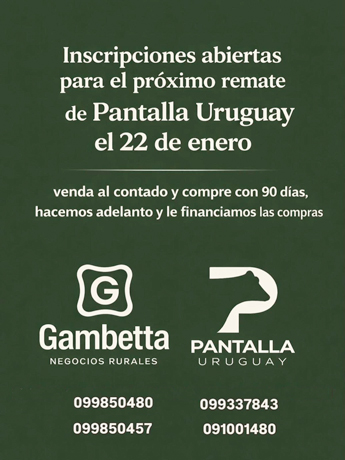En un escenario internacional marcado por la fragmentación y la competencia entre potencias, la profesora agregada (grado 4) de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República, Magdalena Bas, analizó los desafíos y oportunidades para el Mercosur luego de la última cumbre. En entrevista con La Mañana, destacó el auge del “minilateralismo” como nueva forma de cooperación y advierte que pensar en términos de juegos de suma cero entre EE. UU. y China o Brasil no sería la mejor estrategia para nuestro país.
¿Cuál es su primera reflexión sobre la reciente cumbre del Mercosur?
La Cumbre del Mercosur considero que tuvo como tema central el relacionamiento externo, tal vez porque es uno de los temas, por no decir el único, que nos une. Si pensamos en las presidencias pro tempore de Argentina y Brasil hay visiones diferentes en materia de la institucionalidad del Mercosur, sobre todo los institutos sociales y de políticas públicas de derechos humanos, también respecto al Mercosur verde y los temas ambientales. Pero nos encontramos con un tema puntual como es el relacionamiento externo, donde no parecería existir esa diferencia, al menos hacia dónde queremos ir. Las diferencias pueden estar en el cómo hacerlo o qué es lo que permitirá tomar ese camino conjunto.
Uno de los anuncios principales fue el fin de las negociaciones con el bloque europeo EFTA, mientras se espera la concreción definitiva del acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué importancia le asigna?
Tanto el cierre con el EFTA como el avance en el acuerdo Mercosur-UE creo que fue visto en general por las diferentes cancillerías como los grandes éxitos de la cumbre. Con EFTA porque la conforman estados que no son miembros de la Unión Europea, entonces comenzamos a abarcar al resto de Europa o lo que quedaba pendiente. Vamos a tener, obviamente, un proceso posterior para que entre en vigor este acuerdo. Con la Unión Europea deberíamos tener en cuenta que ya se concluyó la etapa de revisión técnica, es decir el ajuste del texto no solo internamente sino a otras normas que pueden surgir, así como las normas ambientales que tanto revuelo ocasionaron en su momento y generaron planteos de Brasil, sobre todo cuando Lula vuelve a la presidencia y le dice a [la presidenta de la Comisión Europea, Ursula] Von der Leyen que no es de socios estratégicos imponer normativa que no es del Mercosur. Luego se pasó a la etapa de traducción, que es compleja per se, por la cantidad de lenguas a las que hay que traducir. Recientemente se cerró esa etapa.
¿Qué perspectivas hay para poner en marcha ese acuerdo con la UE?
Para los miembros del Mercosur y para este en cuanto organización internacional, se ve que el siguiente paso lo tienen que dar en la Unión Europea. Ahí creo que hay un elemento fundamental. Ahora hay una etapa interna, recordemos que Francia se opone sobre todo por defender la postura de los agricultores que entienden que deberían aplicarse normas igualmente rígidas a los productos con origen en el Mercosur. A esto se sumó en su momento Polonia, Países Bajos e Italia, aunque los italianos ahora están de acuerdo con el tratado, pero solicitan algunas condiciones. Vimos la reunión del canciller uruguayo en Italia y se hizo justamente esta referencia al cambio de postura. Y en el Consejo Europeo básicamente lo que tenemos que encontrar es una mayoría del 50% de los miembros de la UE, pero que abarque al mismo tiempo el 55% de la población. Sin embargo, puede haber lo que se denomina una minoría de bloqueo, con cuatro miembros y la pregunta es si Francia lo va a lograr. Hoy parecería que estamos más cerca de que se apruebe y luego pase al Parlamento Europeo para después ir a cada Parlamento de los países en lo que tiene que ver con temas de diálogo político y cooperación, porque los temas estrictamente comerciales sí son competencia de la Comisión.
¿Por qué cree que ahora Europa parece tener mayor apertura hacia este acuerdo con el Mercosur? ¿Qué ha cambiado?
La Unión Europea tiene que encontrar su posición como actor global. Si pensamos, hoy en día la disputa por el poder global se da entre Estados Unidos y China. Ni la UE ni América Latina están en esa ecuación. Tampoco está Rusia, tendríamos que pensarlo así. Entonces para la UE es buscar geopolíticamente tener relevancia. ¿Y por qué mirar hacia América Latina? Porque podría hacerlo hacia otras partes del mundo. Por un lado, nos vamos a encontrar con el triángulo del litio entre Bolivia, Chile y Argentina, ahí hay un elemento fundamental. Hace dos años lo habló Von der Leyen con el presidente de Chile, Gabriel Boric. En esa gira también se reunió con el presidente de México, importante por la relación con Estados Unidos, pero también por los temas hídricos que resultan de vital importancia, en un momento que estaban modernizando el acuerdo que tienen con ese país. Otro motivo de los europeos es Brasil, que es la llave con los Brics. Si el acuerdo Mercosur-UE no se logra, esa puerta se cierra. Y Brasil va a mirar a los Brics, tal vez no exclusivamente, pero les va a dar una relevancia que hace que pierda gravitación la UE.
Otro asunto que se discutió en la cumbre es uno recurrente: las restricciones al comercio interior en el Mercosur. ¿Por qué cuesta tanto avanzar en estos temas?
El Mercosur es una unión aduanera imperfecta o incompleta. Hay diferentes puntos que deben cumplirse y estamos hablando solo de temas de circulación de bienes. No tenemos un código aduanero mercosuriano que esté en vigor. Existen criterios para distribuir la renta aduanera pero no se estableció cómo hacerlo, porque el día que entre en vigor la unión aduanera esa renta va a ser un recurso de todo el Mercosur y la pregunta es cómo se distribuye, porque si no gran parte se iría a Brasil por sus puertos, por su logística y conectividad. Y obviamente están las excepciones que tenemos al arancel externo común. Están las clásicas, las de los bienes de capital y los de informática y telecomunicaciones. También podrían ponerse como clásicas las del sector azucarero y el automotriz, que están excluidos totalmente del Mercosur. Y están las listas nacionales también, que se han discutido mucho en los últimos tres meses porque, a pedido de Argentina para adaptarse a la situación caótica y compleja del escenario comercial internacional, se pidió extender a 50 posiciones más. Argentina y Brasil pasarían de 100 a 150 ítems en los que cada uno puede aplicar su arancel y no el AEC. Uruguay pasaría de 225 a 275. Y Paraguay, de 649 a 699. Ese tratamiento particular en el Mercosur en realidad viene de Aladi.
Más allá de lo comercial, donde parecería que los intereses nacionales y la protección de determinados sectores hace difícil que tengamos el mismo arancel, por ejemplo, en otros aspectos no hay tantas condicionantes o restricciones. Lo que le falta tal vez al Mercosur es comunicar mejor sus logros, como la posibilidad siendo uruguayos de poder trabajar en Argentina, usar el mismo seguro para el vehículo al cruzar la frontera, la posibilidad de sumar los años para las jubilaciones o el reconocimiento de algunos títulos universitarios. Son varios elementos que tal vez se conocen poco y son grandes avances. Al Mercosur le falta mejorar su comunicación, lo intenta, de hecho, ahora en el último mes se publicó una serie de videos. Es muy fuerte el ruido en contra del Mercosur, si uno ve las redes sociales parecería que es terrible, una institución antigua, que no avanza. Sin embargo, cuando escuchamos al canciller argentino hacer esa lectura inicial de los logros de la PPT de Argentina, nadie diría que el Mercosur no avanza. El discurso de Milei, que fue inmediatamente después, fue muy crítico, entonces uno se queda con esa idea, con las diferencias que se marcan.
¿Qué otros procesos que iniciados en el Mercosur destacaría?
Creo que un tema que nos preocupa a todos es el narcotráfico y el crimen organizado. Se han hecho algunos avances de trabajo conjunto. Todo lleva tiempo obviamente y la situación de cada uno de los países es diferente. Es algo que Uruguay ya no puede decir que no le afecta. Se discute y se piensa tener una agencia conjunta contra el crimen organizado, después se verá si estamos de acuerdo en los contenidos, cómo va a funcionar o si hay que priorizarla sobre los temas sociales, pero ya estamos pensando en otros temas que cuando se creó el Mercosur en 1991 no eran los del momento.
Y destacaría particularmente del discurso de Lula que dijo textualmente que el Mercosur debe mirar a Asia. Me parece que por primera vez se verbaliza. Habló de China, de Japón, de Vietnam, de Indonesia. En el discurso de Orsi también aparece este tema, tal vez no tan claro, porque Brasil ya tiene la PPT y comenzó a dar sus lineamientos. Quedan algunas preguntas pendientes que iremos respondiendo en ese tiempo como, por ejemplo, si mirar a Asia implica negociar con cada uno de esos países por separado o buscar grupos donde estén, como Asean o la RCEP, donde están también los países que tienen tratado de libre comercio con Asean, como Corea del Sur, Japón, China, Australia y Nueva Zelanda. El crecimiento del comercio internacional está en Asia, es la zona de mayor dinamismo. Una vez que ya tenemos EFTA y Unión Europea encaminados al menos, ahora la mirada es hacia Asia.
¿Cerrar los acuerdos con UE y EFTA puede facilitar la concreción de tratados con otras regiones?
No lo sé, porque llevó mucho tiempo el acuerdo Mercosur-UE. No sé si es el mejor ejemplo como carta de presentación al mundo estar casi 30 años negociando, siendo un acuerdo muy controvertido, sobre todo por los temas ambientales. No necesariamente es un modelo para otros acuerdos. Si pensamos en Asia, por ejemplo, el modelo de cooperación que ellos tienen es muy diferente al de la UE. Son foros que tal vez en los años 2000 o 2010 les criticábamos que tenían una estructura muy frágil y solo emitían declaraciones, sin embargo, ahora vemos que también tienen proyectos comunes. Es una nueva forma. Incluso esos foros como Asean o RCEP o lo que la prensa denomina el “triángulo dorado” entre Asean, China y el Consejo de Cooperación de Países del Golfo, que abarca toda la dimensión tecnológica e innovación más el petróleo. Son cerca del 27% del PBI mundial. Podría ser algo interesante para el Mercosur. Tienen una institucionalidad muy diferente, basada en la cooperación y acciones comunes, pero no tienen una institucionalidad de proceso de integración y de compromisos más profundos. Estos nuevos foros o lo que se conoce como “minilateralismo” están siendo la forma de canalizar las voces, las demandas y los intereses.
¿Qué implica el reciente acuerdo que firmó Uruguay con Asean?
Es un acuerdo de cooperación y amistad donde participan los Estados de Asean, pero también otros Estados. Uruguay pasa a ser el estado número 57. Es un acuerdo que se basa en valores compartidos, que son los clásicos del Derecho Internacional, como prohibición de amenaza y uso de la fuerza, solución pacífica de controversias, no intervención. Pero es una nueva forma de acercamiento, tener valores compartidos significa que estamos mirando el mundo de forma similar, en un momento de mucha fragmentación y medidas que son injustas e ilícitas. Es una manera de acercarnos a Asia, me parece que ahí está la clave, en un tema que claramente es de interés para Uruguay y la región.
En su reciente participación en la Cumbre de ONU sobre financiamiento para el desarrollo, el presidente Orsi dijo que para Uruguay el multilateralismo es el “único camino”. ¿Qué significa en el contexto actual?
Uruguay siempre ha defendido el multilateralismo, esto no es nuevo. Es importante que se siga diciendo. La pregunta es por qué Uruguay elige históricamente, desde que se convierte en ese Uruguay internacional, defender esos valores compartidos y forma parte de procesos multilaterales. Para países pequeños, que no es un tema de tamaño sino de peso político y económico, el multilateralismo es la clave porque allí es donde se hacen las alianzas y se defiende el Derecho Internacional. Allí es donde vamos a encontrar la posibilidad de tener tribunales en los casos que exista una ruptura de una norma jurídica.
Voy a poner un ejemplo que no fue en el contexto en que lo dijo el presidente Orsi, pero que queda claro: lo estamos viendo cada vez más con la situación de las medidas arancelarias de Donald Trump, después del llamado día de la liberación de EE. UU. la propuesta del gobierno norteamericano fue que negociaran, pero de manera bilateral. Esos trade deals o acuerdos comerciales que parecerían ser la forma en como Trump quiere regular el comercio en la actualidad, como el que logró con Reino Unido, uno se podría preguntar si no están sustituyendo a ese sistema basado en reglas, que en materia comercial se va a dar en el ámbito de la OMC. Aquí la pregunta es si a un país como Uruguay o Chile, incluso Brasil, potencia emergente, le sirve que las nuevas reglas sean los trade deals o acuerdos bilaterales negociados caso a caso, porque no tienen la fuerza que les da la unión en grupos. Por algo Brasil quiere estar en los Brics y sigue en el Mercosur. Qué podemos esperar para Uruguay, no es por tirar abajo al país, sino siendo objetiva en cuanto a su capacidad negociadora. Si tenemos que negociar vis a vis con EE. UU. es muy probable que lo que obtengamos sea mucho menor a lo que se pueda obtener comercialmente dentro de la OMC junto con los otros Estados latinoamericanos, por ejemplo.
¿Cómo entra ese concepto que mencionaba de “minilateralismo” en este contexto?
Un momento de fragmentación lo que hace es coadyuvar ese minilateralismo, las decisiones comienzan a tomarse en grupos, en foros. Entonces, cuando el multilateralismo se encuentra más débil, estos nuevos foros, que no suelen ser organizaciones internacionales y que tienen mucha diversidad entre ellos, son los espacios en los cuales comienzan a discutirse los temas claves para el sistema internacional, porque la ONU está debilitada, la OMC está tal vez en su peor crisis dado que las medidas de un miembro como EE. UU. con los aranceles son contrarias. Entonces, en estos momentos donde el multilateralismo se encuentra en una situación crítica, producto de la fragmentación y la polarización también, de que algunos países levantan la mano y dicen “primero yo”, estas mesas más pequeñas o petits comités parecerían los espacios para discutir. Podríamos tener un problema si solo vamos a discutir con aquellos que piensan igual. Pero pongamos el ejemplo de Asean o los Brics, que son bien diferentes. En definitiva, es algo bien interesante porque además es producto de la fragmentación, pero a su vez retroalimenta la fragmentación, porque si eso funciona se fragmenta aún más.
¿Uruguay debería participar de estos foros individualmente o con la región?
De las dos maneras sería lo mejor. Parecería, por ejemplo, que en el caso de los Brics a través del Mercosur es imposible porque Argentina con el gobierno de Milei rechazó el ingreso a los Brics, fue una de las primeras medidas que tomó, más que nada una posición vinculada a la participación de China puntualmente. Con Asean podría haber una negociación conjunta y buscarse un tratado de libre comercio.
¿Cómo analiza la participación de Uruguay en la reunión de los Brics que generó tanta polémica política interna?
Uruguay no es ni miembro ni asociado, eso hay que dejarlo claro, fue como invitado. Aprovechó la oportunidad para poder expresar su posición, sobre todo vinculada a temas ambientales, cambio climático y lo que es la necesidad de protección ambiental. Poder dar su posición, al menos que sea escuchado, creo que se celebra. Las rispideces que generó en el escenario político interno tienen creo que más que ver con China y con Irán, pero simplemente se participó de un foro y tampoco se tomó partido por alguna parte en el conflicto que se desarrolla en la actualidad.
Viendo lo que pasó esta semana con la amenaza de Trump de imponer aranceles a los que se acerquen a Brics o la propia imposición de aranceles a Brasil, ¿cómo valora la situación?
La declaración conjunta de los Brics, que tiene 126 puntos, en ninguno de ellos nombra a EE. UU., creo que es un elemento para tomar en cuenta. Sí refiere a las medidas proteccionistas, al aumento de aranceles y reafirmar el rol de la OMC. Sin embargo, esto generó una reacción muy rápida de Trump y lo que dijo es que todos los que tuvieran acercamiento con los Brics iban a tener un arancel extra del 10%. Al día siguiente Lula dijo que no lo iba a escuchar y nada más. Eso generó otra reacción con esa “sanción” a Brasil por no haber atendido a sus intereses y amenaza.
¿Esto puede llevar a una guerra comercial con Brasil? ¿Puede repercutir en Uruguay?
Lo primero que tendría que decir es que creo que es una falacia pensar en términos de juegos de suma cero. EE. UU. o China. EE. UU. o Brasil. EE. UU. o Brics. Pensar en el 2025 que uno gana en la medida que el otro pierda no parecería ser algo actual. Lo que buscamos en la actualidad es que existan recíprocas concesiones, justamente por eso se negocia, justamente por eso es por lo que el multilateralismo o el minilateralismo o las negociaciones bilaterales están a la orden del día. Con sus crisis, pero siguen existiendo. Yo creo que, para países como Uruguay, lo mismo para los países del Mercosur, decir que se deja de lado a Brasil por una amenaza de EE. UU. implica perder parte de sus mercados si lo pensamos en términos comerciales y lo mismo con China, que es el principal socio de Uruguay y el Mercosur. Pensar en juegos de suma cero no parecería ser lo más estratégico en la actualidad. Pero por primera vez aparece una amenaza real, que no deja de ser por ahora solamente amenaza.
La política y las normas internacionales
¿Qué desafíos presenta la enseñanza del Derecho Internacional Público a las nuevas generaciones de estudiantes, visto el panorama actual?
Creo que es un momento muy interesante para estudiar DIP, para estudiar relaciones internacionales en general. Puede sentirse un poco caótico, que es lo que domina en el mundo, también abrumador porque son muchos temas al mismo tiempo que hay que atender y parecería que si no estamos mirando todos los temas nos estamos perdiendo de algo. Esa idea del fear of missing out [miedo a perderse de algo] también lo podemos encontrar.
También puede generar una situación de “para qué voy a estudiar esto que no se cumple”. Generalmente cuando se dice que el derecho internacional no se cumple es porque vemos en las portadas de los diarios los grandes casos de incumplimiento. Pero el derecho internacional se cumple todos los días. Los tratados que permiten la libre circulación en el Mercosur se cumplen todos los días, más allá que ahora podemos tener algún reparo con el seguro de salud que está exigiendo Argentina, pero puedo pasar con mi cédula, no preciso pasaporte. Y así en muchos otros casos, como muchas normas comerciales que se cumplen. Entonces creo que el derecho internacional tiene eso de muy mala prensa y es entendible por qué la tiene, porque cuando vemos un conflicto armado son cientos o miles de vidas que se pierden y sin duda eso nos alarma, entristece e indigna. Por eso es interesante estudiar hacia dónde va el derecho internacional, los nuevos desarrollos y el impacto en la vida diaria. Y lo desafiante es saber separar la política del derecho internacional de lo que dicen las normas.