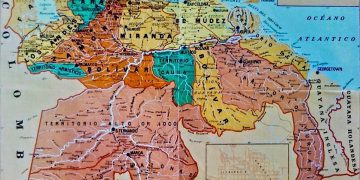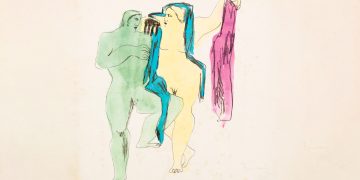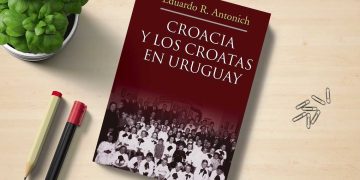Hay un silencio que crece en Uruguay. No es ese silencio diáfano de la paz, sino el del despoblamiento. Según el Observatorio Demográfico 2025, publicado por la Cepal y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el 76 % de los países de América Latina ya tiene una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo generacional. En Uruguay, la cifra cae a 1,3 hijos por mujer y, paradójicamente, junto con Cuba es el único país de América Latina que ya presenta una tasa de crecimiento poblacional negativa desde 2024. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué nos ha pasado?
Un país que en los primeros treinta años del siglo XX tuvo una tasa de natalidad que lo llevó a duplicar su número de habitantes –pasando de 925.884 en 1900 a más de 1.875.000 en 1930– hoy crece a un ritmo lento, casi lastimoso, de menos del 0,2% anual. Según el Instituto Nacional de Estadística, para 2050 seremos un país de viejos: el 22% de la población tendrá más de 65 años, superando por primera vez en la historia al porcentaje de jóvenes menores de 15 años (16%). Estas no son solo cifras; son el reflejo numérico de un agotamiento espiritual, un contrapunto desgarrador con aquel Uruguay efervescente del 900 que soñaba, polemizaba y creía, con una fe casi religiosa, en el porvenir.
Pensemos en aquel Uruguay. El de la Generación del 900, que, como recuerda Roberto Ibáñez, presentó por primera vez “credenciales fidedignas en el plano de la cultura”. No se trataba de talentos aislados, sino de un simultáneo concurso de preclaras individualidades, que eran símbolo de una aptitud colectiva que, en el ámbito de las letras, quizás no igualaba ningún otro pueblo hispanoamericano de la época. Era un país que estrenaba modernidad, que se atrevía a imaginar su destino. José Enrique Rodó publicaba Ariel –un llamado a la soberanía espiritual de América Latina que se convirtió en best-seller–, mientras Carlos Vaz Ferreira, desde su cátedra de Filosofía, sentaba las bases de un pensamiento uruguayo con Moral para intelectuales (1908). Al tiempo que Julio Herrera y Reissig se encerraba en su Torre de los Panoramas para soñar con academias, becas y “estatuas de los más altos espíritus” en plazas públicas. Eran dandis, bohemios, intelectuales, filósofos, hombres de Estado, sí, pero su excentricidad era la máscara de una voluntad feroz: la de construir una nación desde el ideal y la cultura.
Ese ímpetu tenía un correlato demográfico explosivo. La pirámide poblacional de 1908, con su base ancha –el 41% de la población era menor de 15 años–, era la de una sociedad joven, llena de porvenir. La edad mediana no superaba los 19 años. Había 16 jóvenes por cada persona mayor de 65 años. Era un país que miraba hacia adelante, que crecía no solo en número, sino en ambición. La población urbana ya superaba el 50%, concentrándose en Montevideo, Canelones y San José, pero era una urbanización que expandía el debate, no que lo contraía. En los cafés como el Polo Bamba –el “Ateneo de la Bohemia”– o el Moka, se fraguaban no solo versos, sino también ideas y proyectos de país. Florencio Sánchez, Horacio Quiroga, Emilio Frugoni, todos bebían de esa efervescencia que convertía la disidencia en germen de futuro.
Detrás de ese estallido cultural, como apunta Ibáñez, latía una “síntesis creadora”: la fusión de lo próximo y lo extraño, de lo telúrico y lo universal, que dio lugar a un espíritu inédito. Esa síntesis no se limitaba a las letras. En la música, Eduardo Fabini –“el músico nacional por antonomasia”– logró que el paisaje sonoro uruguayo alcanzara incidencia universal. En la plástica, Pedro Figari –quien, cerca de los sesenta años, quemó sus naves para dedicarse por entero a la pintura– reconstruyó con pinceladas evocadoras la atmósfera tenue del Río de la Plata. Junto a él, Rafael Barradas y Joaquín Torres García fundaron una plástica moderna, original y universal. Este no era un mero florecimiento estético, era la expresión de un país.
Hoy, en cambio, la pirámide se ha rectangularizado. Y ya en 1996, solo el 25% de la población era menor de 15 años. El índice de renovación –esa relación entre jóvenes y ancianos– ha caído de 16,2 en 1908 a 1,9 en el 2000. Es decir, por cada persona mayor de 65 años, hay menos de dos jóvenes. El envejecimiento no es solo un fenómeno demográfico; es una metáfora de una sociedad que ha perdido la capacidad de regenerarse, de creer en algo más allá que llegar a fin de mes.
¿Qué pasó con aquel ímpetu? El informe del INE da algunas pistas. Una fecundidad en descenso constante, una esperanza de vida en aumento, una emigración juvenil sostenida. Pero detrás de estos factores hay algo más profundo. El “aplazamiento de la maternidad” del que hablan los demógrafos no es solo una estrategia laboral; es un síntoma de desencanto. Las uruguayas tienen su primer hijo, en promedio, después de los 30 años. No es que no quieran ser madres, es que el mundo en el que viven no les ofrece un relato colectivo que justifique la crianza. Donde antes había torres desde las cuales se soñaba, hoy hay un presente sin futuro, un país que envejece sin haber resuelto sus viejas deudas ni sus reválidas.
El Uruguay del 900 creía en el talento, en la educación, en la cultura como motor de la nación. Herrera y Reissig reclamaba “becas, pensiones de estudio en el extranjero, subvenciones a los intelectuales”. Hoy, el Sistema Nacional de Cuidados es un avance, pero está más orientado a la vejez que a la infancia. Nuestras políticas familiares son limitadas, como señala la Cepal: no hay licencias parentales extendidas, ni horarios laborales flexibles, ni incentivos reales para la crianza. Hemos construido un Estado que protege la vejez, pero que no alienta la juventud. Y en ese desequilibrio, se apaga el deseo de proyectar vida.
La urbanización acelerada –hoy el 91% de la población es urbana– no ha traído consigo una revitalización cultural, sino una homogenización. Montevideo concentra el 43% de la población, pero ¿dónde están sus Polo Bamba? ¿Dónde están aquellas tertulias donde se polemizaba sobre la pena de muerte, el amor, el lugar de los crucifijos en los hospitales? Hoy con el proselitismo iconoclasta de las nuevas ideologías y la decadencia educativa, el fanatismo o la indiferencia total han desplazado al pensamiento crítico. Y nuestra sociedad apenas discute temas de real importancia como la eutanasia o el funcionamiento de su sistema de salud, que son vitales para su futuro.
El contraste con el 900 no podría ser más doloroso. Aquellos hombres que eran capaces de retarse a duelo por una metáfora robada, que fundaban revistas, creían al menos que la literatura podía cambiar el mundo, y si no cambiarlo al menos incidir en él. Hoy, nuestras polémicas son burocráticas, grises, periféricas, marginales. El envejecimiento demográfico es, en el fondo, la expresión numérica de un agotamiento espiritual. No es solo que nazcan menos niños, es que hemos dejado de creer en el futuro. El Uruguay del 900, con todas sus contradicciones, era un proyecto. Obvio que no estaba exento de debates, pero se soñaba con ser “otro”, con diferenciarse. Hoy, somos un país que se parece cada vez más a la Europa envejecida, pero sin su bienestar, sin su seguridad. Un país que llegó primero a la modernidad demográfica en América Latina, pero que hoy navega sin rumbo en sus aguas estancadas.
La solución no parece estar únicamente en establecer mejores políticas de natalidad, aunque en algo podrían ayudar, sino en recuperar aquella heroica voluntad de diferenciación que nos definió en los prolegómenos del siglo pasado. No se trata de solo tener más hijos, sino de crear las condiciones –económicas, culturales, emocionales– para que las personas deseen tenerlos. Se trata de reencantar a la sociedad, de volver a creer que este rincón del mundo puede ser, una vez más, faro de una nueva sensibilidad.
La advertencia, entonces, es clara: o reencontramos el impulso vital que supo tener el Uruguay del 900, o nos espera un país gris, habitado por el miedo a criar, a soñar, a ser. Porque la demografía, al final, no es solo una cuestión de números. Es el termómetro de un alma colectiva.