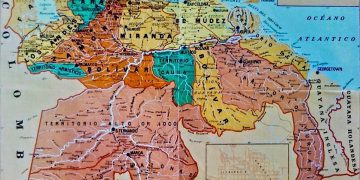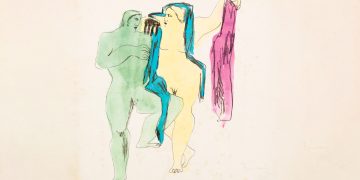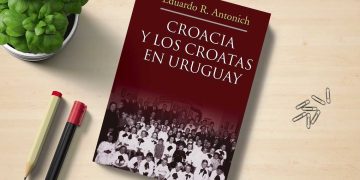De Andrés Bello y Alberdi a José Enrique Rodó, para asegurar la conquista de una literatura autónoma, se difundió el lema del americanismo literario. Y se creyó satisfacerlo con la absorbente explotación de nuestra naturaleza y nuestra historia. Así durante años, por crisis de perspectiva, se hizo estribar el lema en el tema. Y se diputó el cosmopolitismo –que es también fermento fundamental del Nuevo Mundo– como antónimo del americanismo.
En un ensayo de 1948, intentamos dilatar esa perspectiva y poner la tónica en la americanidad como esencia, no sólo como apariencia (autenticada previamente por la jerarquía sine qua non del arte o del pensamiento). Sin duda, la originalidad primigenia de estos países se desleía o naufragaba ante el oleaje inmigratorio. Pero las reservas de la vida, que impone con sus fuerzas inagotables formas sustituyentes allí donde perecen o se desvanecen otras formas, posibilitan en lo social y en lo cultural una originalidad de nuevo tipo.
En efecto, el encuentro de lo prístino y de lo extraño fue condicionado –según normas dialécticas ajustadas a la fisonomía del instante– por agentes demiúrgicos, de entidad ostensible o discreta: como la morada telúrica, la sociedad preestablecida, la historia viva con su gesta reciente, la nacionalidad definidora, la lengua unitaria (que –siendo la española– no era la de España, dada la complejísima procedencia del parlante), incluso los ideales configuradores en el careo de la tradición y el porvenir.
Y hubo fusión –más que de razas, convencionalismo falsamente homogéneo– de incontables grupos humanos: indígenas, conquistadores, criollos, esclavos importados, inmigrantes. Con simultánea fusión de ideas y sentimientos diversísimos. El resultado no fue una ciega –y temida– “agregación” o suma caótica, sino una síntesis, que tuvo naturales variantes en cada país, con forzosa preterición de lo inasimilable y delineamiento progresivo de hombres y sociedades sin precedentes.
Puede bosquejarse entonces una ley morfológica del proceso hispanoamericano, tan efectiva en la sociabilidad y en la cultura de los diferentes pueblos como en la especial modulación del individuo. Semejante ley –corresponde insistir–, fundada en la espontaneidad de la vida, se manifiesta en una síntesis, pero en una síntesis creadora, esto es, original. Y se cifra en un espíritu inédito: libre, ecuménico, sumario, en el que se intuye un no-sé-qué, un acento desconocido, irreductible a los instrumentos del análisis.
Tal es la esencia del americanismo: una síntesis creadora, traducida en un espíritu singular, de rasgos claramente discernibles y acento inabordable. Y dicha esencia determina por sus circunstancias –al margen de las variantes nacionales ya aludidas– tres categorías genéricas. Así, hay una americanidad ontológica de primer grado, en que el color local y la esencia vernácula coinciden (como en Martín Fierro o en Tabaré); una americanidad ontológica de segundo grado, inaparente o profunda, de esencia vernácula, pero color o forma universales (como en Prosas Profanas o en Los Peregrinos de Piedra); una americanidad ontológica, la menos común, en que la esencia desentraña sus credenciales y se traspone en prédica normativa (como en Nuestra América o en Ariel).
Deliberadamente, dentro de cada categoría, limitamos la posible multitud ejemplar a un par de títulos (aunque hubieran podido conmutarse los dos primeros –del siglo XIX– por muchos del Novecientos oriental (Campo, Barranca abajo, El Terruño, Los Desterrados…). Entre aquellos rótulos, y en lo atinente a la segunda categoría, dimos el de Prosas Profanas, que ahora justificará un paréntesis corroborante. Conocida es la tesis de Rodó (“No es el poeta de América…”). Es, en cambio, desconocida la esclarecedora disidencia de Unamuno, quien ya subrayó, en 1899, a través de una página memorable pero olvidada –olvidada, al cabo, por él mismo–, la exacta filiación de aquella obra: pues, comulgando a regañadientes con exotismos y versallerías, la define como “intraamericana”. El juicio –que nos tocó exhumar no hace mucho– era adivinatorio y certero. Porque lo americano, según adujimos, no es tema o color local exclusivamente. Puede asimismo revelarse en su dimensión cosmopolita. Y para ser legítimo en cualquiera de sus expresiones –supuesta la calidad del hacer– tiene que revalidarse desde adentro: como esencia.
La síntesis creadora, fórmula posible de la originalidad latinoamericana, ofrece entonces, en nuestro país, con las tres referidas categorías genéricas, una variante propia, condicionada por los agentes demiúrgicos que también aquí presidieron el encuentro de lo prístino y de lo extraño: así –repetimos–, la morada telúrica, la sociedad preestablecida, la historia viva con su gesta cercana, la nacionalidad definidora, la lengua, incluso los ideales configuradores en el careo de tradición y porvenir.
Apoyados en tales agentes, aunque absorbiéndolos en el principio rector de la nacionalidad misma, estructuraron sendas teorías del Uruguay, Acevedo Díaz y Zorrilla de San Martín. Acogiéndose a posiciones divergentes (evolucionista la del uno; providencialista la del otro), coincidieron en el propósito de fortalecer la conciencia del ser colectivo y diferenciarlo para justificarlo.
Roberto Ibáñez (Montevideo, 13 de enero de 1907- 28 de agosto de 1978) fue un poeta, crítico literario, ensayista y docente uruguayo. Fragmento de la publicación “La cultura del 900”, en: Enciclopedia uruguaya, número 31.
TE PUEDE INTERESAR: