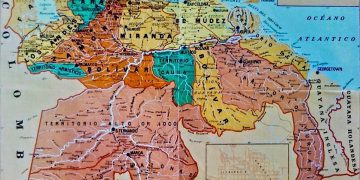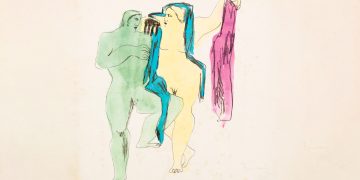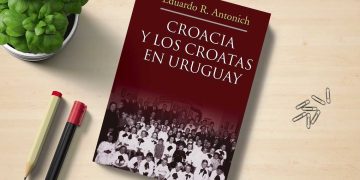Además de ser la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, Isabelle Chaquiriand es la tercera generación de su familia al frente de ATMA, una empresa con más de medio siglo de historia en la industria del plástico uruguaya. Entrevistada por La Mañana, la empresaria y docente enumeró los desafíos de la industria nacional, resaltó el rol social del sector y propuso políticas de capacitación que apunten al mercado laboral del futuro.
¿Qué significa a nivel personal continuar con el legado familiar de ATMA y cómo vive su rol de empresaria en este rubro?
Es un privilegio y una responsabilidad. Me siento privilegiada de poder liderar una empresa con 77 años de historia, con un negocio tan sólido, una trayectoria y unos valores tan firmes, pero con una capacidad de innovar constante en la forma de hacer negocios, que es y ha sido parte de la vida de la mayoría de los uruguayos. Más allá de mi vínculo familiar, no hay muchas empresas como ATMA, no solo por lo que hacemos sino por cómo lo hacemos. En lo personal, es muy especial porque puedo ver rasgos de mi familia en la forma en que la empresa ha ido transcurriendo su historia. Por ejemplo, yo no conocí a mi abuelo porque falleció poco antes de que yo naciera, y conocí mucho de él a través de gente trabajó con ambos. Ni hablar de aprender de la visión de mi padre, que ha sido un maestro para mí en esa concepción del rol de una empresa en la sociedad y cómo se tiene que vincular con las diferentes partes relacionadas. Es una enorme responsabilidad. Como cualquier trabajo, pero potenciado por todo eso que te comenté. Una responsabilidad que lejos de paralizarme, intento que me impulse hacia adelante con mucha visión de largo plazo, no solo pensando en los resultados de hoy.
¿Qué lectura hace sobre la realidad actual de la industria manufacturera en Uruguay?
La industria uruguaya ha pasado por varias crisis y desafíos en las últimas décadas: la apertura comercial que nos deja más expuestos a competencia de los países vecinos que es muy eficiente por la escala que tienen, las crisis económicas que vivió el país y el desafío constante que es estar lejos de los mercados que son fuente de tecnología de punta, entonces, hay que hacer un gran esfuerzo por estar atento a hacia dónde está yendo el sector. Además, lo ya sabido, tipo de cambio bajo y costos altos en términos relativos con los vecinos. Es un combo interesante. Por todo esto, la industria que sobrevive es una que, en términos generales, ha logrado tener una buena propuesta de valor, si no, ya hubiera quedado por el camino. Con más o menos escala, capacidad de reinversión o crecimiento, pero el mercado no te perdona si no tenés una buena propuesta de valor. Sí hay desafíos a largo plazo frente a escenarios de mayor integración comercial, como puede ser un TLC con Europa o con China, pero al día de hoy hay niveles de innovación y tecnología en la industria que en las últimas décadas han transformado mucho el mapa industrial de nuestro país.
En una reciente columna en El País, mencionó que se ha instalado un “relato pesimista” sobre el futuro de la industria manufacturera. ¿A qué lo adjudica?
Creo que hay una visión en muchos uruguayos de que, por todo lo que comenté antes, la industria no tiene futuro en nuestro país. Que hay que apostar al software, al turismo o al real state, porque son los que van a hacer la diferencia. Es muy difícil ser industrial, sí, pero genera muchas externalidades positivas que otros no logran en esta magnitud, como emplear a un segmento de la población que no tendría opciones de trabajo en otros sectores de actividad. Cumple un rol social crucial para dar oportunidades a gente con nivel de formación media, que además es la que tiene mayor nivel de desempleo en nuestro país. Pero, además, con buena cabeza de innovación, de valor agregado, de entender las oportunidades que tenemos, podemos hacer cosas muy buenas.
¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el sector actualmente?
El desafío estructural de nuestro país es la escala. La industria manufacturera es intensiva en capital, entonces, requiere de mucha inversión, y para lograr recuperar esas grandes inversiones lo que se precisa es escala o mucho valor agregado, que implica más inversión generalmente. Algunos productos son más exportables que otros, pero siempre implica agregar costos que nos dejan menos competitivos, que se suman a lo que ya sabemos: somos caros. Muy caros respecto a la región. Es una ecuación difícil de partida, es decir, poca escala y costos altos.
Decía que la industria cumple un rol social clave al generar empleo para personas con menor formación. ¿Hace falta que se valore este aspecto a la hora de diseñar políticas públicas?
No tengo la menor duda. Creo que no hay una visión de esto en las políticas públicas, al menos no todo lo necesario, que hace que volvamos a caer en la trampa de la competitividad una y otra vez: el peso del Estado, la falta de políticas micro que estimulen la inversión y la baja productividad de los factores —entre ellos, la mano de obra—, es una mochila muy pesada para que la industria pueda generar el crecimiento económico y ese empleo inclusivo que buscamos. Creo que se necesitan políticas específicas para que la industria no sea solo un motor de crecimiento económico, sino que además pueda llevar su capacidad de inclusión laboral de los sectores más vulnerables a su mayor potencial.
¿Qué tipo de políticas considera que serían efectivas para atender las problemáticas que atraviesa el sector?
En relación con lo que veníamos hablando, que es el empleo, en un mundo que está en permanente cambio y en un país que se quiere posicionar como hub de innovación, hay un elemento que es clave que es lo que se conoce como reskilling y upskilling. Lo primero es mejorar las habilidades de un empleado para que pueda desempeñar mejor su puesto actual, mientras que reskilling es enseñar habilidades nuevas para que pueda cumplir un rol diferente en la empresa. Ambas son cruciales para que tanto las personas como las empresas se adapten a un mundo cambiante y eviten brechas de habilidades. Porque, además, a mayores capacidades, mayor es el potencial de desarrollar nuevas, por lo que su inversión tiene impacto exponencial. Es decir, incentivar una mejor capacitación en la industria es una bola de nieve positiva no solo de la productividad, sino que también es impulsar la inclusión social. Y nadie mejor que las propias empresas para invertir en su personal, porque lo hacen sabiendo qué es lo que precisa para adaptarlos al plan de futuro que tienen. Si esto lo llevás a una empresa tipo del sector industrial, donde la mayoría son operarios de nivel de formación media-baja y con poco resto de ingreso al final del mes para invertir en su formación, el apoyo que la empresa le puede dar es la clave. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy interesante para explotar a nivel de políticas públicas: generar incentivos para que a la empresa le valga mucho más la pena invertir en la formación de su personal y permitirle hacer carrera dentro de la empresa. Por ejemplo, incentivar programas de capacitación para la formación técnica y profesional permanente, otorgar beneficios fiscales atractivos a las empresas que inviertan en la capacitación de su gente, entre otros.
¿Cómo imagina la industria uruguaya del futuro?
Cada vez más lejos de los commodities y de los productos básicos. Muy basada en innovación y valor agregado. Anclada en una población cuyo diferencial sea la calidad del talento y la formación, a todos los niveles. Al menos ese es mi sueño.