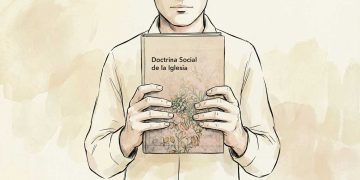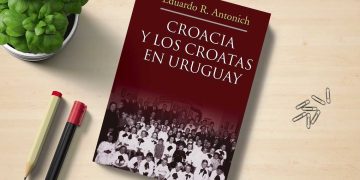En el verano de 2009, participé en un seminario patrocinado por la Gorbachov Foundation y que tuvo lugar en un pequeño hotel en las montañas de Umbría, cerca de la ciudad de Perugia, Italia. Era el único estadounidense presente. Había un italiano y el resto –aproximadamente una docena– eran amigos y colegas de la Academia de Ciencias de Rusia y de la Moscow School of Economics.
Cuando llegó el momento de mis reflexiones, me dirigí directamente al presidente Mijaíl Gorbachov, el último presidente de un país desaparecido:
“Sr. presidente, cuando Homero regrese para escribir la historia de nuestra era, dirá que los matemáticos rusos fueron barridos de Moscú en 1991 y se presentaron frente a las puertas de Wall Street, llevando consigo como ofrenda el modelo cuantitativo de gestión de riesgos. Fueron recibidos con alegría, los pusieron a trabajar, y al cabo de veinte años habían destruido el lugar por completo. Fue, dirá este, la mejor operación de caballo de Troya desde Troya”.
Gorbachov respondió: “Me han acusado de cosas peores”.
El colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hace ahora dos décadas, es un acontecimiento distante para la mayoría de estadounidenses. Muchos decidieron hace ya tiempo que fue el fracaso inevitable de un sistema inferior, y olvidaron (si alguna vez lo supieron) cuánto temor nos infundió tan solo unas cuantas décadas antes. O lo recuerdan como el triunfo del reaganismo: el gran éxito de una carrera armamentística que de algún modo acabó con el lado soviético del tablero. En cualquier caso, la moraleja de este episodio es tranquilizadora. Para las mentes estadounidenses, demuestra la superioridad del capitalismo tal y como lo conocemos. Esto es un cuento de hadas para niños. En realidad, en su punto culminante, la Unión Soviética real fue una superpotencia como lo es la Europa moderna y, en ciertos aspectos, como Estados Unidos.
En los años ochenta, la URSS era la mayor productora mundial de (entre otros productos) acero, níquel, trigo, algodón y gas natural. Estaba (y sus Estados sucesores lo continúan estando) altamente urbanizada. Tenía su propia industria de aviación, un programa espacial, una gran industria y un arsenal nuclear nutrido por ciudades secretas, sin mencionar los trenes, metros, el sistema sanitario, las universidades y el alto nivel cultural. No era precisamente “un Alto Volta con armas nucleares” –una broma común tras el colapso–.
Sin embargo, cuando las condiciones cambian, la ventaja que da un conjunto concreto de decisiones industriales tiende a desvanecerse por una simple razón: el diseño, adaptado a las condiciones iniciales, ya no es el que se hubiera escogido para las nuevas condiciones. Otro, con tecnología nueva o mejor acceso a algún recurso recientemente descubierto, tendrá costes más bajos. Cuando los residuos y las ineficiencias magnifican estos efectos, un sistema construido de esta manera tan rígida se vuelve frágil. El rendimiento sobre la extracción de energía comienza a caer. El excedente disponible es cada vez menos. A la larga el coste de la producción supera al excedente, y en su fase final el sistema solo puede continuar operando con pérdidas. Cuando esto pasa, los economistas comienzan a hablar de «valor añadido negativo».
¿Qué hace un país cuando comienza a funcionar con pérdidas? Prácticamente lo mismo que un hogar o una empresa: continúa hacia adelante y espera a que mejore. Durante algún tiempo, las pérdidas pueden transferirse a otras partes –y aplazar así su pago–. Esto se hace a través de la deuda externa, contraída bajo el pretexto de que las cosas mejorarán.
El colapso se precipita rápidamente. En el caso soviético, una de las grandes causas del colapso fue el desvío de recursos naturales (petróleo y gas, especialmente) a mercados exteriores para así pagar la deuda bancaria. Esto dañó la producción interna e hizo que la presión para importar fuera irresistible. Una vez que las fronteras se abrieron al mercado externo, nadie quiso ya comprar productos internos (ni textiles, ni electrodomésticos, ni siquiera comida). La demanda de bienes soviéticos colapsó, tal y como la demanda doméstica colapsó en la Europa del este cuando cayó el Telón de Acero. Bajo las nuevas reglas de la economía privada, los bienes que no tenían salida no se producían. La producción colapsó, al igual que el empleo y los ingresos.
En el colapso de principios de los años noventa, la producción industrial de la antigua Unión Soviética cayó aproximadamente un 40%. Cerraron fábricas, los trabajadores no recibían sus salarios, los sistemas sanitario y educativo dejaron de funcionar, y dejaron de hacerse inversiones básicas en vivienda e infraestructuras. Los estándares de vida cayeron en picada y los índices de mortalidad –en particular por violencia y el abuso del alcohol– se dispararon. La esperanza de vida de la población masculina cayó desde aproximadamente los setenta años hasta los cincuenta y ocho. Cualquiera que pudiera sacar dinero del país lo hizo.
Si esta versión de la historia es más o menos cierta, entonces cabe preguntarnos: ¿puede pasar algo similar en Estados Unidos? ¿O, de hecho, en Europa? ¿Y en Japón?
James. K. Galbraith (nacido el 29 de enero de 1952) es un economista estadounidense hijo del renombrado economista John Kenneth Galbraith. Actualmente es profesor en la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs y en la Universidad de Texas. Fragmento de su libro El fin de la normalidad, de 2015.