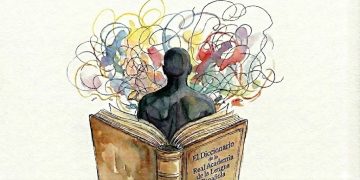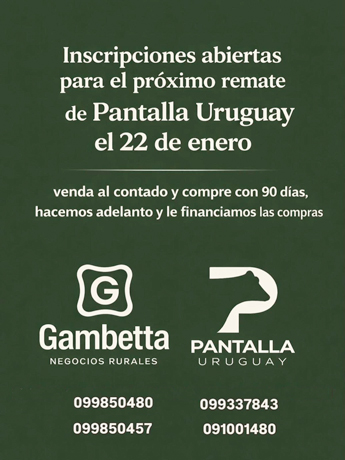Te recibiste de arquitecto y como tal trabajaste en proyectos acordes a tu profesión. ¿Cómo y cuándo surge en ti este interés específico por los cementerios?
Por 32 años trabajé en mi profesión de arquitecto, pero desde hace 35 años me vinculé a programas de radio como columnista en arquitectura, viajes y en la difusión del patrimonio. Entre 2005 y 2015 estuve en la columna “La humanidad y su patrimonio” en El Tunguelé de Radio Uruguay. Allí empecé a entrevistar a gente que estaba iniciando el tema en Uruguay y Argentina.
El tema de mi contacto con el patrimonio funerario, como se lo denomina hoy en su amplio abanico de temas, surge con las investigaciones sobre el acorazado Admiral Graf Spee, la Batalla del Río de la Plata y su aniversario 70º en 2009. Si bien ya venía observando las necrópolis por su enorme contenido en artes y arquitectura, esta investigación en particular me llevó a recorrer en los años 2007 y 2008 el Cementerio Británico de Montevideo y el Cementerio del Norte, donde estaban los sepulcros de marinos fallecidos de ambos bandos combatientes en esos días de diciembre de 1939.
¿En nuestro país hay algún dato actualizado acerca de cementerios?
En Uruguay desde hace más de 30 años hay publicaciones, libros, investigaciones, videos, artículos de revistas especializadas –en especial de arquitectura– con historias de sus procesos y costumbres. Hay notas de esculturas y sepulcros históricos que han sido publicadas muchos años en la prensa y medios en general enfocadas en la temática funeraria. En la década del 20 del siglo XX se publicaban en la prensa las obras de Belloni o de Lussich y de los monumentos que se traían de Italia. Se exponían en galerías de arte antes de llevarlas al cementerio del Buceo, como en el caso del sepulcro de la familia Gorlero en el Central o de la familia Crovetto en el Buceo. También había muchas crónicas de los cementerios europeos o de tumbas famosas y de costumbres, con una visión de artículo de revista y cierto exotismo o mirada de una cultura superior a otra. Contamos con escritos del Arq. Orestes Baroffio de 1928 y 1929 cuando él debe trabajar en el Cementerio Central y proyectar el nuevo Cementerio del Norte. Otros cronistas se ocuparon del tema con muy buenos aportes. Rómulo Rossi y Fernández Saldaña junto al Dr. Bonavita dejaron muy importantes datos y fotos de la evolución, documentos e historias de varios cementerios.
En Uruguay en el siglo XXI las cosas cambian. Los trabajos de la Antrop. Carina Erchini y Andrea Billi de 2005 son una referencia inicial más actual en esta nueva mirada patrimonial. En el 2008 se forma el Grupo de Amigos del Cementerio Monumento a Perpetuidad de Paysandú y surge en 2009 la Red Uruguaya de Cementerios y Sitios Patrimoniales en esos primeros planteos.
Los datos en referencia actuales se conforman con un largo trabajo de campo e interinstitucional desarrollado desde la Red Uruguaya de Cementerios y Sitios Patrimoniales a través de sus miembros y sus distintos territorios departamentales de actuación.
Se han realizado dos Encuentros Iberoamericanos en Paysandú 2010 y en Montevideo 2017, dos encuentros Binacionales con Argentina –Gualeguaychú, 2016 y Paysandú, 2018– y uno con el sur del Brasil y Argentina en Rivera en el año 2023. Ya estamos con cuatro encuentros nacionales pospandemia, dando una nueva estructura de trabajo y de alcance territorial junto al MEC y al Mintur.
¿Están en retroceso o, al contrario, expandiéndose?
Esa concepción de que “nadie visita los cementerios” es solo una muletilla que se repite sin fundamentos. Si bien las costumbres cambian, también se modifican los estudios sobre el valor de los cementerios como patrimonio, museos a cielo abierto, refugio de aves, pulmones de ciudades y el lugar de descanso de una gran cantidad de personalidades de culturas locales. Se siguen visitando por deudos o colectivos, quizás se vean menos que en los años 50 o 60 del siglo pasado, pero también, se va menos a los museos y a muchas exposiciones de arte. Es un cambio cultural lo que se define y la muerte no está apartada de esos cambios. Pero nos acostumbramos a verla todos los días en los noticieros.
Fijemos un contexto de trabajo. Estamos hablando muy limitadamente de los cementerios surgidos en el S. XVIII a partir de la Real Cédula de Carlos III de 1787 de expulsar los entierros y los cementerios –o zonas destinadas a ese tema tan humano– iglesias, monasterios, criptas bajo los pisos de atrios y campos aledaños a las parroquias de su reino, hacia afuera de las ciudades. El destino de espacios para entierros externo a las urbes, con un componente de miedo a las contaminaciones ambientales y de nuevos avances higienistas, científicos y de enfrentamiento de poderes –como a un avance monárquico sobre los derechos religiosos– llevaron a ubicarlos fuera de las poblaciones. Nacen los “camposantos”, campos destinados a entierros, pero consagrados religiosamente. Al mismo tiempo los reyes y obispos se siguen enterrando en las iglesias y catedrales, al igual que la nueva burguesía, pagando para su descanso final bajo la protección de la fe católica lo más cerca de los altares.
¿Los cambios en cuanto a las costumbres, por ej. menor asiduidad, aumento de incineraciones, afectan su carácter e imagen emblemática?
No las afectan porque la sociedad mundial ha generado desde hace miles de años el tránsito o peregrinaciones a lugares de sepulcros sagrados: la Meca, la tumba del apóstol Santiago en Galicia, el Taj Mahal en Agra, India, entre otros ejemplos que podemos nombrar. Lo que surge con la nueva situación de cambios culturales del siglo XX y con una visión limitada a estas prácticas sociales es qué valor tienen los cementerios como un lugar de historia, arte y memoria cultural. Lo que cambia no son los cementerios, sino las formas sociales con respecto al uso del tiempo, la vida cotidiana laboral y al consumo de bienes, donde ya no hay una presencia de los fallecidos en las casas, sino en empresas funerarias con otros costos y tiempos. La sociedad capitalina –y siempre dejamos de lado una mirada del resto del Uruguay– deja de construir mausoleos o encargar monumentos a escultores, pero aparecen los sindicatos, los gremios, las asociaciones profesionales o colectivos de mutuales de la Salud cubriendo ese servicio.
Respecto al aumento de las incineraciones que se presenta más en este siglo XXI, es un capítulo más reciente enfocado en la disponibilidad de dinero en una mayor amplitud social para sustentar un nicho o un sepulcro de mayor costo. Las costumbres de arrojar cenizas a ríos y valles o en un estadio son pautas culturales muy actuales, unidas a visiones de la cultura donde se consideran otras formas de despedir al fallecido. Creamos memoriales, pero en muchos países se sigue buscando a miles de desaparecidos para tener un entierro justo y necesario. España es uno de los mayores ejemplos del mundo.
Repasemos la historia del mundo. Los vikingos incineraban a sus guerreros depurando con el fuego las virtudes de sus hombres y a sus mujeres las enterraban con sus ajuares, en las casas bajo los pisos y hasta con armas. Otras culturas –persas y de Medio Oriente– consideraban al cuerpo como un elemento corrupto que debía desaparecer para que el alma siguiera su camino de libertad hacia su paraíso. Si sondeamos en los procesos históricos, siempre hubo incineraciones. Por ello estaban los lares romanos, sus altares en sus casas y sus columbarium de cenizas en sus grandes casas y villas de campo, donde atesoraban las cenizas de sus fallecidos. Luego, en el siglo I y II las vías de acceso a Roma eran flanqueadas por sepulturas familiares o individuales donde estaban miles de “aras” o lápidas funerarias esculpidas para que siempre fueran vistos por quienes llegaban a esta ciudad.
Todas las civilizaciones tienen sus expresiones funerarias y la antropología es la disciplina que ha sacado a la luz cómo se vivía, qué se comía, cómo estaban vestidos o armados los grupos humanos que encuentran en las sepulturas de monarcas o de sacerdotes o familias enterradas con sus ritualidades. Hoy nos vemos con el acceso a más y más datos a partir de nuevos descubrimientos de cementerios colectivos de grupos humanos prehispánicos en América, así como de testimonios que revelan que las momias de la cultura Chinchorro, en el territorio del actual Chile son 3000 años anteriores a las de Egipto. Son entre 500 y 1000 años de prácticas funerarias con máscaras y envolturas, vendajes y telas explícitamente tejidas para dejar en la sepultura una historia contada en diseños gráficos, colores y saberes que se trasmitían de generación en generación entre seres humanos “primitivos” a los ojos occidentales.
Ir a París implica un paseo por el cementerio Pere Lachaise (considerado como un parque por los parisinos) para reverenciar a Chopin, Molière o Jim Morrison ¿Esto es viable en nuestra cultura?
Sí, lo ha sido siempre, cada vez que hay un recordatorio o un homenaje a líderes de partidos, a poetas, escritores/as, artistas plásticos, músicos o víctimas de represiones, los cementerios son el escenario de esas manifestaciones civiles y políticas. Es un hecho que los seres humanos continuamos con un interés de conocer y visitar el sepulcro de alguien que nos ha marcado por su obra en vida o por el placer de ver una escultura que tiene una firma destacada por su calidad o singularidad. Muchos visitantes dejan sus lapiceras en el nicho de Mario Benedetti, así como visitan los sepulcros famosos de Inglaterra, Italia y Francia a EE. UU.
En Montevideo y buena parte del Uruguay los turistas vienen a observar las obras italianas magistrales en el Cementerio del Buceo del maestro italiano Bistolfi o de Díaz Yepes en su modernidad expresiva. En el Central vemos las obras de José Livi, Enrique Lussich, José Luis Zorrilla de San Martín o José Belloni como en un verdadero museo a cielo abierto. El Urnario N.º2 del Arq. Nelson Bayardo de 1959-1962 en el Cementerio del Norte es visita obligada para estudiantes de arquitectura de Buenos Aires. Una obra maestra en hormigón a la vista con un magistral mural del escultor Edwin Studer nominada patrimonio nacional y es la única de la arquitectura moderna funeraria avalada con ese grado de importancia en nuestra América. A pasos de ese edificio está la tumba de Torres García, un manifiesto de su arte y su pensamiento.
Cada aniversario de la muerte de Aparicio Saravia se peregrina a Santa Clara de Olimar en Treinta y Tres. Podemos indicar que la tumba de cantantes populares en toda nuestra Sudamérica son visitadas por sus fans tanto en sus principales fechas como a lo largo del año. Un caso es el sepulcro de Gardel en el cementerio de La Chacarita de Buenos Aires o el de la escritora Armonía Somers en el Británico de Montevideo o la de Eduardo Franco en Paysandú y la lista puede ser muy extensa en similares ejemplos.
Sabemos que hay experiencias al respecto de actividades en los cementerios, como las tuyas en el Cementerio Británico. ¿Qué está faltando para que no solo los turistas vean el Cementerio Central?
El desarrollar la gestión cultural en el Cementerio Británico desde hace 13 años no es para turistas, nunca lo fue. Si van turistas es por el interés despertado, por exposiciones, charlas, obras de teatro, eventos musicales, etc. y de hecho todas las actividades que se implementaron desde 2008 en Paysandú en el Monumento a Perpetuidad fueron enfocadas para el trabajo pedagógico y educativo con estudiantes como aulas a cielo abierto. Tenemos decenas y a veces cientos de visitantes en nuestros eventos en todo Uruguay. Se trata de mostrar las historias de vida que hay detrás de un sepulcro al leer el nombre de una persona que nos dejó su legado en nuestra cultura y a veces en la cultura del mundo.
En nuestras actividades “Encuentros a la puesta del Sol” realizamos circuitos muy variados, de fútbol, enseñanza, simbología, artes y músicas, de mujeres y de científicos para nombrar algunos de ellos. También, charlas, conferencias, toque de gaita escocesa, teatralizamos recorridos de la mujer y exposiciones fotográficas cada año. En el Cementerio Británico dentro de la actividad de Museos en la Noche celebrando los 400 años de Shakespeare tuvimos 3000 visitantes. En 12 años las múltiples actividades de charlas, exposiciones, circuitos y visitas guiadas han sido muy concurridas por todo público, incluyendo a turistas. Pero gracias a la Red Uruguaya los hay en Salto, Paysandú, Rocha, Durazno, Rivera, Flores y en Colonia (Nueva Helvecia y Carmelo en particular). En Soriano abrimos el año 2025 con un gran proyecto de accesibilidad total, con esculturas en gran formato para lo táctil y pantallas con Lengua de Señas, realizado en el cementerio de Mercedes e inaugurado este febrero luego de ganar un concurso de fondos Mintur. Las visitas al cementerio Central de Montevideo se realizan por y para estudiantes y visitantes, nacionales y extranjeros con asiduidad.
En referencia a si los turistas en general están muy interesados en estas visitas, mi respuesta es muy positiva. Pero no es lo que ofrecen las agencias turísticas a sus clientes porque apuntan a otros temas de consumo y réditos económicos directos (bodegas, estancias, shoppings). Lamentablemente no incluyen (en general) museos o centros culturales, quizás por ello no suman aún a los cementerios como en otros países. Debemos pensar en una estrategia diferente para ese público que dispone de dos o tres horas en la capital y en ello estamos trabajando junto al Ministerio de Turismo desde hace tres años.
La literatura, el cine y el teatro están imbuidos de temas relacionados con la muerte ¿Cómo ves la relación de nuestra sociedad con ella? Obviamente no es como la mexicana, que celebra con los muertos. ¿Es de devoción, respeto, distancia, celebración? En un momento, se hizo teatro en los cementerios con buena acogida de parte del público.
Esta pregunta tiene miles de respuestas porque la literatura, el teatro, los ejemplos de arquitectura funeraria se han encargado del tema desde que el ser humano se pregunta qué hay después de la muerte, si hay otra vida o un más allá. ¿Qué pone por delante la cristiandad, sino la muerte y resurrección de Cristo? ¿Qué pide Antígona, sino enterrar dignamente a su hermano Polinices vilmente asesinado por su otro hermano para tener un trono? ¿Qué hace Dante en La divina comedia sino hacer bajar a su personaje a la morada de los muertos en búsqueda de Beatrice? ¿Shakespeare en Ricardo III y Hamlet, o en su Rey Lear y en su eterno drama de Romeo y Julieta? O nuestros escritores de todos los tiempos hasta cantarlo en tangos, rock y milongas. “Pobre Joaquín¨ y “Doña Soledad” que cantaba Zitarrosa hablan de la muerte y el morir. En la película de Almodóvar Volver vemos a Penélope Cruz limpiando cuidadosamente un sepulcro familiar y en El silencio de otros un reclamo por la represión de los franquistas en la Guerra Civil de 1936-39. ¿No son un ejemplo? El libro El inglés de Martín Bentancor es un buen ejemplo de cómo un velatorio se construye como escenario de un relato y en la obra Ana contra la muerte de Gabriel Calderón se plasma el drama de luchar contra una situación y con Sergio Blanco tenemos dos ejemplos: El bramido de Dusseldorf y Cuando camines sobre mi tumba.
Creo que responder a “lo mexicano” me llevaría mucho más tiempo que lo que dices como una simplificación muy comercial usada para el turismo. No es todo México, ni de cerca, y no comprender sus 5000 años de culturas nos deja mal parados. De hecho, la película Coco ha sido un gran problema para los pueblos de Morelia y el lago de Pátzcuaro porque sus maravillosas y muy ricas artesanías se han visto modificadas por tener que crear los personajes de ese film. Los cementerios tienen sus ritualidades comprometidas por el millón y medio de turistas que llegan cada 1º y 2 de noviembre a recorrerlos, y las prácticas familiares no se pueden hacer por esa invasión sin límites. Es un tema muy delicado y de un manejo más mediático que de respeto por sus costumbres milenarias.
Tomando los cementerios como museos, ¿qué nos dicen en cuanto a costumbres? ¿Hay rituales? ¿De qué tipo?
Los cementerios son lugares para enterrar a los muertos. Somos la única especie sobre el planeta que hace esa práctica de una u otra manera a lo largo de miles de años. El tener una mirada sobre sus contenidos los hace incorporar una lectura museística y museográfica reciente en base a estudios específicos en la valoración y gestión de su estatuaria.
Estamos llenos de ritualidades, aunque para comprenderlas hablamos de los mexicanos y no sabemos qué pasa en nuestros cementerios con las visitas a sepulcros de escritores y de las devociones populares que son de visitas en Dionisio Díaz en Treinta y Tres o la niña María Amelia en Melo, Cerro Largo, o ir a compartir una bebida o comida en sepulcros de campo en Salto. En un pueblo como San Javier en Río Negro-que en su plaza principal tiene los sepulcros de sus fundadores y patriarcas que siempre tienen flores a sus pies. Ritos tenemos cada 20 de mayo o 14 de abril o en los sepulcros de expresidentes en cada aniversario de su muerte. Nuestra Catedral está llena de sepulcros de obispos, monseñores, políticos y militares. En la Plaza Independencia tenemos un Mausoleo para el Gral. José Artigas, un rito cívico marcado por la historia y la identidad nacional.
El tema es que no nos quedemos con fantasías de buscar fantasmas o el morbo de que visitar un cementerio para tener miedo o solo una emoción dark. Eso es un espectáculo, pero no es hablar desde la historia y de la vida. La muerte no es el tema.
¿Cómo podemos investigar la historia a través de ellos?
La historia está a los pies de quien se decide a conocer qué hay dentro de los cementerios en sus expresiones tan variadas como ricas. Leyendo cada epitafio y los nombres podemos leer la historia de la sociedad, de sus procesos migratorios o quiénes eran tal o cual militar o político, de sus mujeres por presencia o por ausencia, su economía, las empresas, los artistas que hicieron sus obras por contrato, así como sus distintas corrientes estilísticas. Hay cientos de personajes y personas que vale la pena saber qué hicieron y qué presencia tienen en este tiempo que vivimos. ¿Sabe quién hizo el primer gol de Uruguay en el exterior? ¿Quién dirigió la orquesta en la inauguración del teatro Solís? Pues hay que visitar el Cementerio Británico para ver el sepulcro de la familia Brooks y a su frente está el sepulcro de director de orquesta Luis Preti Bonatti, último conde de Mantua.
Las mujeres en la música, en los derechos civiles, en las artes, en la política y en la enseñanza son un amplio circuito por nombres que vemos en recorridos durante el mes de marzo en el Mes de la Mujer cada año. Elizabeth M. Saunders fue la primera directora de orquesta sinfónica del Uruguay y América. A su vez con una historia personal muy particular que la lleva a ser la nuera de Batlle y Ordoñez. Tenemos 14 circuitos y todos nos cruzan con historias de hombres y mujeres que de una u otra forma cambiaron o aportaron a nuestra muy rica cultura. Así, se elabora el conocimiento, con la experiencia y con el relato que nos cuenta si la visita es guiada adecuadamente y con el respeto que el lugar merece.
Es cuestión de ponerse a pensar que nuestro pasado es arte y parte del presente y sus manifestaciones están en nuestros cementerios con sus casi dos siglos de historia.