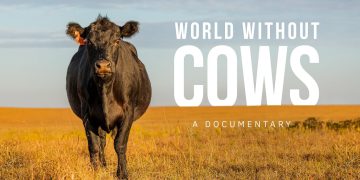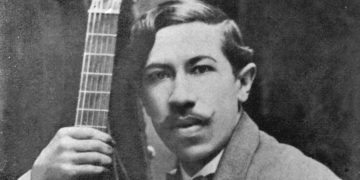¿Cuál es el lugar de ese secreto, incondicionado y absoluto, en un espacio donde no hay secreto o los secretos son negociables?
Jacques Derrida, El gusto del secreto
La palabra “paradoja” –que viene del latín paradoxa, que significa “lo contrario a la opinión común”– refleja en su sentido la idea lógicamente contradictoria. En esa medida –tal como lo expresa el título de esta columna– la paradoja del secreto se refiere a la contradicción inherente en la naturaleza del secreto: porque para que un secreto sea secreto, alguien debe saber que es secreto, lo que implica que alguien más lo ha ocultado, creando una tensión entre ocultamiento y conocimiento.
Ahora bien, qué sucede cuando alguien sale informando que algo es secreto, y esa misma información es repetida sin ningún tipo de verosimilitud: la paradoja se vuelve aún más absurda porque se considera que algo es secreto cuando en realidad no lo es. Algo por el estilo sucedió con el contrato de implementación firmado por ALUR perteneciente al Grupo Ancap y HIF Global, por el proyecto de producción de e-fuels (combustibles sintéticos) en Paysandú, el cual se puede descargar fácilmente de la página de Ancap, aunque hasta el momento parece que muchos compatriotas lo ignoraban.
Lo que nos lleva a preguntamos cómo puede ser que se hable con tanta insistencia de un contrato secreto que al final de cuentas no es para nada secreto, sino que está a la vista de todos.
Recordemos que en anteriores ediciones de La Mañana hemos tratado el tema de los proyectos de hidrógeno verde y combustibles sintéticos que se quieren instalar en nuestro país, y hemos publicado varias entrevistas en las que se hacía referencia al proyecto de HIF Global, que se quiere establecer en Paysandú. Sin embargo, en varias ocasiones nuestros entrevistados manifestaron que el contrato era secreto cuando no lo era. Y en esa medida, se ha estado vertiendo en la opinión pública información que no es cierta.
Haciendo una cronología de los hechos, podríamos advertir que quizás toda la confusión haya estado ligada a que el memorando de entendimiento que rubricó el Estado uruguayo con la empresa HIF, en febrero del año pasado, en lo que representaba el paso previo a la firma de un contrato de inversión, había sido declarado confidencial. Pero, según informó La Diaria el 30 de mayo de 2024, Raúl Viñas, integrante de la organización Movus, tras haber realizado un pedido de acceso a la información pública, y el diputado colorado Ope Pasquet hubiese presentado un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, el memorando se hizo público.
Ahora bien, cuando se firmó “Acuerdo final de implementación del proyecto efuels en Uruguay”, a fines de diciembre del año pasado, integrantes del directorio de Ancap de aquel momento trabajaron para que este acuerdo fuera público y pudiera ser accesible para toda la ciudadanía, por lo que el contrato firmado fue completamente público desde un principio. Pero cabe decir que la renuncia de Alejandro Stipancic a la presidencia de Ancap tampoco ayudó a darle claridad a este tema, sino que, por el contrario, generó más dudas en la ciudadanía.
En términos generales, podemos describir el proyecto del siguiente modo: HIF prevé en la planta de combustibles sintéticos a ubicar en Paysandú una inversión estimada de US$ 6000 millones, que producirá 700.000 toneladas anuales de combustibles renovables.
Se estima que el proyecto requiera de 900.000 toneladas de CO₂ reciclado por año, de las cuales aproximadamente 150.000 toneladas provendrán de ALUR (empresa uruguaya líder en la producción de biocombustibles. Gestiona cadenas agroindustriales de manera sostenible y con alto valor, para la producción de biodiesel, bioetanol, químicos, alimento animal, energía y azúcar, en cuyas cadenas trabajan más de 4000 personas en forma directa e indirecta).
Por otra parte, esta empresa –HIF Global– es un líder en el mundo en la producción de e-combustibles, desarrollando proyectos para convertir hidrógeno utilizando energía renovable de bajo costo en combustibles líquidos bajos en carbono que pueden transportarse y utilizarse en la infraestructura existente. Y está desarrollando proyectos de escala comercial en Estados Unidos (Texas), Uruguay (Paysandú), Chile (Magallanes), Brasil (Puerto de Acu) y Australia (Tasmania).
Los e-combustibles (e-fuels en inglés), para quienes no lo saben, son combustibles sintéticos producidos con energía renovable y CO2 reciclado de fuentes industriales, biogénicas o directamente de la atmósfera. Son químicamente equivalentes a los combustibles convencionales actuales, por lo que pueden utilizarse en autos, barcos y aviones existentes, sin necesidad de modificar motores e infraestructura actual. HIF produce hace dos años e-combustibles en su planta HIF Haru Oni en el sur de Chile, y ha concretado ocho exportaciones a Porsche, la empresa automotriz alemana.
Durante la construcción de la planta se proyecta que se van a generar alrededor de 3500 puestos de trabajo, y como en otros emprendimientos de esta dimensión, podría utilizarse una red de proveedores nacionales, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de diferentes rubros que puedan proveer tanto equipos como servicios a este proyecto. Porque hay que tener en cuenta que, en Paysandú, hay muchas fábricas metalúrgicas, plástico y construcción que podrían ser proveedoras antes, durante y después de la construcción. Luego consta en el proyecto, que, en la fase operativa, habrá entre 300 y 400 puestos de trabajo.
Sobre los cuestionamientos ambientales, referidos sobre todo al consumo de agua, se puede decir que este proyecto no tiene un gran consumo de agua, 514m3/h, y la fuente de donde se tomará dicha agua será el río Uruguay por lo que no debería haber ningún problema. Hay que aclarar que no se tomará agua de ningún acuífero o reserva de agua subterránea.
Por otro lado, también es importante destacar que todo este complejo industrial, a diferencia de otros que se han instalado en Uruguay, no se situará en una zona franca, sino que será regulado y regido por las leyes nacionales, lo que no es un aspecto menor.
De hecho, si tuviéramos que valorar el proyecto –y tras leer las doscientas páginas de dicho acuerdo de implementación– podemos decir sin temor a equivocarnos que una inversión de este tipo para Uruguay sería fundamental y sumamente beneficiosa, sobre todo mirando el contexto internacional en el que estamos inmersos. A la vez que el proyecto posicionaría al país en un lugar destacado, dentro de lo que es la cadena de valor de los combustibles sustentables a nivel global.
Porque más allá del monto de la inversión –y de lo que significaría ese monto para un país como el nuestro– este proyecto podría ser un gran paso en el camino a la soberanía energética, y podría ser un buen puntapié para que se empiecen a generar escenarios favorables para el desarrollo industrial del país, y por sobre todas las cosas, para generar conocimiento. Pero, además, como hemos visto, desde el área científica y la Universidad de la República tenemos recursos humanos nacionales que pueden hacer grandes contribuciones para seguir mejorando y desarrollando esta tecnología.
El debate no puede ser hidrógeno verde sí o hidrógeno verde no, sino que aquí lo importante es evaluar cada proyecto individualmente y considerar en un momento como el actual qué ventanas de oportunidades tiene Uruguay para crecer económicamente en los próximos años.