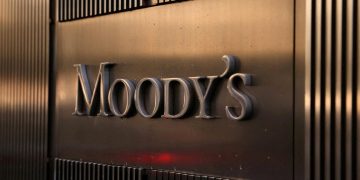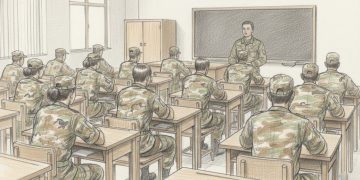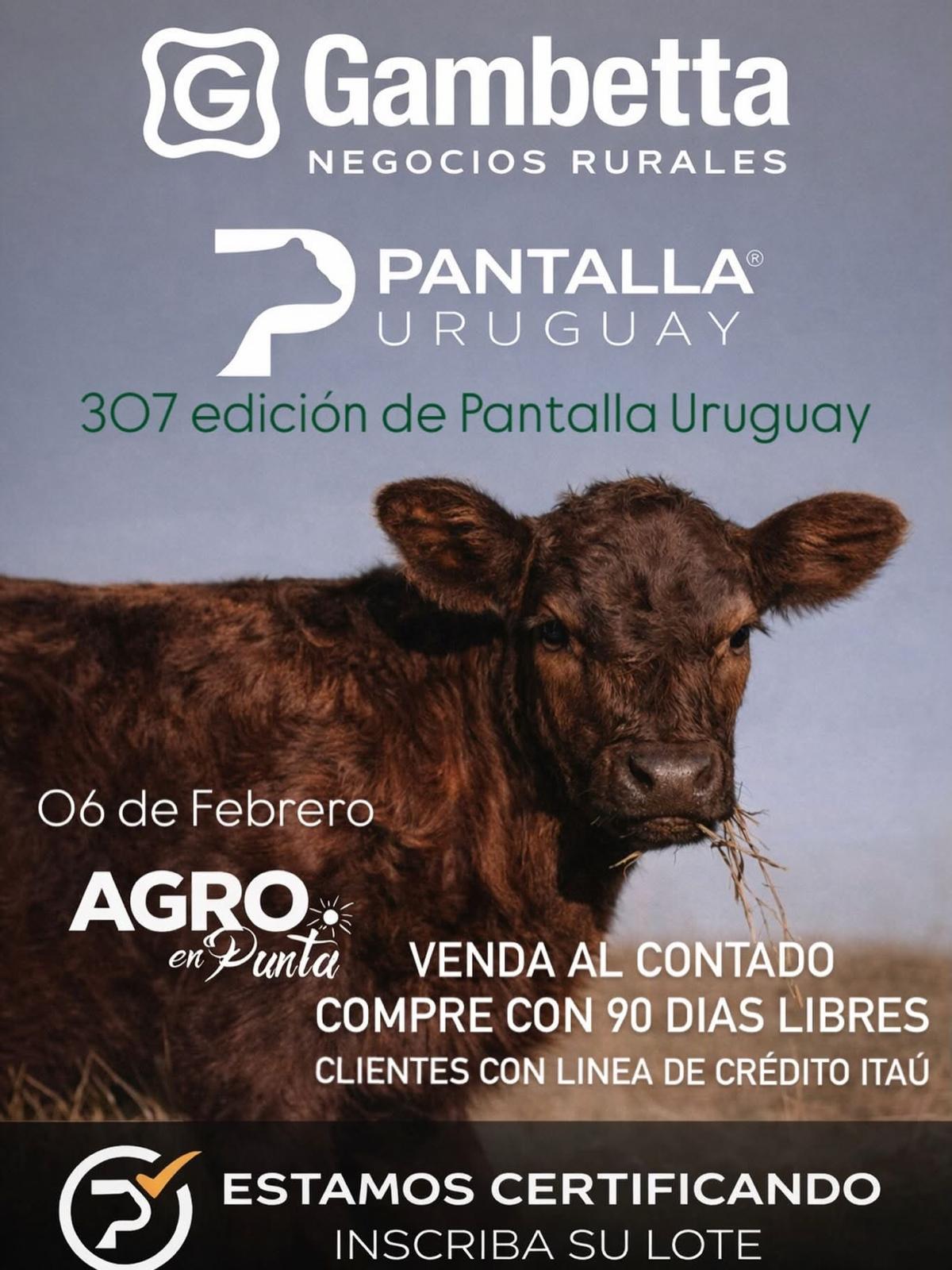En un movimiento que redefine sustancialmente la Transformación Curricular Integral (TCI), el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó esta semana modificaciones a la reforma educativa impulsada durante el gobierno anterior. Los cambios comenzarán a implementarse gradualmente a partir del año lectivo 2026.
La decisión, formalizada mediante la circular 43/2025 y basada en la resolución 2773/025, emerge del informe presentado por la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas (DEPE), resultado de un proceso de consulta con diversos actores del sistema educativo. Este documento, que analiza la primera fase de revisión de la TCI, revela un escenario complejo donde los avances han sido notablemente dispares y los consensos, en muchos aspectos, meramente parciales. El proceso evidenció desde la abierta oposición de la Asamblea Técnico Docente de Primaria, que rechazó participar en la revisión, hasta profundos desacuerdos entre subsistemas sobre la orientación que debería tomar la educación media.
Contrarreforma de la Educación Media Básica
En la Educación Media Básica (7º a 9º año), los cambios aprobados apuntan a desmantelar deliberadamente uno de los pilares fundamentales de la TCI original: los espacios optativos rotativos. En su lugar, se restituyen asignaturas obligatorias específicas, marcando un claro retorno hacia una lógica disciplinar más tradicional que evoca estructuras curriculares anteriores. Este movimiento representa una crítica implícita al modelo de optatividad que caracterizó a la reforma original, aunque surge la pregunta de si se está optando por una solución que simplemente intercambia un conjunto de problemas por otros.
El 7º año será testigo de la desaparición completa del espacio optativo rotativo de Arte-Educación Musical-Ciencias, siendo reemplazado por Ciencias Físico-Químicas y Educación Musical como materias obligatorias anuales. Esta tendencia restaurativa se acentúa considerablemente en 8º y 9º año, donde no solo se eliminan los espacios optativos sino que se incrementa sustancialmente la carga horaria total, alcanzando las 40 horas semanales en el último año del ciclo básico –una cifra que representa una de las cargas más altas de la región y que inevitablemente plantea interrogantes sobre la sostenibilidad pedagógica y el bienestar estudiantil–.
El informe oficial de la DEPE describe estos cambios como un “reforzamiento de la lógica disciplinar”, en una clara y directa alusión al Plan 2006 que rigió por más de una década el sistema educativo uruguayo. Sin embargo, esta restitución de materias tradicionales genera dudas fundamentales sobre si estamos ante una verdadera transformación educativa o, más bien, frente a un retroceso deliberado hacia modelos educativos que muchos consideraban superados. La pregunta que flota en el ambiente es si estos cambios responden a una evaluación pedagógica rigurosa o a presiones políticas y gremiales que priorizan la familiaridad sobre la innovación.
Bachillerato: ¿más diversificación o mayor fragmentación?
Las modificaciones en la Educación Media Superior son, si cabe, aún más profundas y responden aparentemente a reclamos históricos de docentes, estudiantes y diversos sectores de la comunidad educativa. La creación de dos nuevas orientaciones en 5º año –Ciencia, Tecnología Biológico (CTB) y Ciencia, Tecnología Matemático (CTM)– busca explícitamente ampliar el abanico de opciones disponibles para los estudiantes, aunque también complejiza significativamente la estructura organizativa de los centros educativos.
La personalización de la materia Biología según cada orientación representa, al menos en teoría, un enfoque innovador y potencialmente enriquecedor. Las versiones propuestas, que van desde Biología Antropológica para Ciencias Sociales hasta Biología Molecular para la orientación CTM, sugieren un intento por contextualizar el conocimiento y hacerlo más relevante para los intereses y necesidades específicas de cada trayecto educativo. Sin embargo, esta especialización temprana, aunque responde legítimamente a demandas de mejor preparación para estudios terciarios, podría inadvertidamente limitar la formación integral de los estudiantes y reducir su flexibilidad para cambiar de orientación.
La notable ampliación de opciones en 6º año, que pasa de 4 a 7 orientaciones distintas, parece buscar contentar diversas demandas sectoriales y académicas, pero simultáneamente genera preocupaciones fundadas sobre la viabilidad de implementación real en todo el territorio nacional y la posible saturación de la oferta educativa. La creación de orientaciones altamente específicas como Ciencias para la Vida opción Biología Vegetal o Ciencias para la Vida opción Biología Humana plantea serios desafíos logísticos y de recursos humanos, particularmente en el interior del país donde los centros educativos tienen capacidades más limitadas.
Contenidos transversales entre avances y promesas
El documento aprobado enfatiza recurrentemente –casi como un leitmotiv– la necesidad de fortalecer sustancialmente la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los subsistemas, aunque mantiene esencialmente las modalidades de implementación actuales. La solicitud formal de ampliación de horas para su transversalización efectiva choca frontalmente con la realidad de una malla curricular que ya muestra signos inequívocos de saturación horaria, creando una tensión no resuelta entre las buenas intenciones declarativas y las posibilidades reales de implementación.
La Dirección de Derechos Humanos del Codicen logró incorporar en los acuerdos fundamentales la importancia estratégica de incluir contenidos transversales como salud mental, consumo problemático, perspectiva de género y diversidad.
Acuerdos frágiles y desacuerdos postergados
El proceso de revisión dejó en evidencia tensiones estructurales no resueltas. Mientras se reafirma retóricamente la libertad de cátedra y se solicitan formalmente horas de coordinación docente, aspectos cruciales como la modificación sustancial de los reglamentos de evaluación (REDE y Reems) fueron estratégicamente postergados para 2026, revelando palmariamente la dificultad intrínseca para alcanzar consensos mínimos en temas particularmente sensibles que tocan fibras profundas del quehacer educativo.
La mantención del polémico Bachillerato General, pese a la explícita oposición de la Asamblea Técnico Docente de Secundaria, muestra la búsqueda de un equilibrio precario entre la deseable diversificación y la necesidad práctica de ofrecer opciones más genéricas. Esta decisión de compromiso, sin embargo, deja abierto y vigente el debate fundamental sobre la identidad y propósito último del bachillerato uruguayo en el siglo XXI. La posición de Planeamiento de Secundaria, que argumenta que “un bachillerato genérico no sería contradictorio u opuesto a la diversificación, sino que constituye una opción más de elección para los estudiantes”, parece ignorar las advertencias sobre los riesgos de crear una opción de menor prestigio y valoración social.
Un camino largo y complejo por recorrer
El plan de trabajo 2025-2026 proyecta continuar intensamente con el proceso de revisión, incluyendo la creación de grupos temáticos especializados sobre educación financiera, cooperativismo y ciudadanía digital. Estas iniciativas, aunque conceptualmente prometedoras, deberán demostrar concretamente su capacidad para traducirse en mejoras tangibles en las aulas y en los aprendizajes reales de los estudiantes. La experiencia histórica muestra que existe un abismo frecuente entre las buenas intenciones de las propuestas y su implementación efectiva en la realidad compleja de los centros educativos.
Las modificaciones aprobadas representan sin duda un cambio significativo en la orientación general de la reforma educativa, pero dejan entrever una tensión fundamental no resuelta entre la innovación pedagógica necesaria y el retorno a modelos tradicionales cómodos, pero posiblemente obsoletos.
La pregunta crucial que queda flotando en el ambiente educativo es si estos cambios constituyen una verdadera transformación de fondo o simplemente representan otra capa más en la superposición histórica de reformas que ha caracterizado a la educación uruguaya en las últimas décadas. El tiempo, y sobre todo la implementación concreta en las diversas realidades de las aulas del país, darán la respuesta definitiva. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece atenta, expectante y, en no pocos casos, escéptica frente a lo que parece ser otro capítulo más en la eterna reforma de la educación media uruguaya.