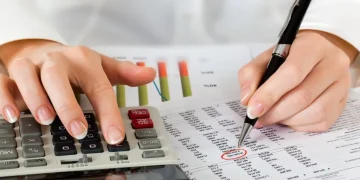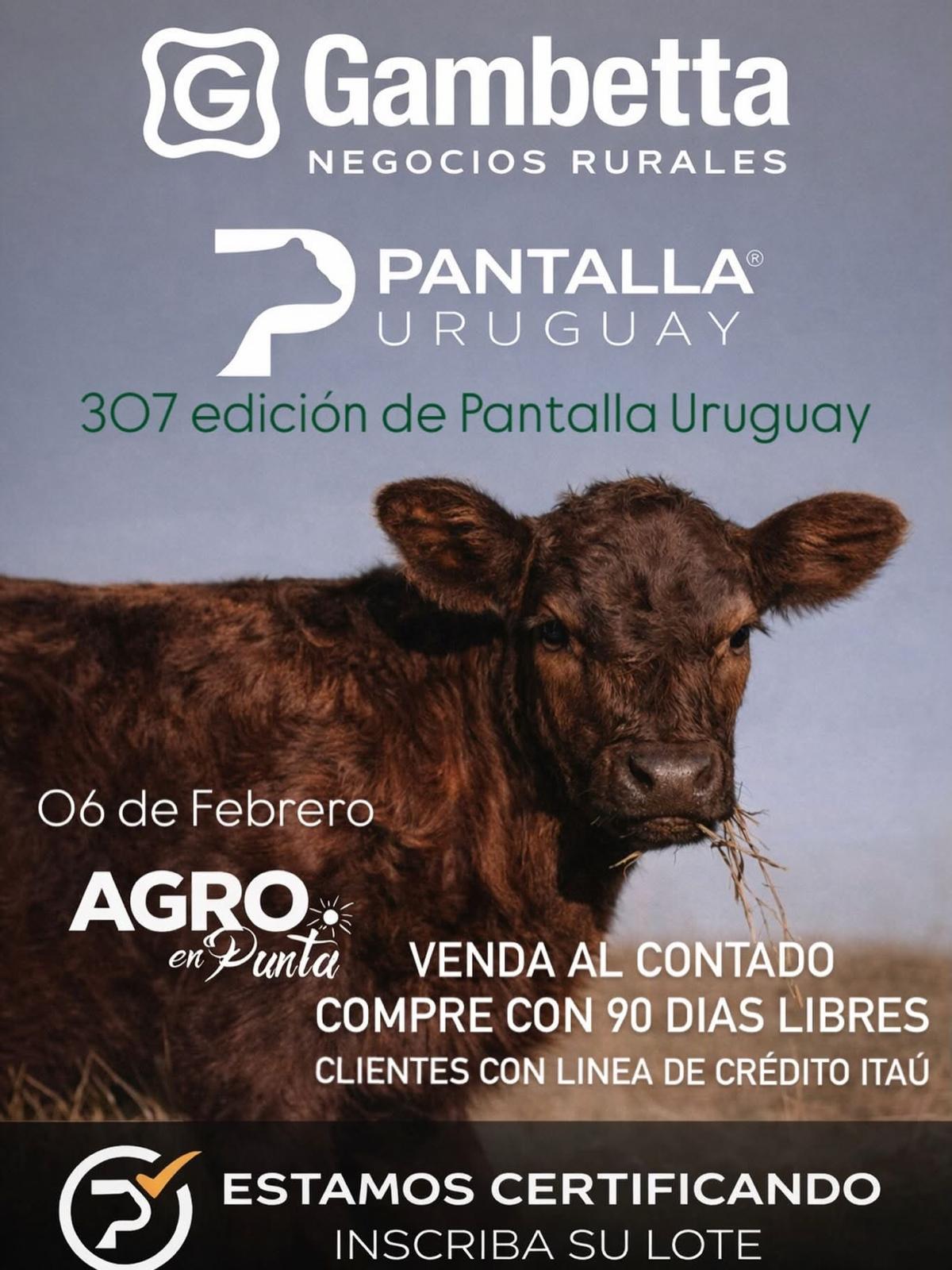La circular 43/2025 del Codicen de la ANEP restaura un orden burocrático que confunde control con aprendizaje y reduce la alfabetización digital en un país que fue pionero en innovación educativa. Sin docentes actualizados en nuevos enfoques, ninguna reforma prospera.
Uruguay fue pionero en inclusión digital y alfabetización tecnológica. El Plan Ceibal llevó computadoras a cada hogar y convirtió a nuestras aulas en un ejemplo mundial. Pero la circular 43/2025 del Codicen de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) revela una dirección opuesta: se vuelve a hablar de mallas, materias y horas de clase como si la educación del siglo XXI pudiera resolverse con un tablero horario.
El documento oficial retoma un modelo disciplinar clásico, con programas basados en contenidos y evaluaciones de carácter tradicional. Detrás de ese lenguaje técnico se esconde algo más profundo: la restauración de una lógica burocrática que confunde orden con aprendizaje. Cambian los nombres de las asignaturas, se reacomodan las horas, pero la matriz sigue intacta: la educación uruguaya continúa enseñando como si el mundo no hubiera cambiado.
No se trata de una disputa de enfoques pedagógicos. Lo que está en juego es la capacidad del sistema educativo para aprender a aprender. Una reforma que solo reordena contenidos es una reforma de bucle simple: corrige errores dentro del mismo marco de lo conocido y vuelve a lo que ya se sabe que no funciona. Puede mejorar la gestión, pero no cambia la cultura del aprendizaje.
Las nuevas generaciones no necesitan más materias: necesitan más sentido. Necesitan una escuela que enseñe a pensar críticamente, a leer el presente digital, a entender cómo operan los algoritmos y cómo se toman las decisiones en una sociedad inteligente. Y en 86 páginas, ni una sola vez aparece el término “inteligencia artificial”; un silencio que, junto con la ausencia de referencias a pensamiento crítico o ética digital, resulta estridente.
La circular 43/2025 tampoco menciona al Plan Ceibal, aunque su ausencia no significa que haya desaparecido. Lo que ocurre es más sutil –y más grave–: el Ceibal fue colocado fuera de la letra del currículo, como si no formara parte del sistema educativo, cuando en los hechos es su infraestructura tecnológica, su fuente de innovación y su puente con el futuro. Mientras el currículo oficial se concentra en redefinir materias y horas, el Ceibal sigue desarrollando experiencias, plataformas y programas que sostienen el aprendizaje digital en las aulas. El problema no es su existencia paralela, sino la desconexión entre la política curricular y la política tecnológica: dos sistemas que deberían complementarse avanzan en carriles separados.
En este contexto, los cambios en los ejes tecnológicos del currículo ilustran un fenómeno preocupante. En educación primaria, por ejemplo, se reemplaza el eje de Ciencias de la Computación y Tecnología Educativa de la Transformación Curricular Integral(TCI) por tres nuevos ejes –Alfabetización digital, Pensamiento computacional y Ciudadanía digital–, lo que aparenta ser un avance. Sin embargo, en la educación media se eliminan más de setenta horas anuales de Ciencias de la Computación (que incluían alfabetización digital, tecnologías digitales y programación) para redistribuirlas en otras materias tradicionales.
Este proceso constituye lo que podríamos llamar “maquillaje curricular”: se cambian los nombres, pero se vuelve al enfoque por contenidos y se desmantela el trabajo por competencias que había impulsado la TCI. Así, se debilita la alfabetización digital precisamente en el momento histórico en que el desarrollo del pensamiento computacional y la ciudadanía digital deberían fortalecerse. Un país que enseñó al mundo cómo integrar tecnología en la educación no puede conformarse ahora con un currículo que mira al futuro por el espejo retrovisor. Reducir la alfabetización digital es restringir derechos de ciudadanía y reducir el acceso al conocimiento.
Conviene recordar que la Transformación Curricular Integral(TCI)nunca tuvo tiempo real para mostrar resultados. Dos años de pandemia interrumpieron todo el sistema, y los tres años siguientes transcurrieron entre resistencias, dudas y ajustes. Pero esas resistencias no se explican solo por la política: responden a una realidad que los gobiernos eluden mirar de frente. En Uruguay, la formación docente es el gran tema pendiente. En secundaria, siete de cada diez profesores tienen título docente; en la UTU, apenas cuatro de cada diez. Solo primaria mantiene la obligatoriedad del título para ejercer. Esta brecha limita cualquier intento de cambio, porque nadie puede enseñar lo que no ha aprendido a comprender.
No se trata de títulos como medallas, sino de formación como apertura mental. Cuanto más actualizada está la docencia –en ciencias de la educación, en tecnologías, en pensamiento crítico–, mayor es su capacidad para guiar procesos transformadores. Pero cuando la mayoría del sistema carece de actualización sostenida, la reforma se convierte en decreto sin alma. Ante lo que no se conoce ni se comprende, se reacciona y se rechaza. Y así se produce lo que podríamos llamar resistencia cognitiva: un reflejo defensivo de un sistema que no ha sido preparado para aprender de sí mismo.
En la educación media, los gobiernos pasan y los problemas quedan. Miles de profesores sin titulación docente continúan corriendo tras más horas de clase, mientras las viejas formaciones replican los mismos modelos tradicionales. Se recicla el sistema sin renovarse. Las experiencias que verdaderamente transforman –basadas en metodologías activas, pensamiento computacional o investigación docente– solo alcanzan a pequeños grupos, casi microcosmos de innovación dentro de un océano de inercia. Esta es una de las grandes paradojas del país: se diseñan reformas ambiciosas sin fortalecer el pilar humano que las debe sostener. No se trata de formar más, sino de formar distinto.Mientras no cambien los marcos epistémicos y las prácticas docentes en la era de la inteligencia artificial, la educación uruguaya seguirá mirando el futuro con categorías del pasado.
Los políticos suelen hablar de “reformas estructurales”, pero omiten que la estructura más decisiva del sistema educativo no está en los programas, sino en las mentalidades. No hay sociedad del conocimiento sin docentes que aprendan, desaprendan y vuelvan a aprender. La educación uruguaya necesita un salto cultural, no una reescritura administrativa. Mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la cooperación global, nosotros seguimos discutiendo cuántas horas debe tener cada asignatura.
El resultado es visible: una educación que se repite a sí misma. En nombre del orden, se sacrifica la innovación; en nombre de la libertad de cátedra, se perpetúan prácticas que impiden enseñar a pensar; en nombre del equilibrio, se condena al sistema a la parálisis.
Uruguay supo ser un faro educativo porque se animó a imaginar. Hoy necesita volver a hacerlo. El futuro no se espera: se construye con conocimiento, con inteligencia y con formación. Y sobre todo, con la humildad de reconocer que ninguna circular puede transformar un sistema que ya no sabe aprender.