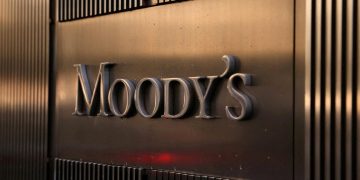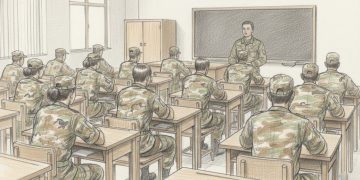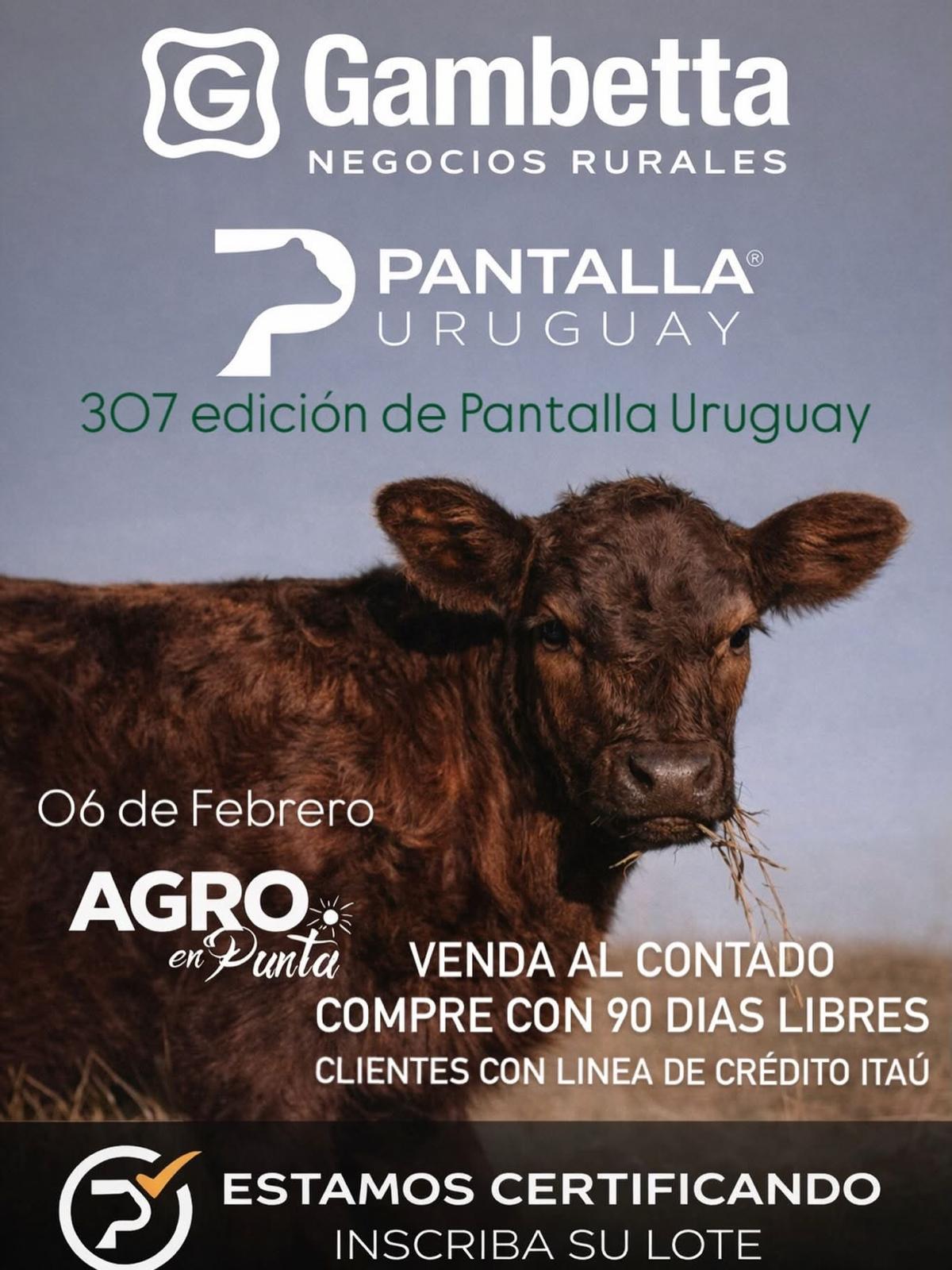El ideal era, pues, admitirlos todos. […] Sin embargo, es tan grande el hábito, aun en las personas más cultas, de discutir por falsa oposición, que el proyecto no pudo prosperar.
Carlos Vaz Ferreira, Lógica viva.
Cuando en Uruguay un conocido político del Frente Amplio, ante una situación jurídica espinosa, espetó sin rubor: “Lo político por encima de lo jurídico”; la frase, cargada de una lógica tan irónica como cortoplacista, resonó como una admitida capitulación de la institucionalidad ante el cálculo partidario. Hoy, aunque el elenco gubernamental haya cambiado, aquella máxima parece haber mutado en la práctica, transformándose en un “lo político por encima del Estado”. Es decir, la primacía de la conveniencia política, la pulseada interna o el prejuicio ideológico se imponen sobre la eficacia, la planificación estratégica y el interés nacional a largo plazo. Tres casos recientes, en ámbitos tan disímiles como la defensa, la educación y la política social, podrían ilustrar esta alarmante deriva.
El caso Cardama, dependiendo cómo se resuelva, podría ser el ejemplo más nítido y costoso. La necesidad de modernizar la Armada Nacional era un tema de Estado, no de gobierno. Tras décadas de inacción y una flota envejecida, se diseñó un proceso técnico para adquirir patrulleras oceánicas. El proceso, con sus idas y vueltas, culminó en la elección del astillero español Cardama, que ofrecía el precio más bajo y cumplía con el requisito estratégico de evitar la tecnología china, una preocupación geopolítica que podría considerarse legítima. Sin embargo, lo que debió ser una decisión técnica se vio envenenado desde el principio por la política menor. Quienes hoy son ministra de Defensa y secretario de la Presidencia, entonces legisladores, fueron los más férreos cuestionadores del proceso, centrando sus ataques en el entonces ministro Javier García. Las actas parlamentarias de entonces delatan un clima más de escenario político que de fiscalización seria. Las dudas, muchas veces alimentadas por las quejas de las empresas perdedoras de la licitación, parecían buscar más un rédito político inmediato que garantizar la mejor compra para el país.
El desenlace, bajo el nuevo gobierno, fue la ruptura del contrato bajo acusaciones de “maniobra delictiva”, dejando, por el momento, más allá de ser otra pérdida millonaria para el país, un futuro incierto para la Armada, que necesita de estas embarcaciones para controlar el mar uruguayo y sus inherentes recursos, pues como mencionó Guido Manini Ríos líder de Cabildo Abierto: “Nos están robando por año mucho más de lo que valen esas lanchas”.
Por encima de la veracidad de las denuncias realizadas por el gobierno, la secuencia parece sugerir que este proyecto de Estado fue secuestrado por la trinchera política y su fracaso parece, para algunos, más valioso como herramienta que como un problema nacional que resolver. Y la ciudadanía teme –a estas alturas– que se priorice una pulseada partidaria o ideológica sobre la capacidad de defensa y la seriedad contractual del Estado.
Un patrón similar, aunque en un ámbito completamente distinto, se observa en la contrarreforma educativa impulsada por la ANEP. La llamada Transformación Curricular Integral (TCI) del gobierno anterior, con todos sus méritos y defectos, era un intento –nunca exento de polémica– de modernizar la educación media. El actual Codicen, en un movimiento definido como “contrarreforma”, desmantela uno de sus pilares: la optatividad. En su lugar, restituye asignaturas obligatorias y aumenta la carga horaria hasta niveles que se cuentan entre los más altos de la región.
Si estos cambios respondieran a una evaluación pedagógica rigurosa y a un consenso sobre el perfil de ciudadano que Uruguay necesita, serían bienvenidos. Sin embargo, el informe de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas que los sustenta revela resultados notablemente dispares y los consensos, en muchos aspectos, meramente parciales, por lo que su diagnóstico para evaluar la TCI es, al menos, sumamente prematuro. Por otro lado, parece haber en el aire una sensación de que se está actuando por “capricho”, por el simple deseo de deshacer lo hecho por el gobierno anterior, más que por una idea clara y delineada del rumbo educativo que este país necesita. Se intercambia un conjunto de problemas por otro, en un péndulo eterno donde lo político –la necesidad de marcar una diferencia ideológica– vuelve a primar sobre una política de Estado estable y consensuada para la educación. La pregunta flotante es si esto es una verdadera transformación o simplemente otra capa más en la superposición histórica de reformas. El riesgo es que los estudiantes uruguayos sean, una vez más, conejillos de Indias de una pulseada que no eligieron.
Finalmente, en un plano más humano pero no menos significativo, emerge la situación del Hogar Cardoner. Este proyecto, único en su tipo, nació de un llamado del propio Mides para ofrecer una reinserción real a liberados y personas en situación de calle. Su modelo es simple en su concepción pero profundo en su ejecución. No es un refugio que ofrece “un plato de comida y una frazada”, sino un hogar que brinda acompañamiento integral, educación, formación laboral y contención psicológica. Los resultados son tangibles: personas que recomponen lazos familiares, acceden a empleo formal y dejan atrás la delincuencia.
Sin embargo, su continuidad pende de un hilo. El Mides no paga desde julio y el contrato vence en enero de 2026. Su directora, Silvia Carro, afirma con crudeza: “Refugios hay muchos, pero no reinsertan en la sociedad ni a los liberados ni a las personas en situación de calle. Es necesario entender que la pobreza cambió y no alcanza con un plato de comida y una frazada. Falta contención, valores y oportunidades para una vida digna”. Pero parece que el Estado prefiere, a menudo, la limosna asistencialista a proyectos eficaces, pero que quizás no se ajusten a ciertos moldes ideológicos. ¿Estará pesando, en la frialdad burocrática que asfixia al Hogar Cardoner, un prejuicio contra su carácter religioso y su enfoque en los “valores”? Sería una tragedia que una herramienta de reinserción probadamente eficaz fuera abandonada porque no se alinea perfectamente con la ortodoxia de turno en políticas sociales. Aquí, lo político se impondría sobre lo evidente: el Estado debería apostar y escalar lo que funciona, aunque no haya sido idea suya.
En los tres casos –la defensa, la educación y la inclusión social– podría vislumbrarse la misma tentación, subordinar el quehacer del Estado a la lógica mezquina de la política partidaria, el prejuicio ideológico o la simple pulseada interna. Cuando “lo político” se coloca por encima de la solidez institucional, la planificación técnica y la eficacia demostrada, el único resultado posible es un país más débil, más pobre y más injusto. El desafío, siempre urgente, es reconstruir una ética pública en la que el Estado y sus fines permanezcan siempre por encima del interés político del día. De lo contrario, seguiremos navegando en patrulleras que no llegan, educando en reformas que no cuajan y abandonando en la calle a quienes podrían haber tenido una segunda oportunidad.