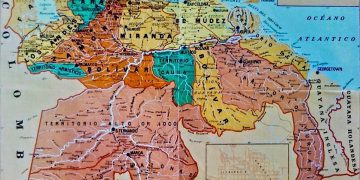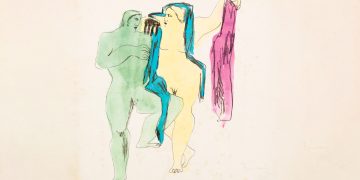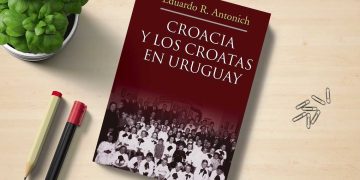Tras la muerte de dos individuos vestidos con indumentaria de Nacional durante un enfrentamiento ocurrido después del clásico del sábado en Toledo, ciudad canaria, surgieron en redes sociales mensajes que alertaban sobre un posible acto de venganza durante el partido entre Peñarol y Racing de Avellaneda, correspondiente a la Copa Libertadores. Si bien el Ministerio del Interior dijo estar al tanto de la situación, es evidente que el problema de la violencia y del crimen en nuestra sociedad sobrepasa las estrategias de abordaje que se han intentado durante años.
En Uruguay, hablar de inseguridad es casi siempre hablar de cuántos policías están en las calles, del número de patrulleros y de cámaras instaladas; o bien, de la reforma de leyes y hasta códigos penales. Pero las cifras y las historias detrás de los delitos rara vez cobran una dimensión real. Y es, justamente, analizando lo que podríamos llamar la sociología del delito como podríamos llegar a ver otros problemas asociados a la marginalidad cuyo origen es menos visible. Nos referimos a la combinación de sobrendeudamiento, bajo nivel educativo y un mercado laboral que desalienta la iniciativa privada. En un contexto en el que el mismo Estado ha tenido una presencia periférica, esta trifecta ha configurado un caldo de cultivo ideal para el crimen organizado trasnacional.
El informe Interés por intereses, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Sociales, la Asociación de Bancarios y el Instituto de Promoción Económico-Social, revela que 1,9 millones de personas –el 65% de la población adulta– tienen registros crediticios. De ellas, unas 650.000 son consideradas “deudores con dificultad” por el Banco Central. En otras palabras, casi 4 de cada 10 uruguayos con acceso a crédito están en la categoría más riesgosa.
En los sectores de menores ingresos, la situación es aún más dramática: el 49% declara estar en el Clearing. Y la principal razón para endeudarse ya no es mejorar la vivienda o emprender, sino tapar agujeros previos: el 30% pide dinero para pagar deudas anteriores, el 27% para gastos de la casa o del auto y el 26% para cubrir gastos cotidianos. Un 17% lo hace por problemas de salud. El endeudamiento, en lugar de ser un trampolín hacia el progreso, se convierte en una calesita de la que es difícil bajarse.
Las tasas de interés completan el cuadro. En créditos con descuento por planilla –a los que acceden quienes tienen empleo formal– los intereses rondan entre 37% y 40% anual. Pero en los créditos sin esa garantía, se disparan al 122%. El resultado es previsible: más morosidad, más exclusión financiera y, para algunos, el salto al crédito informal. Entonces aparecen los préstamos gota a gota, con plazos cortísimos y cobranzas violentas, un fenómeno que no está completamente mapeado pero que ya se reconoce que está presente, formando parte del sustrato.
Por otro lado, los datos de la encuesta de victimización del INE para el segundo semestre de 2024 añaden otra capa al problema. En los hogares de menores ingresos, el porcentaje de personas que declaran haber sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses es sensiblemente más alto que en los estratos altos. Además, en esos mismos sectores la percepción de inseguridad en el barrio llega a superar el 60%, mientras que en los de mayor nivel educativo y socioeconómico ronda el 35%. La coincidencia geográfica entre mayor endeudamiento y mayor inseguridad percibida no es casualidad: son territorios donde las oportunidades escasean y las tensiones económicas se acumulan.
Otro dato llamativo de la encuesta es el cambio en los hábitos cotidianos: un número creciente de personas dice haber dejado de salir de noche, evitar ciertas calles o modificar su rutina por miedo al delito. Entre quienes están en situación de endeudamiento crítico —atrasados o en el Clearing—, esas conductas de autoprotección se reportan con más frecuencia, lo que sugiere que la inseguridad no solo se sufre en la estadística policial, sino también en la vida diaria, condicionando la libertad y la calidad de vida.
No es casualidad que, según la encuesta de victimización, la experiencia directa de delitos y la percepción de inseguridad se concentren más en los sectores vulnerables. Es en esos barrios donde la presión de las deudas, la falta de oportunidades y la inestabilidad laboral se combinan para generar un entorno en el que pequeños delitos se vuelven una alternativa.
El problema se agrava con un mercado laboral que no premia el riesgo ni la productividad. Hay que admitir que para el uruguayo promedio las mejores opciones laborales, especialmente por la estabilidad, siguen estando en el sector público, mientras que el sector privado, especialmente para trabajos no calificados, ofrece salarios bajos y escasas oportunidades de crecimiento. El ejemplo más claro son los jornales solidarios: nacidos como respuesta de emergencia a la pandemia, hoy siguen vigentes, transformando lo excepcional en norma y reforzando la idea de que el salvavidas es un contrato temporal con el Estado.
Pensar la inseguridad sin mirar estos factores es como reparar un techo con goteras sin revisar la estructura del edificio. Un hogar endeudado hasta el límite, con bajo nivel educativo y pocas posibilidades de mejorar sus ingresos en el sector privado es más vulnerable no solo a la delincuencia como víctima, sino también a la tentación de cruzar la línea. Porque cuando personas cargadas de deudas o problemas económicos se sienten sin futuro, cualquier espacio –incluso una cancha de fútbol– puede convertirse en escenario de tragedia, en vez de ser un refugio de identidad y comunidad.
Esto no es una justificación, es un diagnóstico. La prevención de la inseguridad empieza con educación, con una regulación firme del sector financiero para evitar tasas usurarias, programas de refinanciación que no empujen a la informalidad y de una política de Estado que valore el emprendimiento y la productividad tanto como la estabilidad. Mientras no abordemos esas raíces probablemente seguiremos corriendo de atrás el problema.