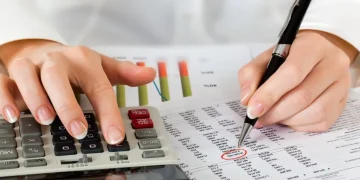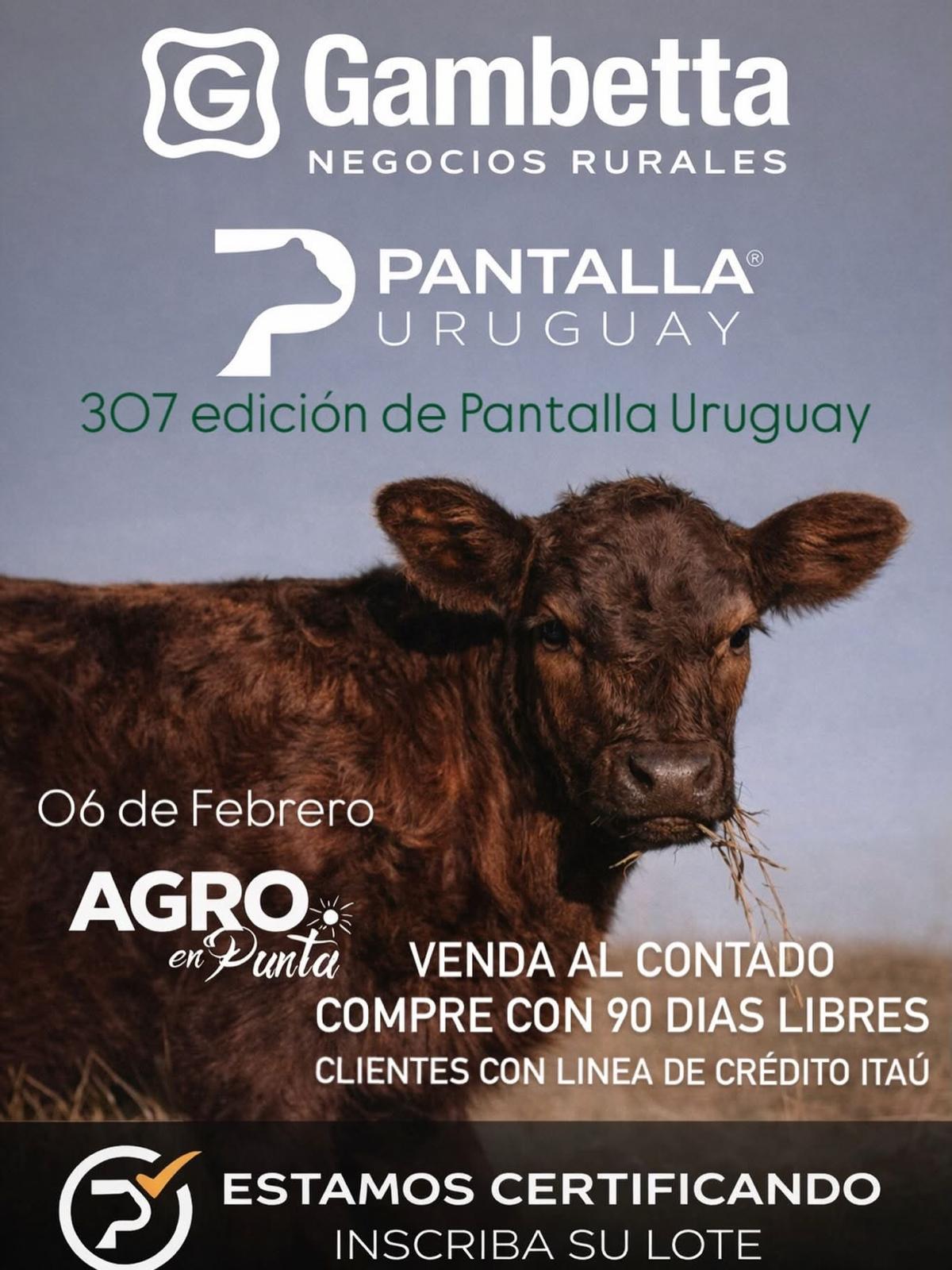Acepto tu labor. Es otra victoria. Has atribuido a cada vocablo su genuina acepción y a cada nombre sustantivo el epíteto que le dieron los primeros poetas. No hay en toda la loa una sola imagen que no hayan usado los clásicos. La guerra es el hermoso tejido de hombres y el agua de la espada es la sangre. El mar tiene su dios y las nubes predicen el porvenir. Has manejado con destreza la rima, la aliteración, la asonancia, las cantidades, los artificios de la docta retórica, la sabia alteración de los metros. Si se perdiera toda la literatura de Irlanda –omen absit– podría reconstruirse sin pérdida con tu clásica oda.
Jorge Luis Borges, “El espejo y la máscara”.
José Joaquín Olmedo fue prócer y además poeta, dos vocaciones de convivencia difícil, ya que una siempre termina devorando a la otra. Y aunque Olmedo es una figura importante para la historia de la literatura latinoamericana, mi propósito es ponderar su importancia para la literatura latinoamericana a secas –que no es lo mismo ni se estima igual–, pues La victoria de Junín o Canto a Bolívar ha sido más valorada por sus connotaciones políticas que por las literarias.
El nacimiento de las nuevas repúblicas hispanoamericanas supuso un despliegue intelectual equivalente al militar, aunque los pensadores e ideólogos republicanos también sucumbieron ante los caudillos que ganaron la guerra de la independencia. El itinerario vital de José Joaquín Olmedo –diputado en Cádiz, amigo de los Libertadores, ministro de gobierno y vicepresidente de su país– podría ser la biografía tipo de más de un prócer hispanoamericano, de no ser por su obra poética. Por lo tanto, si la poesía lo salvó de ser como cualquier político, José Joaquín Olmedo debería ser recordado esencialmente como poeta. Hablando de Pessoa, Octavio Paz sentenció alguna vez que “los poetas no tienen biografía”, boutade que uno acepta como licencia poética, ya que en la vida de cualquier hombre –incluso de los grises, los lacios y los frívolos– cabe toda la poesía del mundo. José Joaquín Olmedo disfrutó de la plenitud en su vida cívica y pública, mas sufrió con discreción las tragedias que destrozaron su vida íntima y sentimental. La biografía de todos los hombres consiente la dicha y la desdicha, pero sólo los poetas verdaderos son capaces de conmovernos al compartirlas. En realidad, el Olmedo de bronce que todos veneramos, fue un barro pensativo y desconsolado que a través de la poesía quiso expiar dos culpas que lo atormentaron durante años: sobrevivir a los seres que más quiso y no haber estado junto a ninguno de ellos cuando murieron. La vida fue así de cruel con Olmedo: como político fue un salvador de la patria, como poeta sólo buscó la redención.
En las líneas liminares de “El espejo y la máscara” descubrimos que se ha librado la batalla de Clontarf y que el Alto Rey le dice al poeta: “Las proezas más claras pierden su lustre si no se las amoneda en palabras. Quiero que cantes mi victoria y mi loa. Yo seré Eneas; tú serás mi Virgilio”. Me apresuro a advertir que ni Bolívar es el Alto Rey ni Olmedo el poeta del relato. Sin embargo, como la batalla de Junín sí fue amonedada en palabras, considero imprescindible dilucidar la naturaleza literaria de los metales empleados por Olmedo. No hace falta demostrar que La Victoria de Junín es un doblón de ley, mas sí deseo explorar las vetas del oro de su poesía. No se me escapa que ningún poeta contemporáneo escribiría hoy con la rima, la métrica, la composición estrófica y las figuras literarias que caracterizan la oda de Olmedo, pues el Canto a Bolívar es la cifra perfecta del gusto, la erudición y el canon de una época, tal como lo reconocieron Andrés Bello y Marcelino Menéndez y Pelayo, dos autoridades filológicas de su tiempo. Considero imprescindible hacer hincapié en este aspecto, ya que la moderna crítica latinoamericana siempre ha menospreciado la poesía de los siglos XVIII y XIX por considerarla colonial y reflejo de la poesía española en general, amén de ripiosa y tartamuda en particular.
El 31 de enero de 1847, diecinueve días antes de su muerte, José Joaquín de Olmedo, ya de vuelta de su estancia de dos años en Lima –“a donde fui a buscar salud y no la encontré”–, escribía desde Guayaquil a su amigo y compadre don Andrés Bello en un tono filosófica y políticamente desencantado, más cercano al spleen de fin de siglo que a su habitual serenidad y equilibrio espirituales:
…hace muchos años que, con mucha frecuencia, me asalta el pensamiento de que (aquí entre nosotros) es incompleta, imperfecta, la redención del género humano, y poco digna de un Dios infinitamente misericordioso. Nos libertó del pecado, pero no de la muerte. Nos redimió del pecado, y nos dejó todos los males que son efecto del pecado. Lo mismo hace cualquier libertador vulgar, por ejemplo, Bolívar: nos libró del yugo español, y nos dejó todos los desastres de las revoluciones.
¿Qué había sucedido en el corazón del poeta para que, veintidós años después, el autor del Canto a Bolívar motejara de “libertador vulgar” al mismo que había llamado “árbitro de la paz y de la guerra”?
Fragmento del estudio introductorio al libro titulado La Victoria de Junín y Canto a Bolívar, de José Joaquín Olmedo (Guayaquil, 19 de marzo de 1780-Guayaquil, 19 de febrero de 1847), quien fue un abogado, político, prócer y poeta guayaquileño. Fue uno de los personajes con mayor trascendencia y participación en la historia ecuatoriana.