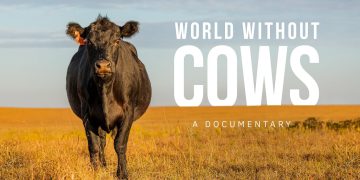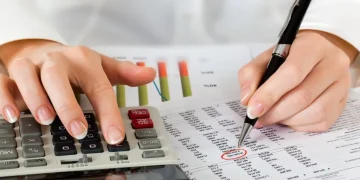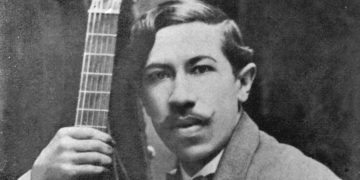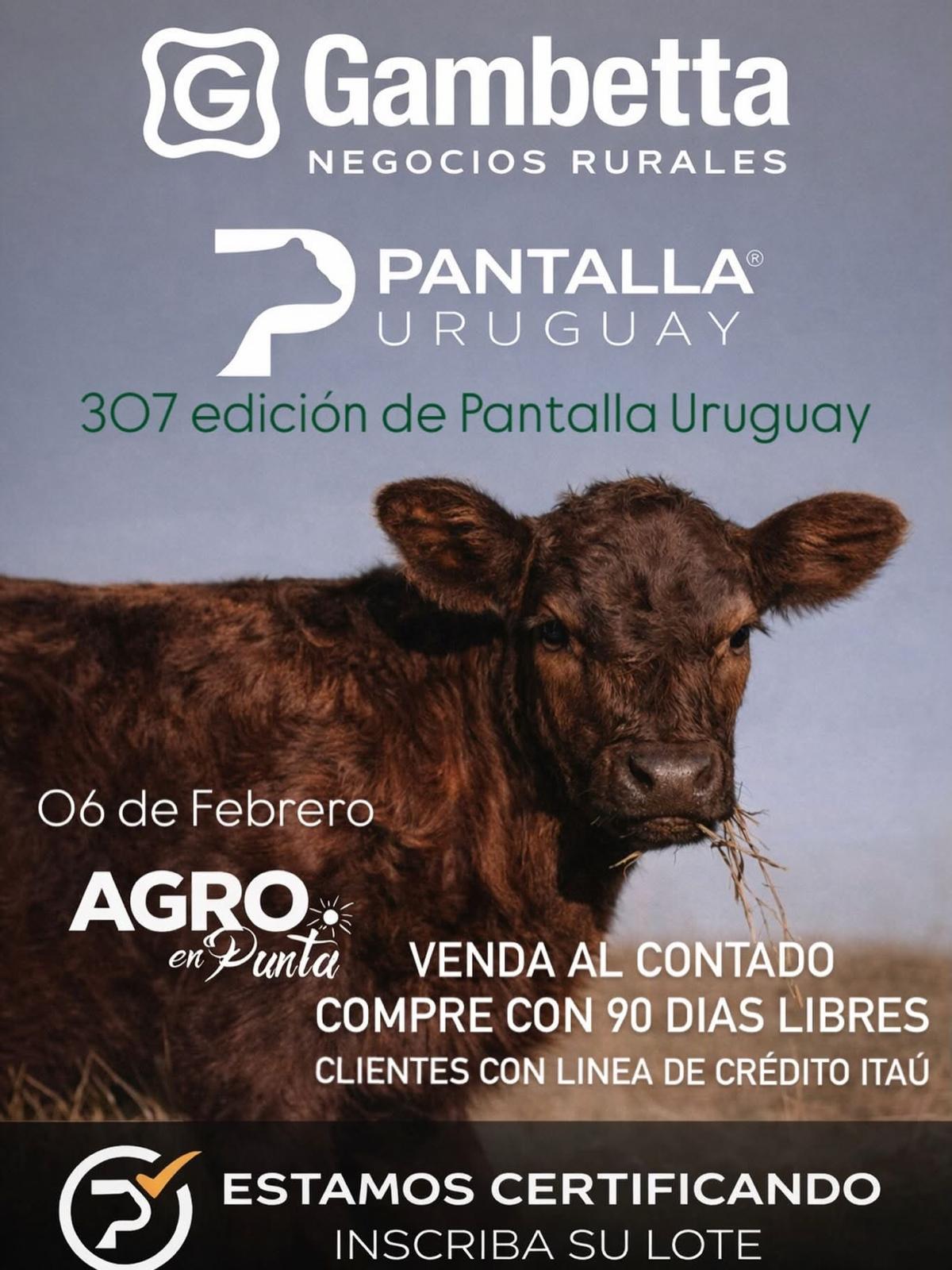El proyecto de Ley de Presupuesto sigue generando polémica, tanto a nivel político como dentro de los profesionales de la economía. Desde tiempo atrás, el economista y exministro de Industria, Energía y Minería Eduardo Ache viene realizando planteos con el fin de prevenir problemas como el atraso cambiario, la pérdida de competitividad, el aumento desmedido del gasto público y, por ende, del endeudamiento. En entrevista concedida a La Mañana, Ache analizó los temas en cuestión.
¿Cuál es su visión general sobre el proyecto de Ley de Presupuesto?
En primer lugar, creo necesario hacer algunas consideraciones generales que no pueden separarse de este Presupuesto. En Uruguay, después de mucho tiempo, hay un reconocimiento explícito de que primero debemos crecer para luego poder sostener el gasto social. El ministro Oddone lo ha repetido incansablemente. Lo que ha sucedido en lo que va de este siglo es una muestra clara: nunca gastamos tanto y crecimos tan poco como en los últimos diez años. En la última década, el país apenas aumentó un 1% por año en promedio, consecuencia directa del desmedido aumento del gasto público.
¿Qué quiere decir con esto?
Que no alcanza con reconocer la necesidad de crecer si, al mismo tiempo, se presenta un Presupuesto que incrementa el gasto público sin financiamiento, o lo financia a través de más impuestos y deuda. Esa no es la estrategia adecuada. Entiendo que el gobierno necesite su espacio fiscal y que tenga prioridades; para eso fue electo. Pero la forma de atender esas prioridades no puede ser repitiendo los mismos errores que ya cometimos.
¿Puede ser más explícito sobre cuáles son los errores?
El principal error fue pensar que el aumento del gasto público, de los impuestos y de la deuda por encima de lo que la economía puede absorber no afectaría el crecimiento. Cada Presupuesto en lo que va del siglo incrementó el gasto, y el resultado fue menor crecimiento del país. Haciendo lo mismo una y otra vez, no podemos esperar resultados diferentes.
Una condición fundamental, aunque no suficiente, para que un país crezca es tener sus cuentas ordenadas. En los últimos 10 años el déficit promedio fue del 4% del PBI. Si se cumplen las proyecciones del Presupuesto, llegaríamos a 15 años con el mismo promedio.
¿Es sustentable esto?
Entiendo que no. Nunca en nuestra historia tuvimos un déficit crónico de esa magnitud durante tanto tiempo. Y no parece casualidad que, justamente, en esta última década de déficit elevado el país casi no haya crecido.
Entonces, ¿es una especie de contradicción?
Sí. Nos convencemos de que necesitamos crecer para distribuir mejor, pero al mirar lo que se proyecta en el presupuesto para los próximos cinco años, vemos que se repiten las tendencias del pasado. Con este escenario, sumado al contexto internacional complejo, es difícil pensar que Uruguay logrará el crecimiento que necesita. Recordemos que desde 1960 a la fecha el crecimiento promedio del Uruguay ha sido apenas superior al 2 % anual, no siendo suficiente para atender nuestras necesidades sociales.
¿El cambio de discurso con aplicación de nuevos impuestos financia promesas electorales o intenta bajar el déficit?
Todo gobierno necesita un espacio fiscal para que sus prioridades se reflejen en el Presupuesto. Eso es lógico. El punto es el camino elegido. En Uruguay, desde 2005 el gasto público más que se duplicó en términos reales, y lejos de alcanzar una sociedad más justa, tenemos hoy una sociedad más desigual. Gastar más y mal no es redistribuir ni hacer justicia social. Una muestra de esto son los resultados en educación, salud y seguridad. La solución no es gastar más, sino mejorar la eficiencia de nuestro gasto social. El espacio fiscal debería generarse eliminando ineficiencias que sobran tanto en el Estado como en el sistema tributario y no a través de más impuestos o deuda.
¿No ha sido el camino propuesto?
Al revisar el Presupuesto, vemos que el espacio fiscal no se busca a través de la reducción de duplicaciones e ineficiencias, sino que se financia con más impuestos y deuda. A esto se suma que, como siempre, las proyecciones son optimistas: se proyecta un déficit promedio de casi 4% del PBI y recién en el quinto año, el electoral, bajaría al 3%. Todo esto en un contexto mundial adverso, donde no se puede seguir pensando que es posible endeudarse sin restricciones.
¿Este nivel de gasto es sostenible? ¿Cómo se financia? ¿Con deuda? Se habla de herencia desmedida.
Son dos cuestiones diferentes: cómo llegamos a este nivel de gasto y cómo se financia. Para financiarlo, hay tres caminos: más inflación, más impuestos o más deuda.
Sobre cómo se llegó, se suele hablar de “herencias”. Siendo justos, esta realidad es una responsabilidad compartida: algunos por acción y otros por omisión. El gasto público aumentó 120% en términos reales en lo que va de este siglo, y casi el 90% de ese incremento se produjo entre 2005 y 2015. El gobierno anterior lo convalidó y lo aumentó un poco más, pero el grueso del crecimiento no ocurrió en los últimos cinco años.
Lo distinto ahora es el contexto internacional, si lo comparamos con el período comprendido entre el 2004 y hasta 2013 con tasas de interés cercanas a cero y el boom de los commodities (recordemos soja a 600 dólares) que significaban un escenario excepcional: era como ganarse el gordo de fin de año y el Cinco de Oro al mismo tiempo. Ese contexto externo permitió gastar financiándose con deuda sin preocuparse demasiado. Pero lo gastamos todo y no guardamos nada. Lo transitorio se volvió permanente y cuando se acabó ese ciclo externo favorable, el gasto quedó instalado. Hoy, para mantenerlo, hay que seguir endeudándose, y lo que es peor: se pretende seguir aumentando el gasto en un mundo cada vez más complejo y restrictivo para acceder al crédito.
El otro elemento que uno tiene para financiar los déficits es la inflación. En Uruguay hemos llevado adelante una política de reducción de la inflación, y eso es correcto, porque la inflación es un impuesto que afecta más a los que menos tienen. Sin embargo, en el mundo, cuando hay déficits y deudas grandes, lo habitual es licuar esas deudas con inflación, como está haciendo hoy Estados Unidos. Nosotros, en cambio, vamos a tener 15 años con un déficit crónico del 4% del PBI, financiado con deuda. Esto genera atraso cambiario: el endeudamiento ingresa dólares, baja el tipo de cambio y afecta la competitividad. Son factores que lejos de ayudar al crecimiento, lo frenan. Y hoy lo que el país necesita es crecer. Con déficit y deuda, eso es imposible. Actualmente pagamos más de 3 puntos del PBI de intereses al año si incluimos el BCU, recursos que podrían destinarse a la infancia, la educación o áreas sociales claves. Pensar que se puede crecer con este nivel de déficit y deuda creciendo, es ir en contra de la experiencia reciente.
El impuesto mínimo global rompe con una tradición. ¿A quiénes afecta?
Todos sabemos que Uruguay no puede seguir agregando más gasto ni más impuestos a la economía: la presión fiscal ya está en un límite. Durante la campaña se dijo que la presión fiscal no debía aumentar, que si subían algunos tributos otros bajarían. Pero eso no ocurrió. Lo que vemos en el Presupuesto es simplemente la búsqueda de más recursos. Y si al aumento del gasto le sumamos un aumento de impuestos, el resultado es siempre menos crecimiento.
Nuestro sistema tributario tiene dos grandes sesgos. El primero es el peso excesivo sobre el trabajo. La reforma de 2007 introdujo el IRPF y el IASS con la promesa de recaudar 400 millones de dólares; finalmente se recaudaron cerca de 2000 millones. Eso fue, de hecho, un fuerte impuesto al empleo y a la producción. El segundo sesgo es que las pequeñas y medianas empresas terminan pagando mucho más que las grandes, debido, en parte, al régimen de exoneraciones y cómo funciona la Comap. En vez de seguir cargando a la economía con nuevos tributos, lo lógico sería avanzar en dos frentes: reducir gastos y revisar exoneraciones. En ese marco se podría considerar un impuesto nuevo, ¿quién se puede oponer a cobrar impuestos que hoy los cobran otros países?, pero acompañado de una verdadera reformulación. Por ejemplo, que las pymes que generan la mayor parte del empleo tengan un alivio, y que quienes hoy reciben grandes exoneraciones aporten más.
Lo que no es razonable es dejar todo igual y, encima, subir impuestos. Uruguay es un país caro: incluso exonerando 6 o 7 puntos del PBI en gasto tributario, la inversión apenas llega al 16 o 17%, cuando debería alcanzar al menos 20% solo para reponer capital. Si aún con exoneraciones no logramos el nivel de inversión necesario, el problema no está en la falta de beneficios, sino en el tamaño del gasto público, en la baja apertura de la economía y en el costo país.
¿Cuál sería el impacto del artículo que habilita el levantamiento del secreto bancario en las inversiones actuales y en las que puedan llegar?
Si la apuesta es atraer más inversión, medidas como el levantamiento del secreto bancario solo generan incertidumbre. No deberían plantearse, y menos aún en este momento.
Usted ha mencionado que estamos a tiempo de una cirugía fiscal. ¿Cuál es el camino?
Lo que dije fue que necesitamos cirugía fina ahora, para evitar aplicar la “motosierra” dentro de diez años. Con esto quise decir que, si seguimos en esta trayectoria de más gasto, más impuestos y más deuda, el resultado será menos crecimiento y, tarde o temprano, un ajuste inevitable. Hoy podríamos hacerlo con bajo costo, reduciendo ineficiencias en el Estado, reasignando recursos hacia áreas efectivas y corrigiendo malas exoneraciones. Pero, lamentablemente, el sistema político mantiene el mismo camino. Ya lo vivimos en los años 80 y en 2002: las crisis llegan cuando no se corrigen a tiempo los desequilibrios.