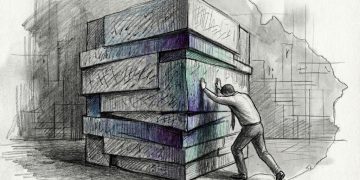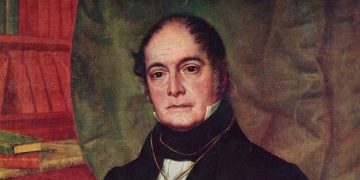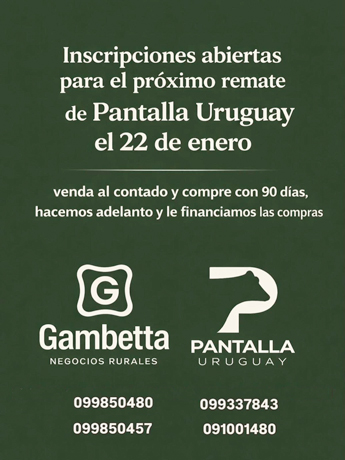La poeta rochense Mariella Huelmo nos invita a recorrer su nuevo libro, Cuatro formas del temblor, el viernes 24 de octubre, en la Fundación Mario Benedetti. En esta entrevista, desentraña el proceso creativo detrás de su obra y la transformación de sus poemas en la performance El vestido de la noche. Además, reflexiona sobre la evolución de su voz poética, el diálogo entre palabra, cuerpo y música, y los proyectos que la esperan tras cerrar este ciclo literario. Una conversación sobre el arte de temblar, crear y renacer.
Mirando tu trayectoria, desde Del abismo (2000) hasta este nuevo libro, ¿cómo ha evolucionado tu voz poética? ¿Sientes que Cuatro formas del temblor representa una culminación o un nuevo punto de partida?
Creo que mi voz poética mantiene su esencia, tanto en la temática como en el tono y la forma de decir. Con los años ha ido cambiando sutilmente el modo de jugar con las palabras y quizás los conceptos se ahonden o los textos presenten más capas posibles de lectura. Más allá de las diferentes etapas que toda escritura atraviesa, de las lecturas que nos marcan y nos hacen rever nuestro proceso creativo, siento que mi voz es reconocible. Quizás por eso pienso Cuatro formas del temblor como un eslabón más de esta cadena de palabras que empecé a tejer apenas aprendí a escribir.
En cierto sentido, el libro es el cierre poético de algunos temas presentes desde La orfandad de la piel hasta aquí. Y por eso mismo es también un punto de partida. Tengo la sensación de estar en un momento bisagra, cerrando y abriéndome.
El título, Cuatro formas del temblor, es muy sugerente y potente. ¿Podrías contarnos qué representa ese temblor y cuáles son, para ti, esas cuatro formas?
Lo que no tiembla es porque está muerto. Entiendo, entonces, que el temblor representa la propia vida. Temblamos de frío, de miedo, de deseo, por ejemplo.
El libro hurga, a través de la escritura misma, temas como el dolor, la ausencia, el silencio, la búsqueda del autoconocimiento, el amor, entre otros. Aunque hay un hilo conductor desde el primer hasta el último texto, está organizado en cuatro secciones: “Topografía de la noche”, “Arquitectura de la piedra”, “Anatomía del relámpago” y “Cartografía de la piel”.
De esa estructura y de su contenido nació el título.
Este no es solo el lanzamiento de un libro, es un proyecto multidisciplinario. Cuéntanos sobre la performance El vestido de la noche. ¿Cómo fue el proceso de transformar tus poemas en un lenguaje escénico junto a la directora Isabel de la Fuente?
Fue, es, un proceso intenso, enriquecedor y desafiante. La idea surgió un año atrás, en uno de los talleres que hice con Isabel. Este año, ya con el libro cerrado, le plantee la posibilidad de realizar una performance para acompañar la presentación. Inicialmente pensé en cubrir unos diez, quince minutos de lectura performática; a ambas nos parecía más que suficiente, pero fuimos entusiasmándonos con el trabajo y finalmente se armó una pequeña obra que, si bien se origina a partir de los textos del libro, adquirió un cuerpo y una voz propia. Tanto que Isabel pensó que también merecía un nombre propio. El vestido de la noche fue una expresión que yo usé en un comentario hecho al pasar y que ella, siempre atenta, rescató.
¿Qué aporta la puesta en escena, el cuerpo y la voz en vivo a la comprensión o la vivencia de los poemas? ¿Crees que la poesía necesita salir de la página para encontrar nuevos públicos?
He de confesar que durante bastante tiempo tuve cierto rechazo a la puesta en escena de la poesía. Posiblemente a raíz de alguna experiencia donde el “decorado escénico” era más impactante que la poesía misma. Afortunadamente pude encontrarme con otras formas de interpretación escénica.
En este camino recorrido con Isabel aprendí la importancia que tiene todo el cuerpo a la hora de encarnar un texto, cómo un dedo fuera de lugar o un gesto mínimo pueden romper o cambiar el vínculo creado con el espectador. La mirada, la pausa, el silencio son también formas de decir. Bien usadas, contribuyen a la comprensión del discurso poético, este penetra desde otros lugares a los que la palabra no accede de forma inmediata. Es un “cuerpo a cuerpo” donde se activan otras formas de percepción.
En cuanto a la segunda pregunta, creo que cuantos más caminos recorra la poesía más posibilidades tendrá de encontrarse con nuevos públicos. En general hay una especie de prurito con respecto al género. “Yo leo otras cosas”, “No entiendo la poesía”, “Los poemas no son lo mío” son expresiones que he escuchado reiteradamente. Sin embargo, esas mismas personas una vez que pueden romper esa barrera y se permiten ser “tocadas” por la poesía, aprenden a disfrutarla.
Creo que hay que facilitar otros modos de vivenciar lo poético; es un camino que han recorrido muchos poetas, desde hace bastante tiempo. Desacralizar la poesía ayuda a acercarla a quienes habitualmente no la buscan por iniciativa propia.
También hay una vertiente musical, con Vetina Acosta musicalizando poemas del libro. ¿Cómo fue escuchar tus palabras convertidas en canción?
Escuchar un poema mío transformado en canción siempre es una especie de prodigio, de hecho maravilloso, que me remonta a los antiguos juglares.
Esta no es una experiencia nueva para mí. En mi grupo de amistades ha habido siempre músicos que, afortunadamente, se han interesado en mis versos. El primero en musicalizar mi poesía fue Alejandro Elías, con quien he realizado más de un espectáculo poético musical.
Cuando publiqué En el pliegue de la noche (2016) varios músicos rochenses grabaron un CD con textos míos musicalizados por ellos. Músicos jóvenes en ese momento, como Gerardo Techera, Fernando Díaz, Sebastián Chápores, Alejandro Elías, a quien ya mencioné, otros más cercanos a mi franja etaria, como Richard Sosa, y alguno mayor que yo, como Gabriel Núñez Rótulo.
Ahora la novedad es que se suma una voz femenina, de una amiga muy cercana. Su musicalización de “Apapáchame, madre” me resulta muy conmovedora. La música que compuso para ese poema, en mi opinión, acrecienta su contenido.
¿Qué significa para ti presentar tu trabajo en un espacio emblemático como la Fundación Mario Benedetti?
Una emoción y una responsabilidad. Espero estar a la altura.
Por último, después de este “temblor”, ¿hacia dónde se dirige tu mirada? ¿Ya hay nuevos proyectos en camino?
Siempre tengo proyectos relacionados a la escritura, al arte en general, tanto de forma individual, como colectiva. Lo más inmediato es el cierre del año con el taller literario que coordino: “Dale tú que te toca a ti”. En esa ocasión, último fin de semana de noviembre, vamos a estar presentando el libro Arena y adoquín, que reúne textos de todos los talleristas, poesía, prosa poética y narrativa.
También hemos estado conversando con Gastón Rodríguez, con quien en diciembre vamos a compartir escenario en Salto y Mercedes, sobre la posibilidad de crear un trabajo poético musical juntos, hilar sus canciones con mis textos.
Lo mismo con Fernando Díaz, músico palomense, aunque en este caso el proyecto apunta a unir poesía y música en un terreno más místico. El arte como camino de autoconocimiento y sanación.
De forma individual me gustaría seguir experimentando con la puesta en escena de mis textos, continuar formándome en ese terreno. De hecho, en La Paloma asisto al taller de teatro que dicta Alejandra Pallares, y con ese grupo hay también una futura muestra del trabajo que hemos realizado a lo largo del año.
En cuanto a la escritura, confío plenamente en los caminos y los tiempos que ella elige para habitarme. En este “oficio”, tan inevitable como necesario, ando sin prisa, dejando que la palabra encuentre su forma de existir.