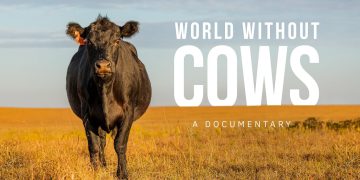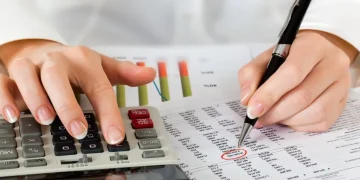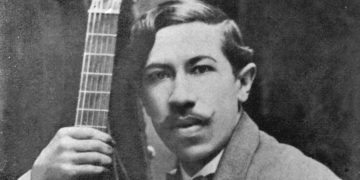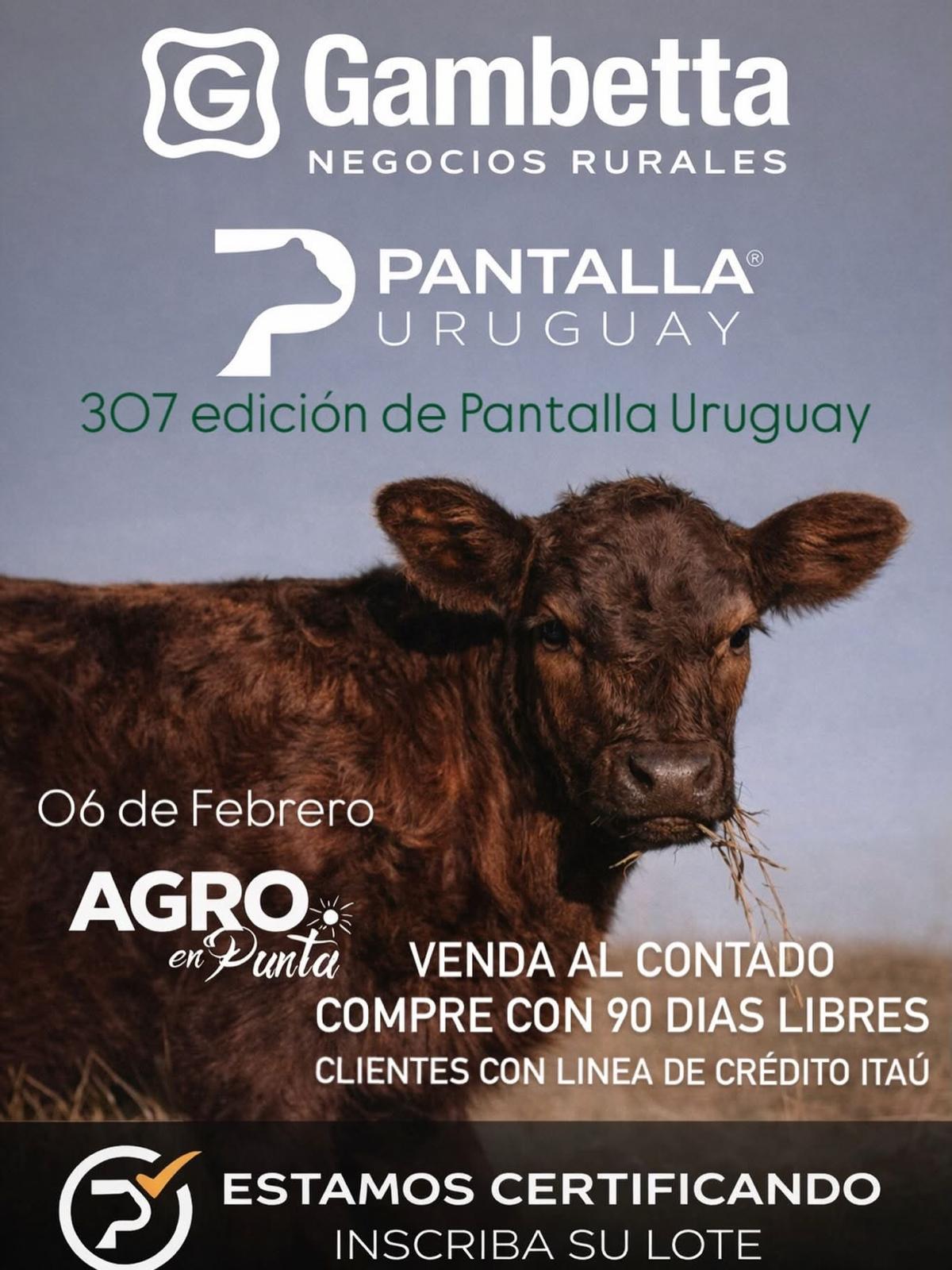Se ha perdido área y productores, pero si se dan las condiciones podríamos comenzar a recuperar y potenciar una producción que tiene condiciones para crecer y ser rentable para todos.
Desde hace varios años la producción de maní presenta un importante potencial productivo, con una presencia que básicamente se ubica en el departamento de Cerro Largo. Aunque ese potencial nunca a llegado a desarrollarse, y cada año aparece menguado reduciéndose a una pequeña área y escaso número de productores, estos no dejan de esforzarse y poner todo de sí para que el producto no se pierda por falta de oportunidades.
En agosto de este año, el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Gabriel Isola, visitó la ciudad de Melo y fue optimista con la producción de maní en el departamento al considerar que en esa zona del país “está el núcleo de resistencia de la producción manicera nacional”, y llamó a “identificarse y embanderarse” con ese cultivo.
Antes, en 2022, el entonces director de la Granja, Nicolás Chiesa, mantuvo reuniones con los productores y se comprometió a apoyar al sector, aunque los planes y las ideas se vieron afectadas negativamente por la fuerte sequía que se registró a nivel nacional y golpeó al sector desde el verano de 2020 y los siguientes hasta fines de 2024.
El Ing. Agr. Pablo Haubman, técnico vinculado a la producción granjera y referente en el tema del maní en Cerro Largo, dijo a La Mañana que por efecto de la sequía de los últimos años el área bajó de 300 a 61 hectáreas, menguando la producción de forma importante, pero también el número de productores, además de causar la pérdida de semillas.
Sin embargo, a través de la cooperativa Mercado Agrícola Familiar de Cerro Largo, se pudieron canalizar recursos de la Dirección de la Granja (Digegra) para apoyar a esos productores que están sufriendo veranos secos desde 2020. “No es que la cooperativa compre el maní, sino que se le brindó un servicio al productor, donde se acondiciona, clasifica, tuesta y embolsa” para su comercialización, “todo cumpliendo la normativa y con las habilitaciones para poder venderlo a nivel nacional”. Ese servicio abarcó “una parte” del total producido, pero “se logró vender, aunque de forma muy lenta porque nos atrasamos en el proceso de instalación de la miniplanta de procesamiento”. A su vez “había un tema de cosecha que debíamos esperar”.
Sobre la posibilidad de recuperar el área perdida, Haubman dijo que “es difícil”, pero tampoco es imposible con las políticas de desarrollo adecuadas.
“Lo que pasa es que no solo se perdió área, sino que los productores dejaron el maní. La manera de crecer en área y volver a lo de antes es que los productores que están ahora aumenten las hectáreas. El total de productores en la zona es 16, con un promedio de 3 a 5 hectáreas cada uno, con alguno con una mayor cantidad de hectáreas”. Esos productores que abandonaron “son familiares, de pequeño porte, que se dedican a trabajos zafrales o tienen ganadería. Mientras se mantengan en el medio está la esperanza de que vuelvan, pero el clima general en la zona de Noblía es que esos productores no plantarían más por el riesgo”. De todas maneras, “si tuviéramos 2 o 3 años buenos, capaz que deciden volver”.
Falta mecanización e investigación
Los desafíos climáticos y las posibilidades de veranos secos que afectan el cultivo no es el único problema. “También falta incorporar la mecanización”, dijo Haubman. En ese sentido en Noblía se cuenta con una máquina sola incorporada por el proyecto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, “pero no sabemos si va a permanecer aquí o no”; asimismo “los productores todavía tienen un arraigo fuerte por el trabajo y cosechan a mano, pero es un esfuerzo cada vez más difícil porque no se consigue mano de obra”.
Lo que ocurre en Sarandí de Barceló “es diferente porque es un grupo de productores más pequeños, que están organizados y tienen maquinaria. El problema de ellos es mejorar los rendimientos”.
Otra carencia del cultivo en general es la investigación, lo que incide directamente en el rendimiento: “Podíamos llegar a 2500 kg por hectárea, pero en el proceso de la cosecha se llega solo a 1000 kg de maní que se embolsa para vender. Lo que pasa es que el maní que se vende mayoritariamente es con cáscara y tostado; y ese maní tiene que estar sano, no puede estar roto, y mucho se pierde en la cosecha, algo se rompe en la máquina, todo lo que lleva a una pérdida de calidad en todo el proceso”.
La clasificación “se hace a mano y a ojo”, se pone sobre la mesa y se van eligiendo las piezas “sanas y que sean agradables para el comprador, porque como cualquier otro producto, sea tomate, morrón o zapallo, entre otros, lo visual tiene un impacto importante”.
Lo que se desecha “no se usa. Podría descascararse y venderse tostado como maní sin cáscara, pero no tenemos lo suficiente como para hacerlo de manera eficiente porque no lo pueden hacer a mano. La cooperativa posee unas máquinas, lo que da la posibilidad de desarrollar esa producción, pero no está bien perfeccionada. Todo sigue siendo muy artesanal”.
Haubman destacó que desde que él trabaja con los productores de maní, 2019, ha observado un proceso de cambio y tecnificación. “En 6 años han ido evolucionando, pero lo que está faltando para hacer el despegue es maquinaria para arrancar y cosechar el maní, y contar con una pequeña planta que pueda procesar y acondicionar volúmenes de 10.000 kilos por día. Falta infraestructura y mecanización”.
“Suelos hay, productores hay, falta algo de conocimiento”, y para subsanar “esto último hemos estado trabajando con la Facultad de Agronomía con un proyecto que si se aprueba se aplicaría en 2026 y consiste en un trabajo de investigación sobre las variedades nacionales o sea criollas como alguna variedad Runner que es las que más se plantan en el país”.
Por lo tanto, hay una evolución positiva y hay proyectos a futuro que son importantísimos. Es de esperar que el clima y las precipitaciones ayuden, aunque se ha informado de un pronóstico Niña, lo que “preocupa muchísimo”, a pesar de ser “un negocio rentable”. A eso se suma “falta de mano de obra y de maquinaria”, concluyó.