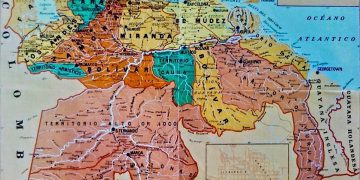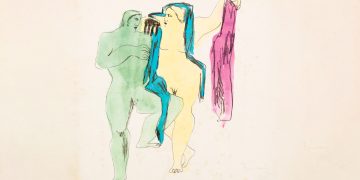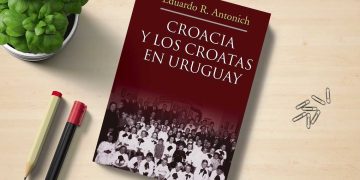“Un país de instituciones sólidas y baja corrupción”: así es como usualmente se define a Uruguay. Sin embargo, el experto en seguridad y crimen Gonzalo Croci advirtió que carece de mecanismos sólidos de control, lo que lo vuelve vulnerable al crimen organizado. En conversación con La Mañana, el especialista resaltó la necesidad de fortalecer la prevención temprana, mejorar la supervisión y tener órganos anticorrupción efectivos. A pesar de que Uruguay no enfrenta los niveles de “corrupción sistémica” que padecen otros países, dijo que es necesario “blindar” las instituciones frente a la infiltración criminal.
Uruguay suele ser presentado como un país con instituciones sólidas, una democracia estable y distante de las realidades de otras naciones marcadas por altos niveles de corrupción y narcotráfico, sobre todo en comparación con la región.
Si bien esa percepción es “cierta” y constituye una “ventaja indiscutible”, para Gonzalo Croci, doctor en Ciencias de la Seguridad y el Crimen por la UCL (University College London), máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford y máster en Políticas Públicas por la Hertie School, es necesario “matizarla”.
“La herramienta principal del crimen organizado no es la violencia, sino la corrupción”, aclaró, y agregó que se debe a varias razones, pero principalmente a que la violencia es “mala” para los mercados ilegales puesto que aleja a posibles compradores, llama la atención de la prensa y en consecuencia del Estado.
En este sentido, subrayó que “el país carece de un sistema robusto de control interno y externo contra la corrupción, especialmente en el sector del sistema de justicia y otras instituciones centrales al funcionamiento de los mercados ilegales”. De hecho, hizo énfasis en que actualmente no existen departamentos de asuntos internos con suficiente independencia y capacidad para investigar y sancionar casos de corrupción, ni tampoco órganos externos especializados que cumplan la función de supervisión, como los ombudsman policiales o agencias anticorrupción que funcionan en otras democracias.
Croci se desempeña como profesor asociado de la Universidad ORT Uruguay, profesor invitado de la Hertie School en Berlín y senior fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) en Buenos Aires. Sus investigaciones se centran en entender las dinámicas del crimen organizado y los mercados ilegales, y en mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas de seguridad.
También es consultor habitual para varias organizaciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina del Alcalde de Londres para la Policía y el Crimen (Mopac), la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), entre otras.
¿Qué debe hacer Uruguay en este contexto?
Consultado acerca de la experiencia internacional, comentó que se ha demostrado que la corrupción es muy difícil de erradicar una vez instalada en las instituciones. Por eso, la clave está en la prevención temprana, lo que incluye establecer estándares de integridad claros, supervisión continua, transparencia en la gestión y canales de denuncia accesibles y confiables. Pero estos elementos no están plenamente desarrollados en Uruguay, alertó el experto.
Esto, según su visión, es especialmente relevante frente al crimen organizado transnacional que, a diferencia de grupos terroristas o insurgentes, no busca capturar al Estado en su conjunto. Su estrategia es más “selectiva”: consiste en infiltrar aquellas instituciones que resultan funcionales al funcionamiento de los mercados ilegales —por ejemplo, aduanas, puertos, sistema judicial— y garantizar con ello impunidad y continuidad de los mercados ilegales.
En la misma línea, remarcó que un órgano de contralor externo efectivo debe ser independiente de la policía y del poder político, con capacidad real para investigar abusos y hechos de corrupción sin depender de la propia institución supervisada. Para ello requiere facultades legales claras, acceso a información y testigos, y recursos suficientes para contar con investigadores especializados. “Su legitimidad depende de ser accesible a la ciudadanía para recibir denuncias y de actuar con transparencia, publicando informes y resultados. Idealmente, sus resoluciones deberían tener carácter vinculante o, al menos, suficiente peso político y social para obligar a las autoridades a implementar cambios. Estas características, presentes en modelos como el Ombudsman de Irlanda del Norte o la Oficina Federal Anticorrupción de Austria, son centrales para prevenir la captura institucional y garantizar la confianza ciudadana en la rendición de cuentas policial”, declaró.
En tanto, afirmó que Uruguay no enfrenta hoy los niveles de “corrupción sistémica” que padecen otros países, pero su debilidad está en la ausencia de mecanismos de control tanto internos como externos y de supervisión especializados. Reforzar estas instancias, de acuerdo con el especialista, es “central” para “blindar” las instituciones frente a la infiltración criminal y evitar que la reputación de solidez institucional genere una falsa sensación de inmunidad.
Aumento de homicidios vinculados al crimen organizado
Según se desprende del documento titulado “Las cambiantes dinámicas del crimen organizado en América Latina”, editado por la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay y con la autoría de Croci junto a los expertos Maité Larroca y Joel Gómez, si bien el crimen organizado no es un fenómeno nuevo en América Latina, en los últimos años la región experimentó un incremento significativo en las tasas de homicidio, afectando incluso a países que tradicionalmente se consideraban seguros como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.
En particular, “estos países registraron un importante aumento en los homicidios vinculados al crimen organizado”, de acuerdo con la citada investigación. Por ejemplo, en Ecuador, la tasa de homicidios se incrementó en un 429% entre 2019 y 2024, impulsada principalmente por la violencia asociada al narcotráfico. En Uruguay, el 56% de los homicidios ocurridos entre 2012 y 2022 estuvieron relacionados con disputas entre grupos criminales.
“Más allá de los desafíos en materia de seguridad, el crimen organizado debilita la gobernabilidad, obstaculiza el desarrollo económico y socava la democracia”, destacan los investigadores en ese aspecto.
El estudio analiza tres hipótesis que buscan explicar la expansión de la violencia vinculada al crimen organizado en América Latina: la proliferación de organizaciones criminales transnacionales en la región y la fragmentación de los grupos criminales locales; las deficiencias en la gobernanza, manifestadas en instituciones débiles, corruptas o ineficaces; y la transformación de las rutas del narcotráfico y el auge de mercados ilegales locales.