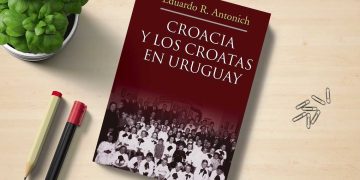La cualidad esencial del gobierno consiste en la firmeza y la constancia; allí donde estas virtudes faltan, el Estado se convierte en un barco sin timón, arrastrado por toda corriente contraria.
Giovanni Botero, Della Ragion di Stato, 1589.
La credibilidad de un gobierno no se mide por la parafernalia de sus anuncios, sino por la solidez perseverante de sus acciones y por la coherencia inquebrantable de su rumbo. Es una construcción paciente –casi artesanal– que se erosiona con cada marcha atrás, con cada improvisación, con cada conflicto evitable. La administración de este gobierno, en sus primeros nueve meses de gestión, parece haberse especializado en una peligrosa coreografía de “idas y vueltas” que no solo debilita su autoridad, sino que sume al país en una profunda incertidumbre sobre su destino.
Analistas políticos de diverso signo coinciden en una observación que debería ser motivo de alarma: desde la recuperación de la democracia, este es quizás el gobierno que menos ha logrado definir una impronta clara, un proyecto de país discernible. Carece de lo que los clásicos llamarían un ethos rector. Mientras sus predecesores, con sus aciertos y errores, se definieron por reformas estructurales, impulsaron tratados internacionales o modelos sociales específicos, este gobierno parece navegar sin brújula, reaccionando a los eventos del día a día, siempre apagando incendios que vistos de afuera parecería que él mismo ayuda a encender. La pregunta “¿hacia dónde vamos?” flota en el ambiente, inmiscuyéndose en el debate público como un estribillo melancólico.
Acaso lo peor es que, desde el ámbito más íntimo del gobierno, como la designación de sus propias autoridades, la sensación sigue siendo la misma, no solo con el caso del Ministerio de Vivienda, el Instituto de Colonización o la Administración Nacional de Puertos, sino también en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, podría ser paradigmático. Su nombramiento se vio inmediatamente salpicado por las dudas sobre una tensión insalvable entre lo público y lo privado. Pero, como hemos visto, este no fue un caso aislado, sino la punta de un iceberg de nominaciones problemáticas que obligaron al gobierno a destinar tiempo y capital político en tejer paliativos o simplemente dar marcha atrás.
Este patrón de “ensayo y error” viene repitiéndose con una lógica exasperante. Por ejemplo, con el tema del abastecimiento de agua para el área metropolitana. Al haber dejado sin efecto la obra de Arazatí y optado por la represa de Casupá, sin haber analizado a fondo cuál es la realidad actual de esa zona del país, se actuó al menos de forma ligera e imprudente. Porque mientras el gobierno la presenta como solución a una posible crisis hídrica, se encuentra con la férrea oposición de los vecinos de la zona, que se sienten ignorados y han llevado su protesta al ámbito público. Paralelamente, desde el propio sistema político surge una crítica contundente a la gestión de este proyecto ya que la forma de financiamiento elegida implicaría pagar más intereses por la deuda, cuestionando la transparencia y el costo real de la obra para los uruguayos. El gobierno queda así atrapado entre la necesidad urgente de la obra, el rechazo social y las dudas sobre su financiación, sin lograr articular una posición clara.
Pero si en materia de proyectos y designaciones la impresión es de desconcierto, en el ámbito de la seguridad pública la sensación es de un estancamiento angustiante. La reciente intervención del ministro del Interior, Carlos Negro, volviendo a opinar sobre los sucesos en Río de Janeiro nos devuelve al punto de partida de un debate que nunca logra evolucionar. Mientras la violencia se enquista y la convivencia social se resquebraja, las declaraciones de nuestras autoridades parecen orbitar en una realidad paralela, lejos de la urgencia que se vive en los barrios. Se critica lo que pasa afuera, se anuncian operativos, se habla de “mano dura” o de “contextos sociales”, pero el resultado es el mismo: una percepción generalizada de que el problema avanza más rápido que las soluciones y que desde marzo hasta ahora, en materia de seguridad, estamos en un punto muerto.
Esta parálisis no es solo operativa; es también presupuestal. La Asociación de Magistrados ha alzado la voz, con toda la razón, para advertir que con los recursos actuales la Justicia difícilmente puede cumplir su función. Es el eslabón final de una cadena que comienza con una Policía sobrepasada y termina en tribunales colapsados. El gobierno tiene que entender que seguridad y justicia son dos caras de una misma moneda. Sin una inversión contundente que modernice la infraestructura, agilice los procesos y dignifique la labor judicial, cualquier discurso sobre combatir el delito puede convertirse en pura retórica.
Y en medio de este barullo de anuncios frustrados, debates estancados y servicios públicos asfixiados, llega la noticia que debería encender todas las alarmas: el Estado uruguayo tiene bajo su órbita siete arbitrajes internacionales. Siete. Para dimensionar la gravedad, la demanda de menor monto es de 380 millones de dólares. Estas demandas no surgen del vacío; son el resultado directo de cambios normativos bruscos, de inconsistencias regulatorias o de decisiones unilaterales que espantan a los inversores y son impugnadas en los tribunales internacionales. Cada uno de estos arbitrajes es una bomba de tiempo financiera y una losa sobre la credibilidad del país.
Al final de cuentas, como bien señalaba Norberto Bobbio al analizar las crisis de gobernabilidad, “una de las condiciones esenciales del buen gobierno es la previsibilidad de las acciones gubernamentales”. Entonces, ante este panorama fragmentado de promesas incumplidas, giros inesperados y crisis latentes, la pregunta se impone con fuerza: ¿hacia dónde vamos? La respuesta, hoy por hoy, parece ser: “A ninguna parte”. O peor, caminamos en círculos. Un país no puede construirse sobre la base de la improvisación y la rectificación perpetua. La coreografía de las “idas y vueltas” puede ser tolerable en un ensayo, pero cuando se representa en el escenario de la nación, el precio del fracaso lo pagamos todos.