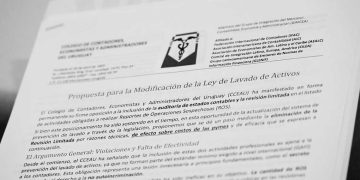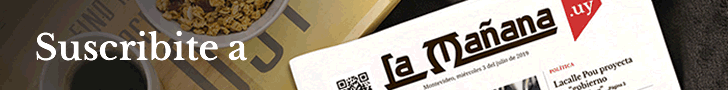El lunes 29 de setiembre, en el marco de la Feria del Libro de Montevideo, con una gran concurrencia de público, se llevó a cabo la presentación del libro El poder de la Cultura, escrito conjuntamente por Facundo de Almeida y Nathalie Peter, con la participación de la periodista María Lorente, directora de Agence France Presse América Latina. Publicado por Penguin Random House Grupo Editorial, el libro plantea a la cultura como herramienta central de la diplomacia contemporánea, capaz de impulsar objetivos de política exterior, fortalecer la marca país y dinamizar la economía a través de exportaciones, turismo y empleo.
Nathalie Peter Irigoin (Montevideo, 1986) es diplomática de carrera, con experiencia en organismos multilaterales y embajadas en Austria y Estados Unidos, y docente de internacionalización de la cultura en la Universidad de la República.
Facundo de Almeida (Buenos Aires, 1974) es director del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) de Montevideo, con posgrados en gestión cultural y museología, y asesor en asuntos culturales de la cancillería uruguaya.
Para conocer más del tema, entrevistamos a ambos autores para Cultura de La Mañana.
El 29 de setiembre, en el marco de la Feria del Libro de Montevideo, se llevó a cabo la presentación de vuestro libro El poder de la Cultura. ¿Por qué piensan que la concurrencia desbordó las instalaciones? ¿Quién es el público objetivo al cual apunta este trabajo y por qué?
Nathalie: Creo que la concurrencia desbordó las instalaciones porque el tema del libro toca a todos de alguna manera: la cultura nos conecta, nos une y trasciende profesiones, ideologías y nacionalidades. Pero, además, nuestro libro no se queda en la reflexión teórica: ofrece herramientas concretas para aplicar la cultura en distintos ámbitos, desde la gestión cultural y el arte hasta la diplomacia, los negocios o la promoción de productos uruguayos en el exterior.
En cuanto al público objetivo, es amplio y diverso. Apunta a gestores culturales, artistas, académicos, diplomáticos, empresarios y cualquier persona interesada en ver cómo la cultura puede ser un motor de desarrollo, de diálogo y de relaciones humanas y profesionales. Cada lector puede encontrar en estas páginas ejemplos prácticos y estrategias que puede aplicar en su propio ámbito de acción.
En definitiva, creemos que la concurrencia refleja ese interés genuino y transversal: la cultura nos importa a todos, y todos queremos aprender cómo instrumentarla de manera efectiva.
Facundo: En la misma línea de lo que explica Nathalie, no solo había mucha gente, sino diversa: artistas, gestores culturales, pero también diplomáticos uruguayos y extranjeros, empresarios, periodistas, de todo un poco, porque la propuesta que hacemos nosotros es, por un lado, entender la cultura en un sentido amplio, y por el otro confirmar que es una actividad transversal a todas las demás. Creemos que una acción sistemática de diplomacia cultural y de internacionalización de la cultura por parte de los países, no solo ayuda al sector específico, sino que es un instrumento que colabora con muchos otros sectores y áreas, y de allí el interés que está despertando este libro. Y también, porque hay muy poco publicado sobre estos temas, al menos con el enfoque teórico-práctico que le dimos al libro.
¿Cómo se conocieron ambos? ¿Cómo nació este proyecto? ¿Cómo coordinaron sus roles y durante cuánto tiempo trabajaron en él?
Nathalie: Facundo y yo nos conocimos en una situación bastante particular: un día tocó el timbre en la Embajada de Uruguay en Viena, donde yo desempeñaba funciones. Él estaba a cargo de la gira europea de la exhibición Uruguay en Guaraní del MAPI. A partir de esa reunión –no programada– comenzamos a desarrollar distintos proyectos culturales juntos, y con el tiempo fue surgiendo la idea de este libro.
El proyecto nació de varias experiencias concretas, pero una muy significativa fue la propuesta de un curso sobre internacionalización de la cultura que le hicimos a la Universidad de la República para su posgrado en gestión cultural. Hoy lo dictamos hace cinco años, y prácticamente todos los estudiantes del posgrado lo eligen, lo que muestra el interés real que hay por proyectarse más allá de las fronteras.
A la hora de coordinar el trabajo, combinamos nuestras experiencias: yo aporté mi perspectiva diplomática, Facundo su mirada de gestión cultural, y juntos construimos los contenidos del libro basándonos en nuestra investigación y en experiencias propias y de terceros en el terreno. Dialogamos sobre este proyecto más de once años, probando ideas, adaptando conceptos y, sobre todo, asegurándonos de que el libro no fuera solo teórico, sino que brindara herramientas concretas que puedan aplicarse en la práctica profesional, que es lo que identificamos de inmediato que faltaba.
¿Qué apoyos tuvieron para llevarlo adelante? ¿Qué carencias o desafíos tuvieron que enfrentar? ¿La experiencia docente aplicó para poner énfasis en algunos aspectos? ¿Y la experiencia profesional de ambos? ¿Recuerdan alguna situación que les enfrentó a la necesidad de un material como el presente?
Facundo: Nathalie lo resumió muy bien, el libro no solamente expresa nuestra formación académica, sino también nuestra experiencia práctica, el haber transitado ambos –juntos y separados–, por cantidad de proyectos culturales en el ámbito internacional. A veces hago la cuenta mental, y no tengo un dato preciso, pero debo haber estado involucrado en más de ciento cincuenta proyectos fuera de fronteras.
En lo personal, es un tema que está presente en toda mi carrera profesional, desde el minuto cero. Mi primera experiencia laboral fue colaborar desde Buenos Aires con la Embajada Argentina en Noruega y lo hice por invitación de un docente, cuando estudiaba relaciones internacionales, que en aquel momento estaba destinado en Oslohoy, casualmente, es el Embajador de Argentina en Noruega-, Claudio Giacomino, quien por un lado me brindó las primeras enseñanzas teóricas sobre el tema, pero también me dio la oportunidad de llevarlas a la práctica. Luego trabajé durante 15 años con una gran gestora cultural argentina, Teresa de Anchorena, que tenía una enorme experiencia internacional y que me enseñó muchísimo en el terrero.
Y finalmente, cuando llegué a Uruguay conocí a un gran gestor cultural uruguayo, con el que tuve el privilegio de compartir el trabajo en el MAPI, Thomas Lowy, pero que también tenía una enorme experiencia internacional y con quien discutimos horas y horas sobre estos temas. Entonces, en lo que a mí respecta, tengo una enorme deuda con ellos. Y, el encuentro con Nathalie, que ella relataba más arriba, fue la oportunidad de llevar adelante proyectos, conversar mucho sobre estos temas y ser docentes juntos, sobre internacionalización de la cultura en la Udelar.
En definitiva, creo que escribimos este libro, porque tanto como docentes, ella como diplomática y yo como gestor, no encontramos una obra de estas caractetrísticas y es la que nos hubiera gustado leer. Tanto para dar clase, como para el trabajo en el ámbito público y para la gestión concreta de proyectos culturales internacionales. Por eso el abordaje que hicimos fue académico, científico, teórico, pero a la vez, eminentemente práctico.
Más allá de clarificar y diferenciar conceptos como “internacionalización de la cultura”, “diplomacia cultural”, el hard power, el soft power, la investigación aporta un instrumento de medición (GSPI) elaborado por la consultora Brad Finance. ¿Podrían decirnos cómo y por qué la seleccionaron para este trabajo y en qué se fundamenta esta metodología?
Nathalie: Creo que este es uno de los aportes más importantes del libro. La verdad es que medir el impacto de la cultura no es sencillo. Las políticas culturales, en general, son difíciles de cuantificar; incluso la internacionalización, que uno podría pensar que es más “medible” a través de exportaciones de bienes y servicios creativos, también tiene sus limitaciones. No todos los países separan esos datos, y además muchas actividades culturales en el exterior tienen grados de informalidad, así que siempre hay un subregistro de la relevancia económica de la cultura.
Con la diplomacia cultural la cosa es todavía más compleja, porque hablamos de percepciones. Se trata de responder a preguntas como: “¿cómo nos ven en el exterior?” y eso no se refleja en cifras tradicionales. Para poder medirlo de manera rigurosa, en el libro analizamos distintos índices de soft power (el poder blando de un país se compone de su cultura, valores y políticas, a diferencia del poder duro, que se basa en los recursos económicos y militares) y nos centramos en el que consideramos más completo y sistemático, que estudia la percepción de Uruguay en 101 países usando múltiples indicadores.
Tuvimos acceso a datos muy granulares de Uruguay, lo que nos permitió analizar estas percepciones país por país e indicador por indicador. Y la conclusión, aunque parezca de sentido común, es interesante cuando uno puede verificarla científicamente: Uruguay no tiene problemas de desprestigio, todo lo contrario, pero sí un alto grado de desconocimiento en varios mercados.
En cuanto a la metodología que usamos, elegimos el Global Soft Power Index, elaborado por la consultora Brand Finance, porque combina distintos indicadores de percepción y ofrece datos comparables, consistentes y sistemáticos. Esto no solo nos permitió diagnosticar la situación de Uruguay y ofrecer herramientas concretas para definir estrategias de diplomacia cultural, sino que además nos permitió visibilizar un instrumento de medición aplicable a cualquier país, incluso si el caso de estudio del libro es Uruguay. De esta manera, cualquier país puede usar esta metodología para decidir dónde enfocar esfuerzos, qué contenidos promover y cómo evaluar resultados a mediano y largo plazo.
Durante mucho tiempo, la gestión cultural fue mirada con cierta desconfianza por algunos actores. La palabra poder, puede incentivar aquellas viejas elucubraciones que pensaban que “el arte” debía estar en un plano superior al de las estrategias de MKG o de considerarlo como un trabajo o una industria.
Facundo: En este punto, creo que es importante diferenciar la mirada de los artistas, sobre la que puedan tener los gestores culturales o los diplomáticos. Los artistas deben crear en total libertad, haciendo aquello que les surge de la inspiración y de su trabajo creativo, sin limitaciones ni imposiciones.
En este punto, Uruguay, hoy es un ejemplo, de libertad de expresión y creativa, y eso es un gran valor para el país, tanto en lo que hace a su convivencia interna, como en su proyección internacional.
Los gestores culturales, entiendo, tienen que cumplir un rol de mediadores, entre los artistas y las personas que acceden a su arte, y para ello tienen que desplegar una serie de acciones e instrumentos para lograr que se produzca ese encuentro de la mejor manera posible y según cada contexto. Respetando la libertad creativa y a la vez contribuyendo –me refiero a los artistas profesionales– a que los creadores puedan encontrar en su actividad el medio de sustento económico para sus vidas. Hoy los artistas y en particular los colectivos de artistas reclaman –y con razón– que su actividad sea rentada y se reconozca la producción artística como un trabajo. De hecho, se ha avanzado mucho en las últimas décadas en el país en el reconocimiento del arte como una actividad profesional y está muy bien que sea así.
De todos modos, en el libro, nosotros consideramos a la cultura en un sentido mucho más amplio que “las artes”. Consideramos también la cultura política, los valores de un país, su idiosincracia y la forma de vida y expresiones cotidianas de todos sus habitantes y por supuesto de la diáspora, que con el solo hecho de vivir en otro territorio está difundiendo su cultura. Esto es aún más relevante para Uruguay que tiene entre un 15 y un 18% de su población fuera de fronteras.
Por último, la relación entre cultura y poder es insoslayable, al menos, en el objeto de estudio de esta obra que es el sistema internacional. En el libro eso lo demostramos al analizar las distintas teorías de las relaciones internacionales, en todas –independientemente de los sesgos ideológicos que las sustentan– la cultura cumple un papel relevante como factor de poder. Las relaciones internacionales, como disciplina, son por definición un estudio del poder en el escenario internacional y en el libro queda demostrado, tanto desde el punto de vista teórico, como práctico, que la cultura –en un sentido amplio, repito– cumple –para bien o para mal– un papel fundamental.
El trabajo se basa entre otros, en un marco normativo que, aparece oportunamente citado y referenciado históricamente. Inclusive, en el caso de Uruguay, reordena y muestra en cortes transversales los vínculos entre organismos, instituciones, ministerios, etcétera. ¿Cómo y por qué elaboraron ese mapa?
Nathalie: La elaboración de este mapa surgió de la necesidad de visualizar de manera clara y práctica cómo se organiza la política cultural y su proyección internacional en Uruguay. En muchos casos, la información sobre ministerios, organismos, instituciones y sus competencias estaba disponible, pero fragmentada y dispersa, lo que dificultaba entender cómo se articulan y dónde se cruzan las responsabilidades.
Decidimos entonces construir un mapa transversal que muestre esos vínculos, reordenando la información histórica y normativa para que se vea de manera integral. La idea no era solo hacer un inventario, sino ofrecer un instrumento útil para la gestión y la planificación estratégica. Con él, cualquier persona –ya sea gestor cultural, diplomático o funcionario– puede comprender rápidamente quién hace qué, cómo se relacionan los distintos actores y dónde se pueden articular esfuerzos para promover la cultura y su internacionalización.
En definitiva, este mapa permite ver la estructura real detrás de las políticas culturales, facilita la coordinación y sirve como base para tomar decisiones más informadas y estratégicas.
¿Qué rol ocupa la sociedad civil, lo privado, el tercer sector? ¿Las Embajadas, las instituciones culturales, los agregados culturales, etcétera? ¿Qué aspectos dependen de la voluntad política?
Facundo: Esta pregunta es muy amplia, pero te diría que como ocurre como con casi cualquier política pública es insoslayable que el Estado trabaje con la sociedad civil y con el ámbito de las empresas privadas. Pero mucho más en este campo, donde es ese sector el que genera la “materia prima” para la internacionalizacióin de la cultura y la diplomacia cultural.
Te diría que, en el primer caso, como ocurre con otros ámbitos, los Estados lo que tienen que hacer es brindar las condiciones necesarias para que se produzca ese intercambio de bienes y servicios de las industrias cretivas. Dicho así suena muy abstracto, estoy hablando de que se puedan vender libros u obras de arte contemporáneo en el exterior, y también que se ofrezcan servicios, tales como conciertos, puestas de artes escénicas, exposiciones y también actividades culturales vinculadas al mundo virtual, que hoy acapara la mayor parte de la circulación del consumo cultural. Por un lado, generando las mejores condiciones posibles de circulación, para que esto se facilite –por ejemplo, simplificando los trámites aduaneros– y, por el otro, brindando apoyos específicos a aquellos que no pueden hacerlo por sus propios medios. En el mundo del ocio –en el que se inscribe la cultura– hay mucha competencia a nivel global y Uruguay está alejando de casi todos los otros destinos donde puede ofrecer su producción artística, esto es una desventaja competitiva importante.
En el caso de Uruguay, esto se vuelve aún más relevante, porque al igual que ocurre con otros sectores, muchos proyectos culturales no llegan a nacer por un tema de escala. Entonces, la internacionalización de la cultura, ya no se trata solo de un anhelo de los artistas y gestores culturales por prestigiar su carrera en escenarios del exterior, sino que se trata de la única forma de lograr que las iniciativas logren sostenibilidad. La internacionalización permite ampliar la platea de 3 millones a –idealmente– 7000 millones de personas. Y eso redunda también en beneficios directos e indirectos no solo para los involucrados, sino también para la población en general, en términos económicos, pero también y, sobre todo, en términos culturales. Por poner un ejemplo, el cine uruguayo, no tendría la potencia que tiene hoy –y la mayoría, por no decir todas las películas no se podrían haber rodado–, si no hubiera un fuerte apoyo del Estado, pero también si su producción no fuera por definición “internacional”.
Por último, y en lo que hace al sector privado “no cultural”, creo que hace falta que se involucre más en la vida cultural, pero no solo por una cuestión de “responsabilidad social”, sino porque la actividad cultural interna e internacional los beneficia directamente. Dedicamos una parte del libro a exlicar esto, así que esperamos que los empresarios también sean lectores de nuestra obra. Hay países en los que el sector empresarial lo tiene mucho más claro, como Chile o Brasil, por citar dos casos cercanos. Uno va al Pabellón brasilero en la Bienal de Venecia y se encuentra que hay decenas de empresas que apoyan el envío nacional, porque saben que una presencia potente del país en un evento internacional que dura nueve meses y donde pasan millones de personas, también es beneficioso para sus intereses comerciales.
El libro, contiene una cuarta parte, que en sí misma, ya merecería ser de consulta y manual permanente para quienes quieran vincularse a la gestión cultural. Imprescindible, diría yo, inclusive con actualizaciones. ¿Los consejos, énfasis y subrayados son con base en la experiencia de ver rechazar propuestas por no tener aspectos básicos?
Facundo: Sí, en ese tema también encontramos que hay muy poca bibliografía. Los manuales de gestión cultural son, en general, publicados por los gobiernos y muy enfocados a la promoción cultural o bien son de autores europeos, es decir, en un contexto social y presupuestario completamente distinto al de América Latina.
Por eso nos pareció interesante sumar una cuarta parte que explicara también el “cómo”. Si no, nos quedábamos en el “por qué” y el “para qué”, pero iba a tener gusto a poco. Era como quedarse a mitad de camino.
Efectivamente, esa cuarta parte puede leerse como un trabajo independiente y diría casi como una obra de consulta permanente cada vez que se va a encarar un proyecto cultural internacional.
Y diría que, como es muy breve, es casi una invitación a escribir un libro entero que sea un manual de gestión cultural internacional. Dejamos abierta la invitación para ver quien se anima a encarar esa tarea.
¿Puede ser que se presenten propuestas que no digan cómo se van a financiar o dar a conocer o en qué tiempo o con qué insumos o equipos, etcétera?
Nathalie: Sí, absolutamente. Una parte muy importante del libro surge de nuestra experiencia directa viendo cómo muchas propuestas culturales, incluso muy buenas, no incluían aspectos básicos. Muchas veces los proyectos no explican claramente cómo se van a financiar, cómo se van a dar a conocer, en qué plazos se ejecutarán, qué insumos o equipos se necesitan, entre otros aspectos.
Por eso quisimos que el libro no solo tuviera un abordaje diagnóstico, sino que también brindara una herramienta práctica. La cuarta parte funciona casi como un manual permanente para gestores culturales, con consejos concretos para diseñar y ejecutar proyectos internacionales: desde la estructura básica del proyecto, estrategias de marketing y comunicación, alternativas de financiamiento, exportación de bienes y servicios culturales, hasta formas de acceso a circuitos culturales en el exterior y protección de derechos de autor.
En definitiva, nuestro objetivo fue construir un puente entre la reflexión académica y la acción cultural efectiva, de modo que cualquier gestor, artista o profesional que lea el libro pueda aplicar de manera inmediata estas herramientas en su trabajo.
Por si fuera poco, el libro también contiene sugerencias y propuestas, más que nada referidas a la articulación y áreas de acción entre reparticiones estatales ¿Podrían ampliar este aspecto? ¿Ya hubo alguna repercusión?
Facundo: ¡Creo que todavía nadie terminó de leer el libro! Lo que hacemos es un estudio de caso, pero convencidos de que es aplicable a casi cualquier circunstancia. La necesidad de mayor articulación entre organismos del Estado, sociedad civil y sector privado es algo que ocurre en muchos países –por no decir en todos–, y nuestra intención es llamar la atención sobre ese punto.
En el campo cultural, tal vez más que en otros –no lo sé–, a veces es difícil establecer con claridad las fronteras de la responsabilidad de cada organismo.
Y en ese sentido, lo importante es lograr dos cosas que parecen contradictorias, pero no lo son: que cada uno haga lo que tiene que hacer en función de su especificidad, pero convergiendo y trabajando en forma conjunta, en las acciones que son complementarias.
Por eso es que prestamos tanta atención a diferenciar conceptual y operativamente la internacionalización de la cultura y la diplomacia cultural. Se parecen, porque la materia prima es la misma y se desarrolla fuera de fronteras, pero son actividades con objetivos y protagonistas bien diferentes.
Siempre hay un reconocimiento a referentes ¿podrían citarlos para los lectores? ¿Qué devoluciones han recibido? ¿Qué expectativas tienen? ¿Ya hay un nuevo proyecto in mente?
Facundo: A mis referentes ya los mencioné antes, pero debo agregar que para mí, Nathalie también es una referencia y por eso me siento tan orgulloso de haber publicado junto con ella este libro. Entre otras razones, porque en su destino en Austria llevó a la práctica las ideas de Diplomacia Cultural que plasmamos en el libro, y demostró, que lo que ahora escribimos se puede materializar en la realidad.
Un ejemplo, que cito siempre en clase, es la exposición que organizó con la obra “Intemperie” de Raquel Lejtreger, en la rotonda de la sede de las Naciones Unidas en Viena.
Es un trabajo referido en los efectos del cambio climático en la vida cotidiana de las personas y está enfocado en una aproximación humanista a la dimensión simbólica del cambio climático, los desastres y los conflictos.
Esa instalación en un espacio de enorme relevancia política, por donde transitan cotidianamente cientos de mandatarios y diplomáticos –y también es visitada por el público–, tuvo un enorme impacto, porque con una obra de arte excepcional, convocó a la reflexión sobre uno de los principales problemas de la humanidad.
La problemática del medio ambiente es un tema que es muy relevante en la política exterior del país y esa exposición con su potencia visual y conceptual fue una invitación a reflexionar sobre esta problemática. La obra de los artistas generalmente es más “escuchada” y logra mayor visibilidad e impacto que un discurso.
En cuanto a las repercusiones que he recibido del libro hasta ahora, han sido centralmente referidas a su propia publicación, porque se trata –parece– de una obra que muchos consideran “necesaria”, en el sentido de que son temas de los que se habla mucho, pero que no estaban tan puestos en el papel.
La primera repercusión que para mí fue emocionante, y estoy seguro de que Nathalie lo comparte, fue del catedrático Juan Luis Manfredi, que es unos de los referentes mundiales de la diplomacia pública, porque no solo aceptó escribir el prólogo –que es una joya, una obra dentro de la obra–, sino porque ha sido muy elogioso con nuestro trabajo. Lo llamó un “clásico instantáneo”.
También hemos recibido comentarios de personas que nos proponen discutir críticamente algunos de los temas y metodologías que planteamos en el libro, y eso me parece muy motivador, porque para eso se publica, para poner un tema sobre la mesa, para que de discuta y para validar –o no– lo que investigamos y las conclusiones a las que arribamos.
TE PUEDE INTERESAR: