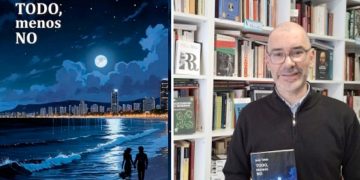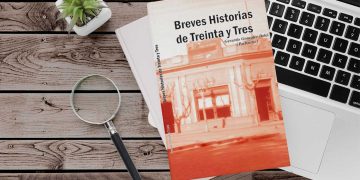No se puede encontrar la paz evitando la vida.
Virginia Woolf, Los años.
Entre el control y la muerte, la paradoja de los derechos en el Uruguay contemporáneo.
La libertad, ese concepto fundacional de las repúblicas modernas, ha sido históricamente el faro que guía la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Sin embargo, en el Uruguay del siglo XXI, esta idea parece haberse transformado en una suerte de burbuja inflada por discursos grandilocuentes, pero frágil y vacía en su esencia. Mientras se celebra como un triunfo progresista la llamada “Ley de Muerte digna”, que convierte al Estado en facilitador de la muerte, se aprueban reformas legales que restringen la libertad financiera de los ciudadanos, un pilar fundamental en un sistema capitalista y republicano. Esta aparente contradicción no es casual, responde a una concepción distorsionada de la libertad, que se expande en lo simbólico pero se contrae en lo concreto. En otras palabras, hay libertad para morir, pero control para vivir.
De hecho, la reciente aprobación de la Ley de Eutanasia en Uruguay ha sido presentada como un acto de reivindicación de la autonomía individual. Sus defensores argumentan que el derecho a morir es la máxima expresión de la libertad. Sin embargo, esta premisa es engañosa. Como señaló la Dra. Yanira Vargas en una entrevista para esta edición de La Mañana, “la vida no es un derecho, sino un presupuesto para poder gozar de cualquier derecho”. Al convertir la muerte en un acto regulado y facilitado por el Estado, no solo se tergiversa el concepto de libertad, sino que se abre la puerta a una peligrosa instrumentalización de la vida humana.
La ley, lejos de ser una expresión de la voluntad popular, responde a agendas de carácter internacional impulsadas por grupos de presión como la asociación Empatía, cuyos intereses y financiamiento no responden a una necesidad nacional ni regional. Porque quienes vivimos en estas latitudes sabemos muy bien que hay cientos de prioridades para resolver antes que legislar sobre la eutanasia. Y este podría ser un precedente delicado, porque se está desvirtuando la función de legislar. La ciudadanía no paga con sus impuestos a los legisladores para que se dediquen a tratar temas periféricos. Entonces, ¿quién está detrás de estas iniciativas que transgreden el orden de nuestra agenda política? ¿Por qué se promueve con tanto fervor una cultura de la muerte, del aborto, en un país con una de las tasas de natalidad más bajas de la región y un preocupante récord de suicidios?
La paradoja es evidente. Mientras el Estado se muestra incapaz de garantizar servicios de salud dignos y acompañamiento paliativo de calidad, se ofrece la muerte como una “solución”. La libertad, en este contexto, no es más que un eufemismo para la renuncia. Renuncia a cuidar, a acompañar, a invertir en vida. El Estado, lejos de proteger a sus ciudadanos, se convierte en cómplice de una decisión irreversible, en un acto que, por definición, carece de retorno.
Y mientras se amplían las “libertades” para morir, se restringen las libertades para vivir en un sistema económico que, teóricamente, se basa en la iniciativa individual y la propiedad privada. Porque al tiempo que se proclaman libertades individuales en un ámbito, en el financiero se construye una arquitectura de control que avanza de forma silenciosa pero implacable. La reforma a la Ley de Lavado de Activos, parece no ser una mera actualización técnica, sino uno de los avances más significativos del Estado sobre la autonomía económica de los ciudadanos. Teje una red de vigilancia que ya no solo envuelve a entidades bancarias, sino que se extiende sobre abogados, escribanos, contadores y fiduciarios no financieros, transformando transacciones antes privadas en actos bajo permanente escrutinio. Pero ahí no termina todo. Esta lógica de sospecha institucionalizada se perpetúa en el tiempo, al obligar a conservar los registros de cada operación por un dilatado plazo de diez años, un período excesivo que trata a los ciudadanos como sospechosos permanentes. A esto se suma el poder de la Unidad de Información y Análisis Financiero para inmovilizar fondos por cinco días hábiles sin requerir una orden judicial, basándose únicamente en “sospechas fundadas”, vulnerando así un pilar fundamental del estado de derecho como es la presunción de inocencia. Y como corolario de esta asfixia progresiva a la libertad económica, se erigen barreras al uso del efectivo, prohibiendo transacciones superiores a 270.000 UI. Una medida que, aunque se escuda en la lucha contra el crimen, impacta directamente en la vida de quienes, por razones legítimas, operan al margen de los circuitos bancarios formales.
La advertencia de Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores, realizada en esta edición de La Mañana, también es elocuente. La reforma de la Ley de Lavado de Activos no solo implica “más trabajo y mayor responsabilidad” para los profesionales, sino que vulnera drásticamente el secreto profesional. El artículo 4 del proyecto otorga a la Senaclaft potestades extraordinarias para exigir documentación y retirar respaldos informáticos sin intervención judicial, convirtiendo a la administración en “juez y parte” y quebrando el equilibrio de poderes esencial en un Estado de derecho. Esta transferencia masiva de responsabilidades al sector privado contrasta con la ineptitud estatal en el combate real al crimen organizado.
La paradoja se profundiza al analizar el impacto concreto de estas medidas. Freire señala con precisión técnica la inclusión absurda de la “revisión limitada” como instrumento antilavado, un informe ex post que por su naturaleza no puede detectar operaciones sospechosas en tiempo real, pero que sin embargo generará costos insoportables para las pymes. Mientras el Estado promueve una “libertad” para morir, impone una asfixia regulatoria que dificulta la libertad para emprender y producir. El resultado es un sistema donde se sacrifica la privacidad, la eficiencia económica y las garantías profesionales en el altar de un control estatal que, irónicamente, no ha demostrado efectividad contra el lavado, pero sí una peligrosa capacidad para expandirse sobre la vida de los ciudadanos.
Esto nos lleva a pensar que el discurso de la libertad ha sido secuestrado por una retórica superficial que confunde la autonomía con el capricho. El fenómeno Milei, por ejemplo, es sintomático de esta tendencia: un libertarianismo que promete liberar al individuo de las “cadenas del Estado”, pero que en la práctica puede derivar en un sálvese quien pueda.
Mientras tanto, durante la pandemia, vimos cómo se normalizaron restricciones a las libertades básicas en nombre de la salud pública, sin que mediara un debate profundo sobre sus implicancias a largo plazo.
Hoy, se nos vende la eutanasia como un acto de “liberación” y se nos imponen controles financieros como un “mal necesario”. Pero ¿dónde queda la libertad para vivir con dignidad? ¿Dónde está la libertad para emprender, ahorrar o invertir sin ser tratado como un criminal en potencia?
Uruguay se encuentra atrapado en una peligrosa dualidad. Por un lado, un Estado que promueve la muerte como acto de libertad y, por otro, un Estado que controla y restringe la vida económica de sus ciudadanos. Esta paradoja no es solo conceptual, sino profundamente práctica. Mientras se facilitan los mecanismos para morir, se obstaculizan los medios para vivir con autonomía y prosperidad.
La burbuja de la libertad, hinchada por discursos vacíos y agendas importadas, podría estar a punto de estallar. Urge recuperar una noción de libertad que no se reduzca a la elección de cómo morir, sino que incluya el derecho a vivir en un país donde el Estado proteja la vida, fomente la iniciativa individual y respete la privacidad financiera. De lo contrario, terminaremos en un escenario distópico donde la única libertad real será la de elegir nuestra propia aniquilación. Uruguay pudo elegir entre ser un país que cuida a sus ciudadanos o uno que los abandona a la suerte. Lamentablemente, viene eligiendo esto último.