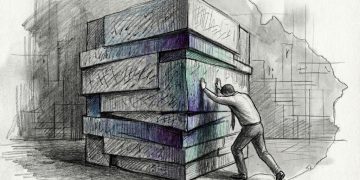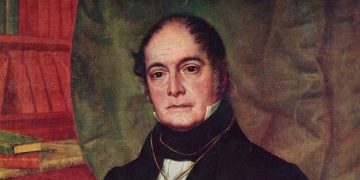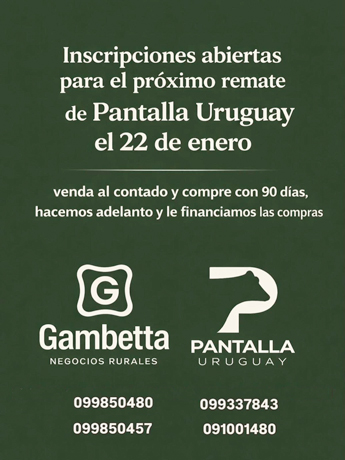La democracia occidental de los últimos siglos se abrió con la Revolución Francesa, cuyo ideario se sintetizó en el tríptico: Libertad Igualdad Fraternidad. Fue un hecho fundamental en la historia política, que sirvió de modelo para todas las revoluciones posteriores.
De ahí que los principios figuren en la primera estrofa del Himno Nacional argentino:
Libertad, Libertad, Libertad
Oíd el ruido de rotas cadenas
Ved en trono a la noble Igualdad.
Pero… Y la fraternidad, ¿dónde está?… ¡Este principio tampoco aparece en ninguna de las estrofas posteriores!
Esto nos lleva a una cuestión histórica significativa. Como advierte acertadamente Antonio Biaggio1 la fraternidad ha resultado un principio prácticamente olvidado. El espíritu del modernismo racionalista e individualista, de tajante separación entre lo público y lo privado, creyó ver en el tercer principio, resabios religiosos y contenidos propios de la afectividad de la vida privada. No supo ver que, tanto la Libertad (defensora de los derechos individuales) como la Igualdad (que vela por la justicia entre los ciudadanos) no pueden concretarse en la vida política y social sin la fraternidad. Ella se hace insustituible. Y siendo componente esencial de la condición humana, no puede ser excluida de la vida pública.
La libertad absoluta afectaría la justicia, porque derivaría en desigualdades en los que, para algunos, la libertad solo sería “la libertad de morirse de hambre”. Y la Igualdad absoluta significaría la pérdida de la libertad individual, como sucede en los colectivismos. En estos, si bien, en la sociedad, según los textos, “todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, en la práctica parece que ¡algunos son más ciudadanos que otros! La condición económica y cultural hace que no todos estén en condiciones de ejercer una ciudadanía informada, autónoma y madura.
Fenomenología de la solidaridad2
La solidaridad supone una actitud de atender a la existencia del otro. Por lo tanto, implica una disponibilidad de mi parte, con connotaciones equivalentes a tratar al otro como persona, ser capaz de ponerme en su lugar, “tomarlo en serio” y percibir sus necesidades.
En ningún caso la Solidaridad puede ser puramente intelectual, guiada simplemente “por principios”, como lo pretendería algún filántropo racionalista. Ni “puramente espiritual”, como lo querría una perspectiva mística. Pero está ligada necesariamente a cierta aceptación afectiva, lo cual significa: consentir la libertad del otro, apoyarla y compartirla y hacer posible que alcance su autorrealización. En palabras de Kant: “cumplir gustosamente las obligaciones que se tienen para con el prójimo”. Así, la prueba de la Solidaridad son las obras.
Todo esto significa que cabe asignarle la jerarquía de una categoría con entidad y legitimidad en el ámbito político; es decir: que tiene derecho a ser reconocida en esa esfera y ser nombrada allí como tal, de manera que se la rescate de cierta reclusión en la vida privada en la que ha sido relegada hasta el presente. Como dice Erich Fromm: “¿Por qué aquellos valores reconocidos como humanos y calificados en la vida privada, no han de ser legitimados en la vida pública?”.
Al respecto, en la vida política y cultural se requiere una metanoia, una nueva perspectiva mental, que por el camino de la paz promueva la salida de la situación de violencia e indiferencia que tiene atrapados en ese ámbito a millones de seres humanos. Hoy, en la política predominan la mentira, la falta de confianza, la traición, la deshonestidad, la corrupción…
La naturalidad con que el espíritu individualista sigue impregnando nuestra cultura, ha hecho que creamos Inevitable la hegemonía del egoísmo y el desinterés por el otro. Y en nuestro estilo de vida se desacredita toda concepción humanista de la vida social, considerándola un idealismo romántico, falto de realismo práctico. Pero ese sano enfoque de la realidad social ha sido el espíritu que alentó las vidas magnánimas de Gandhi y de Mandela.
El miedo a la libertad
La libertad es un don de la condición humana que merece el máximo de valoración, porque gracias a ella tenemos una autonomía de la que carecen todos los otros seres de la naturaleza. Y ella nos permite crecer, desarrollarnos, desplegar creatividad y tomar decisiones.
Pero ¿cómo se puede temer la Libertad? ¿Cómo se explica que la obra fundamental de Erich Fromm lleve por título El miedo a la libertad?
Comencemos con una distinción. Existen dos modos de Libertad. Una cosa es liberarse de ataduras (libertad de), “romper cadenas” y vínculos que nos restringen, y otra cosa es la libertad positiva, para crecer y asumir madurez.
La primera es necesaria, pero la podemos considerar más bien como preparatoria. La segunda es la esencial, porque es la que asegura el desarrollo y fundamenta el futuro. Esta nos arranca del egocentrismo y determina una disposición alocénrica, que tiene en cuenta a los demás y busca la armonía social.
Pero debemos aceptar una realidad. En la práctica, hay una abultada desproporción en la inclinación de las aspiraciones y deseos de los integrantes de nuestra cultura respecto de la libertad de y la libertad para. Abundan los reclamos para ser independientes, defender nuestros derechos y rehuir a las normas. Hay mucho “liberarse”, pero poco “construir” una vida con sentido, de creación, responsabilidad y fraternidad. Y está claro que esto denota una actitud más adolescente que madura.
En nuestra evolución personal, una vez alcanzada la etapa de suficiente “individuación”, que significa independencia e identidad, y desatados de los vínculos primarios (que hayamos “cortado el cordón umbilical)” se nos presenta una nueva tarea: orientarnos y arriesgarnos en el mundo y encontrar la seguridad siguiendo caminos distintos de los que conocíamos inicialmente. Cada uno debe asumir su propia vida, cuestión en la que nadie puede reemplazarnos, y asumir responsabilidades de adulto. A partir de ahí, debemos enfrentar la realidad, con todos sus aspectos subyugantes, pero también peligrosos.
Liberarse de los vínculos infantiles para desarrollar la propia individualidad y la realización positiva de la libertad significa también desprenderse de vínculos que otorgaban seguridad. Y esto pone a prueba nuestra autoconfianza y puede generar dudas o temores. Puede surgir miedo a tomar decisiones equivocadas que me pueden traer problemas. O tener que enfrentar un mundo socioeconómico y político convulsionado e impredecible. O que o el trabajo se me convierta en una carga difícil de sostener. O enredarme en conflictos conyugales o familiares. ¡La lista puede hacerse interminable!
Es una situación en cierto modo semejante al que sale de la cárcel. Ahora tiene la tan deseada libertad, pero se le plantea la cuestión: Y ahora ¿qué hago? Reinsertarse no es fácil. ¿Lograré aceptación? ¿Me adaptaré a normas vigentes que tenía casi olvidadas? ¿Cómo orientarme? ¿Es posible “recuperarse”?
La libertad puede resultar una carga si se identifica con la duda, la inseguridad, o con un tipo de vida “a la deriva” que no haya encontrado significado y orientación.
Así, el miedo a la libertad hace comprensible que algunas adolescencias se hagan excesivamente prolongadas, o mujeres débiles no puedan reaccionar ante los malos tratos, o que una multitud de obreros se mantengan esclavizados en condiciones laborales injustas, o pueblos enteros se sometan a la crueldad de las tiranías. Más aún: seguramente ¡cada uno de nosotros puede encontrar en su propia vida conductas conscientes o inconscientes de miedo a la libertad!
Es de desear que, tanto en la vida personal como en la de la comunidad, el “ruido de rotas cadenas” y el estrépito de la “destrucción creadora”, luego dé paso a un sano estilo de vida basado en la “adultez de la Fraternidad” y que supere nuestro “miedo a la libertad”
1 Antonio M. Biaggio La fraternidad en perspectiva política (Ciudad Nueva, Bs. As.) 2009.
2 Aquí utilizamos fraternidad y solidaridad como sinónimos.