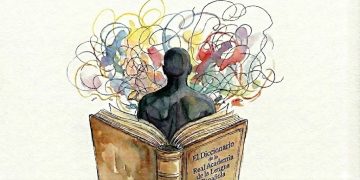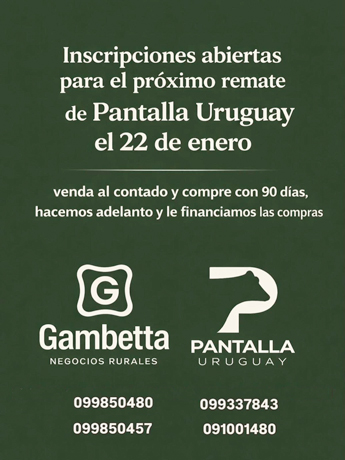Uruguay cuenta con diagnósticos y normativas consolidadas en salud mental, pero enfrenta importantes desigualdades en el acceso a la atención y una mirada centrada en lo asistencial. Así lo dijo a La Mañana la magíster en Psicología y Educación Ana Monza. La especialista enfatizó en la necesidad de redistribuir recursos, fortalecer la articulación interinstitucional y promover un enfoque integral en esta área. También alertó sobre el alto índice de suicidios y la falta de tratamientos accesibles para las adicciones.
Monza ha realizado consultorías sobre temáticas como suicidio, salud mental y género y desigualdades para la Organización Panamericana de la Salud y Unesco, y se desempeña como coordinadora de equipos de salud mental en primer nivel de atención en ASSE. Además, es referente de equipos técnicos en la educación media pública, especialmente en temas vinculados a la inclusión y el abordaje de situaciones de crisis en instituciones educativas, y corredactó el protocolo de atención a la conducta suicida y el suicidio de la Udelar.
La experta planteó que Uruguay atraviesa un momento complejo en materia de salud mental: si bien hoy se cuenta con diagnósticos precisos y un marco normativo que permite orientar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, el desafío radica en llevar esos avances a la práctica, articulando acciones más allá del sistema de salud, en ámbitos como la educación, la vivienda, el trabajo y los cuidados.
En tanto, profundizó acerca del rol que debería asumir el gobierno en materia de salud mental y explicó que el principal obstáculo que enfrentan las personas sigue siendo el acceso oportuno a la atención, sumado a que existen fuertes inequidades de cobertura entre Montevideo y el interior, así como entre los sectores público y privado.
¿Cómo describiría el estado actual de la salud mental en Uruguay?
Nos encontramos en un momento singular donde contamos con normativas, información validada y diagnósticos claros sobre el estado de situación. Conocemos los nudos críticos y por lo tanto es posible visualizar las rutas hacia las cuales conducir las estrategias nacionales de política pública que aborden la salud mental con un carácter nacional y desde una perspectiva de derechos humanos. El cambio de administración puede aportar recursos financieros que permitan solventar estos avances y estrategias más allá del plano de la salud y lo asistencial, en campos que son fundamentales para la construcción de la salud integral y el bienestar emocional como por ejemplo la vivienda, educación, trabajo, cuidados, equidad de género, entre otros.
Dada su experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan hoy las personas para acceder a un tratamiento en esta área?
Es ampliamente conocido por las personas usuarias de servicios de salud mental y por la población en general que hay dificultades en relación al acceso oportuno de especialistas en salud mental. Las dificultades además tienen un sesgo importante si pensamos en Montevideo y el resto del país o en el sistema público, mutual o ejercicio liberal de las profesiones. Estas inequidades en la distribución de los servicios, la cobertura de profesionales y la relación entre población y técnicos se agravan dramáticamente en algunas regiones en particular. Si bien no es reductible el abordaje de la salud mental a la disponibilidad de especialistas focales, es necesario señalar que, una vez indicados los tratamientos, es imprescindible que estos sean accesibles y oportunos porque de ello depende el bienestar de las personas y el pronóstico en términos de calidad de vida.
¿Qué rol debería cumplir el gobierno en esta problemática? ¿Es necesario implementar nuevas políticas y estrategias de prevención?
Los gobiernos tienen un rol fundamental para establecer la promoción de la salud mental como una política de Estado y asegurar la integralidad y articulación de todos los aspectos que la componen y contribuyen a su sostenimiento, que va mucho más allá de políticas de salud. Mientras abordemos los temas de la salud mental y el bienestar con una mirada sanitarista y asistencial, estaremos mirando la enfermedad mental más que la salud mental.
¿Hace falta destinar mayores recursos para atender esta situación? ¿Hacia dónde deberían enfocarse?
No es claro que el problema sea la falta de recursos, sino su distribución. La palabra recursos no es clara en cuanto a qué nos estamos refiriendo. El foco debería estar puesto en la equidad territorial, en el aseguramiento de contar con los dispositivos que promueve la Ley de Salud Mental para el abordaje y la continuidad de los procesos singulares de las personas en los territorios donde residen; la promoción y facilitación del diálogo interinstitucional, la sincronía y armonización de las organizaciones encargadas del cuidado y protección de las infancias y adolescencias; la erradicación de todas las formas de violencia y el afrontamiento de las violencias comunitarias. Existe una diversidad de acciones que impactarían en el bienestar y la prevención y que están al alcance de profesionales y organizaciones, pero aún no se han efectuado los movimientos internos y transformaciones imprescindibles para caminar hacia el modelo de salud mental que nos propone la ley vigente.
Uruguay tiene uno de los índices de suicidio más altos de la región. ¿A qué factores lo atribuye?
Como se expresa siempre, los índices deben ser leídos en términos contextuales e históricos y no son atribuibles a una única visión o respuesta. La muerte por suicidio es un gravísimo problema de salud, de orden multifactorial y de fuerte impacto social. En los últimos años asistimos al crecimiento del movimiento social en torno a personas que han sido supervivientes de suicidio y que, apropiándose de su voz, están protagonizando y sosteniendo lo que podemos visualizar como un cambio sustantivo en el reconocimiento y el entendimiento de la temática. Los grupos organizados de supervivientes están conduciéndonos a observar otros ángulos del problema y realizarán sin duda en el devenir del tiempo una efectiva contribución a su abatimiento. Esto, insisto, es del orden de lo más actual, de estos últimos años, pero extremadamente importante y valioso en su contribución, sin perjuicio de la responsabilidad que les cabe y compete a toda la sociedad y a los gobiernos.
¿Qué tan efectiva es la línea telefónica nacional de apoyo emocional?
Las líneas de apoyo telefónico nacional son imprescindibles y forman parte de la respuesta país en todas partes del mundo. La eficacia de esas intervenciones está estudiada y validada internacionalmente. Durante años se trabajó para que existiera y fuera de alcance nacional y fuera una política de Estado, tomando la trayectoria y conocimientos de una ONG especializada que la sostuvo por muchos años.
¿Cuáles son los mayores desafíos en lo que respecta al tratamiento de las adicciones?
El acceso oportuno al mejor tratamiento indicado para cada situación vital y familiar, así como la existencia de rutas de salida alternativas y sustentables para las personas. Además, asegurar el apoyo a la persona y a sus entornos, que quedan altamente dañados a causa del deterioro que conlleva el abuso problemático de sustancias. Al mismo tiempo, realizar campañas reales, eficaces y sostenidas en el tiempo sobre el consumo problemático de las sustancias más consumidas en el país que no son las ilegales.