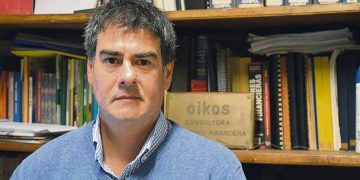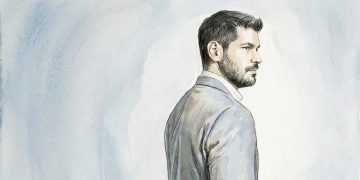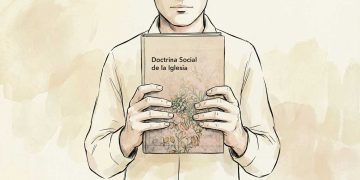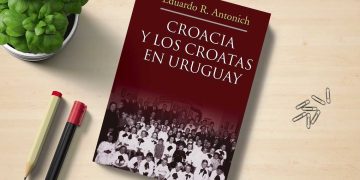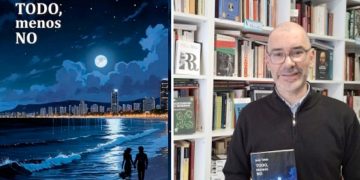Mientras Uruguay se prepara para la COP30, la retórica multilateral choca con una cruda mirada geopolítica, que percibe cómo las agendas climáticas globales, impulsadas por algunas potencias, amenazan con imponer estándares que podrían estrangular el desarrollo agroexportador nacional. Tras el discurso oficial de cooperación, se esconde una pulseada por el futuro económico del país. ¿Defenderá Uruguay su soberanía productiva o cederá a presiones externas?
El reciente lanzamiento de la fase preparatoria de Uruguay para la COP30 –la cumbre climática de la ONU que se celebrará en Belém, Brasil, en noviembre de 2025– tuvo todos los elementos discursivos esperables: llamados al multilateralismo, urgencia climática y promesas de cooperación internacional. El canciller Mario Lubetkin, el ministro de Ambiente, Eduardo Ortuño, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, coincidieron en destacar el papel de Uruguay como “país confiable” en la gobernanza ambiental global.
Sin embargo, detrás de la retórica oficial y el lenguaje diplomático, se esconde una pulseada geopolítica de enormes consecuencias para países como Uruguay: la imposición de agendas climáticas globales que, bajo consignas aparentemente universales, usualmente responden a intereses estratégicos y comerciales de potencias verdes del Norte global, y que podrían comprometer el desarrollo económico nacional si no son negociadas con una mirada soberana.
La geopolítica verde: un nuevo escenario de disputa
El multilateralismo ambiental ya no es un espacio neutral. Se ha convertido en una arena donde se disputan estándares tecnológicos, mercados competitivos y condiciones de acceso a financiamiento. La Unión Europea, con su Pacto Verde y su Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM), está redefiniendo las reglas del comercio global en función de su transición ecológica, penalizando a quienes no se adapten. Esto no es solo ambientalismo; es proteccionismo comercial con etiqueta verde.
En este contexto, cumbres como la COP30 son escenarios donde se negocia –y generalmente se impone– una visión particular de la “descarbonización”, que puede no considerar las realidades productivas, las externalidades positivas de sistemas como el ganadero uruguayo –basado en campo natural y con balance de carbono neutro– o el derecho al desarrollo de países medianos y pequeños.
Uruguay: entre el liderazgo energético y la vulnerabilidad agroexportadora
Es cierto que Uruguay llega a la negociación con fortalezas indiscutibles en materia energética. Casi el 95% de su electricidad es renovable, un logro que le da autoridad moral y técnica para hablar en foros internacionales. Pero ese mismo éxito no debe nublar la visión sobre lo que está realmente en juego: la posible estigmatización global de sus sectores productivos centrales –ganadería, agricultura, arroz– bajo argumentos climáticos que no distinguen entre sistemas productivos eficientes y sostenibles, como el uruguayo, y otros altamente intensivos en emisiones.
La ministra Cardona lo señaló con realismo: la “segunda transición” –la descarbonización del transporte, la industria y la agricultura– será “más compleja y costosa”. Compleja porque implica transformar cadenas de valor enteras; costosa porque requerirá tecnologías que hoy no son maduras o accesibles. Pero, sobre todo, riesgosa si Uruguay acepta compromisos internacionales que restrinjan su capacidad productiva o encarezcan sus exportaciones sin garantías de reciprocidad o apoyo financiero real.
El financiamiento climático: promesas incumplidas y condicionalidades encubiertas
Uno de los puntos más sensibles –y que suele quedar opacado en la retórica de las COP– es el del financiamiento. Los países desarrollados deben –por mandato del Acuerdo de París– financiar la transición para los países en desarrollo. Pero los números distan mucho de lo prometido: en 2020 solo se movilizaron 83.000 millones de dólares de los 100.000 prometidos, y de ese monto, menos del 10% se destinó a adaptación.
Pero más allá de las cifras, el problema es de condicionalidad, pues cada vez más el acceso a financiamiento verde o a mercados premium depende de la adopción de estándares, certificaciones y métricas definidas en instancias técnicas y políticas foráneas, que no siempre capturan la realidad de sistemas productivos como el uruguayo. ¿Está Uruguay dispuesto a comprometer su modelo de ganadería –que ya es carbono neutro– en aras de cumplir con metas de reducción absoluta de emisiones diseñadas para realidades industriales muy distintas?
La coordinación regional: ¿unidad táctica o renuncia soberana?
Uruguay ha promovido que América Latina llegue a la COP30 “con una sola voz”. Si bien la unidad regional puede ser útil para negociar en bloque y amplificar la voz de países medianos, también conlleva el riesgo de diluir posiciones nacionales clave en aras de un consenso basado en un mínimo común denominador. No todos los países de la región tienen los mismos intereses, por ejemplo, Brasil es un gigante agrícola y forestal con emisiones significativas; Uruguay, en cambio, es un pequeño exportador de alimentos con una matriz energética limpia y un sistema ganadero sostenible.
Una posición regional única solo sería favorable para Uruguay si lograse incluir el reconocimiento de las particularidades de sus sistemas productivos y si puede evitar que se impongan metas homogenizantes que ignoren, por ejemplo, la captura de carbono de sus pastizales naturales.
Más realismo, menos retórica
La diplomacia climática uruguaya debe moverse con pragmatismo. Participar en la COP30 es necesario, pero no suficiente. El verdadero desafío no es ser “ejemplar” ante la comunidad internacional, sino defender con inteligencia un modelo de desarrollo que ha demostrado ser sostenible –el 95% de su electricidad es renovable y su ganadería captura carbono–, al tiempo que se negocia con firmeza para que las nuevas reglas globales no sacrifiquen su soberanía productiva en el altar del clima.
Bajo esa perspectiva, Uruguay no le convendría firmar un acuerdo que no contemplara:
- El reconocimiento de las externalidades positivas de su ganadería y agricultura.
- Financiamiento real y sin condicionalidades ocultas para su segunda transición energética.
- La defensa de su derecho a desarrollar sus sectores productivos sin estigmatización climática.
En definitiva, la COP30 no debería ser la cumbre donde Uruguay canjee su desarrollo por los aplausos en foros internacionales. Debería ser en cambio el espacio donde, con datos, ciencia y soberanía, negocie las condiciones para que todo este proceso de transición energética y tecnológica sea justo, especialmente para su economía.